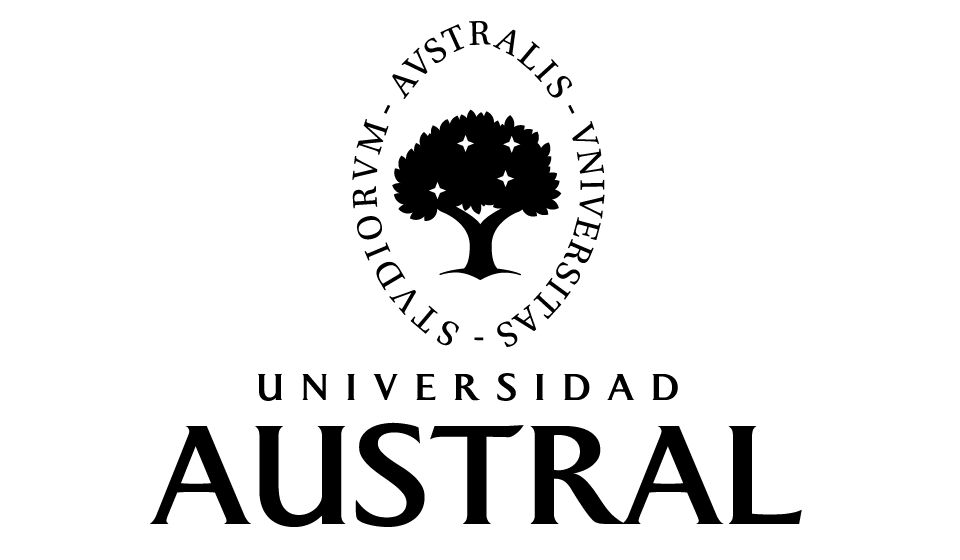Si a esto se le suma la pretensión de pensadores modernos como Francis Bacon (1561-1626), Thomas Hobbes (1588-1679), y René Descartes (1596-1650) que lograron otorgar carácter general y hasta universal al modelo metódico de las ciencias exactas y naturales (Massini-Correas 1980, ''passim'') e intentar posteriormente aplicarlo al ámbito de la ética, el resultado fue la fórmula “consecuencialismo más hedonismo”, que fue seguida y promovida con diferentes modalidades por clérigos anglicanos y presbiterianos como Richard Cumberland (1631-1718), William Wollaston (1659-1724), Francis Hutcheson (1694-1746) y William Paley (1743-1805). Este último escribió en 1785 ''The Principles of Moral and Political Philosoph''y, que alcanzó una enorme difusión en la Universidad de Cambridge y en general en Gran Bretaña y los Estados Unidos. En ese libro, sostiene que la ética natural tiene su criterio de moralidad en “la tendencia de las acciones a promover o disminuir la felicidad general […]; es solo la utilidad de una regla moral lo que constituye su obligación” (Cit. en Abbà 1996, 152), todo ello en un claro sentido consecuencialista-utilitarista.
== El utilitarismo secularista de Bentham ==<br />Ahora bien, toda esta saga del utilitarismo teológico, o al menos elaborado por clérigos, avocó a los pocos años a una nueva versión secular de la ética consecuencialista-hedonista: la propuesta originalmente por Jeremy Bentham (1748-1832) y expuesta principalmente en su libro ''An Introduction to the Principles of Morals and Legislation'', publicado en Londres en 1789 (Bentham 2007). En rigor, Bentham no era un filósofo en sentido estricto, sino más bien un reformador social y un renovador de las ideas y los principios jurídicos, que inclusive redactaba por encargo constituciones ideales para países lejanos en los que jamás había puesto los pies. Además, es preciso destacar que este autor nunca usó la locución “utilitarismo”, aunque sí habló de un “principio de utilidad” y del “principio de mayor felicidad”, expresión esta última que al parecer había tomado prestada de Francis Hutcheson, un ministro presbiteriano que llegó a ser profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow (MacIntyre 1970, 160-173). Por su parte, Bentham estudió y se recibió como master en la Universidad de Oxford, para acceder después al entrenamiento propio de los abogados ingleses, aunque nunca ejerció regularmente la profesión de abogado. De hecho, abominaba del ''common law'', el derecho tradicional inglés, al que consideraba ''the demon of chicane'', es decir, un conjunto de embustes y falacias destinado a engañar y frustrar a los ciudadanos. Pero también aborrecía la ética tradicional y su reconocimiento de tipos de acciones considerados inherentemente buenos o malos, sin atención alguna –o al menos con mínima atención– a las consecuencias que se seguían de las conductas. “Bentham –escribe Monique Canto-Sperber– propuso sustituir las expresiones [que consideraba] vacías de significado, como ‘sentido moral’, ‘leyes eternas e inmutables de lo justo’, o ‘las leyes de la naturaleza’, por un conjunto de concepciones que extraían su objetividad de la determinación de un criterio único, externo y científico, en función del cual determinar el bien y el mal. Este criterio era la utilidad, pero “utilidad” designa aquí la tendencia de una acción a producir la felicidad, entendida como [maximización del] placer y ausencia de pena o dolor” (Canto-Sperber 1994, 18). De aquí se sigue que Bentham, en su reprobación del ''common law'' y de la ética tradicional, fundamentalmente por tratarse de sistemas normativos múltiples, complejos y problemáticos, intentó recurrir a un criterio ético simple, objetivo y “científico”, en el sentido de extraído y fundado en realidades empíricas y exteriores. Este criterio, que transformaba al derecho y la moral en sistemas normativos sencillos y precisos, radicaba en centrarse exclusivamente en las consecuencias exteriores de los actos humanos y dejar de lado todas las complicaciones y engorros propios de las intenciones, las motivaciones, las virtudes, los absolutos morales y los deberes de diferentes tipos, reduciendo el orden ético-normativo a un sistema simple, claro y de fácil comprensión y aplicación. Los mismos textos de Bentham son elocuentes en este sentido. Él comienza su libro fundamental con una frase que ha llegado a transformarse en paradigmática: “La naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos: el dolor y el placer. Sólo ellos nos indican lo que debemos hacer, así como determinan lo que haremos. Por un lado el criterio de lo bueno y lo malo, por el otro la cadena de causas y efectos, están sujetos a su poder […]. El principio de utilidad reconoce esta sujeción y la asume para el fundamento de ese sistema…” (Bentham 2008, 11). Más adelante sostiene que el principio central explicativo de la moral y el derecho es aquel según el cual “el placer es ''en sí mismo'' bueno, más todavía, aun dejando de lado la inmunidad al dolor, es el único bien; el dolor es ''en sí mismo'' un mal, y por cierto, el único mal; de lo contrario las palabras bueno y malo carecen de significado. Y esto es del mismo modo verdadero de toda clase de dolor y de toda clase de placer”. Y continúa afirmando que, “con respecto a la bondad o maldad, como sucede con cualquier otra cosa que no sea ni placer ni dolor, sucede lo mismo que con los motivos. Si son buenos o malos, es solo debido a sus efectos; son buenos a causa de su tendencia a producir placer o evitar el dolor; malos debido a su tendencia a producir dolor o evitar el placer” (Bentham 2008, 103-104). Ahora bien, a los efectos de facilitar la aplicación de estos criterios unívocos, Bentham propone en los capítulos IV y V de ese mismo libro unos métodos o baremos precisos, la mayoría de las veces al menos pretendidamente cuantificables, para “medir el valor de una ''cantidad'' de placer o dolor” (Bentham 2008, 35-48). Entre estas pautas aparecen, por ejemplo, la ''intensidad'' de los placeres y dolores, su ''duración'', su ''distancia'', su ''alcance'' o el ''número'' de personas a quienes se extienden, etc. Y una vez aplicados estos criterios, Bentham concluye con un consejo para quien evalúa moralmente: “Sume todos los valores de todos los ''placeres'' por un lado, y los de todos los ''dolores'' por el otro. El balance, si está del lado del placer, le dará la ''buena'' tendencia del acto en general con respecto a los intereses de esa persona individual; si del lado del dolor, su ''mala'' tendencia en general” (Bentham 2008, 37). Estos párrafos sintetizan el esquema general del pensamiento moral y jurídico benthamiano; en resumen, para el reformador inglés, una doctrina ética normativa ha de ser: (i) ''simple'', es decir, reducida a un criterio moral único, que haga posible un razonamiento y una valoración ética sencilla y unívoca, sin las complejidades introducidas [según su criterio] por los clérigos moralistas y –sobre todo– por los jueces y abogados del ''common law''; (ii) ''verificable'' por los sentidos, ya que, según Bentham, el único conocimiento válido y demostrable es el que resulta percibido por los sentidos y por lo tanto ha de tener al menos alguna dimensión exterior; (iii) susceptible de ''medición'', es decir, “científico” y fácil de comparar, cuantificar y aplicar; (iv) completamente ''secular'' y por lo tanto privado de cualquier referencia a la voluntad de Dios, las Escrituras o a las dimensiones espirituales del ser humano, en especial a sus intenciones o su conciencia. Unos años más tarde, el mismo Bentham corrigió su exclusiva referencia a los actos de los sujetos individuales y a la utilidad de esos mismos sujetos y la sustituyó por una remisión a “la mayor utilidad para el mayor número”, evitando de ese modo las críticas que se dirigieron a su concentración en las acciones individuales, en especial a que resultaba irracional medir el placer de un individuo cuando ese placer podía significar necesariamente el dolor de otro individuo o de un grupo entero. Y también unos años más adelante, John Stuart Mill (1806-1873) (Lyons 1994), hijo de un amigo de Bentham y discípulo suyo, en su conocido libro ''Utilitarianism'', no solo inventó el nombre de la corriente filosófica, sino que agregó principalmente dos cosas: ante todo, que en el utilitarismo se debían tener en cuenta no sólo los placeres sensibles o físicos, sino también los espirituales. “Mill, en cambio –afirma en este punto Rodríguez Duplá– sostuvo que los placeres presentan también diferencias cualitativas que han de ser tenidas en cuenta por el cálculo utilitarista. A su juicio, los placeres derivados del ejercicio de nuestras facultades intelectuales o estéticas son específicamente distintos e infinitamente más valiosos que los que compartimos con los demás animales” (Rodríguez Duplá 2001, 119). Pero además, a partir de las críticas que había sufrido el utilitarismo de los actos singulares propugnado por Bentham, Mill propuso que el juicio utilitario no debía hacerse sólo sobre actos individuales, sino también acerca de normas o reglas justificadas a su vez por la utilidad final que debía seguirse de su aplicación. En otras palabras, a partir de reglas generales fundadas de modo utilitario resultaba posible juzgar como buenas o malas acciones individuales o colectivas. Afirma a este respecto Rodríguez Duplá que “mientras que los partidarios del ''utilitarismo de actos'' sostienen que solo calculando las consecuencias totales de cada acción concreta podemos llegar a saber si la acción es correcta, quienes defienden el ''utilitarismo de reglas'' sostienen que la acción correcta es la que cumple una norma cuya observancia generalizada produce mejores consecuencias que la observancia generalizada de cualquier otra norma aplicable al caso” (Rodríguez Duplá 2001, 130). En cualquier modo, el elemento central del utilitarismo es su carácter inexorablemente consecuencialista, de tal modo que la variedad de criterios morales que caracterizaban a las éticas clásicas: intenciones, reglas, actos intrínsecamente malos o buenos, deberes, juicios de conciencia, etc., vienen a ser sustituidos por un criterio único y sencillo: los resultados o efectos cuantificables de la acción juzgada. “La bondad o la maldad –escribe Richard Kraut sobre el utilitarismo– tienen magnitud; y el modo propio de arribar a conclusiones prácticas es prestar atención solamente a estas magnitudes” (Kraut 2007, 12). Pero además, el utilitarismo supone una crítica despiadada a la ética clásica, en especial la de raíz religiosa, y sus elementos desaparecen completamente como criterios, centrales o auxiliares, del juicio moral. De este modo, pretendían Bentham y Mill que finalmente la racionalidad científica, exacta o natural, se apropiara del ámbito de la ética, superando el oscurantismo e irracionalidad propia de las éticas clásicas (Canto-Sperber 1994, 18-19). == Los consecuencialismos posteriores: G.E. Moore (1873-1958) ==“Se designa corrientemente –afirma Canto-Sperber– al año 1903 como el ''annus mirabilis'' que vio aparecer los ''Principles of Mathematics'' de Bertrand Russell y los ''Principia Ethica'' de George Edward Moore, dos brillantes representantes de la filosofía analítica debutante. Russell y Moore, ambos ''fellows'' del ''Trinity College'' en Cambridge, eran parte de un grupo de discusión con la apariencia de una sociedad secreta, ''The Apostles'' (Los Apóstoles), cuyos debates influyeron en la gestación de las ideas de Moore” (Canto-Sperber 1994, 41). Este último autor es considerado generalmente como el iniciador de la filosofía analítica en el campo de la ética, y además como el primer consecuencialista propiamente no utilitarista de la filosofía moral británica. Moore, además de pertenecer a los ''Apostles'' de Cambridge y de ejercer como profesor de ética en esa universidad, integraba el círculo o grupo de Bloomsbury, agrupación informal de artistas e intelectuales liberales, que se desarrolló a principios del siglo XX y que integraban entre otros Virginia Woolf, John Maynard Keynes, Lytton Strachey y Vanessa Bell. Moore escribió solo dos libros, el ya mencionado ''Principia Ethica'' (Moore 2002) y varios años después, en 1912, ''Ethics'' (Moore 2005), aunque también publicó algunas recopilaciones de sus trabajos filosóficos, en especial de gnoseología y filosofía del lenguaje, que constituyen exponentes paradigmáticos de la concepción analítica de la filosofía. En su libro central –los ''Principia''– este autor trató varios temas de la filosofía moral, el más notorio y discutido de los cuales es el de la denominada “falacia naturalista”, que es la que corresponde a la imposibilidad de definir de modo analítico el predicado “bueno”, es decir con referencia a un predicado natural (Massini-Correas 1996, 19-26). Y el predicado “bueno” resultaría indefinible para Moore porque designaría, en su caso, una cualidad simple y por lo tanto imposible de analizar y también de definir. Pero para lo que aquí interesa principalmente, realizó además varias correcciones al utilitarismo de corte benthamita, de modo que su propia doctrina llegó a denominarse como “consecuencialismo ideal” o “de ideales”. Y esto porque, en primer lugar, para Moore, la propuesta del consecuencialismo de Bentham, es decir, que “bueno” es lo que produce más placer y “malo” lo que causa más dolor, incurre en la denominada “falacia naturalista”, toda vez que se está definiendo el predicado simple “bueno” por una propiedad natural: “placentero”, y a su opuesto por otra propiedad natural: “doloroso”. En realidad, para el profesor de Cambridge, si lo que es bueno no puede definirse ni menos aún demostrarse, resulta que la única vía para conocerlo es la de la intuición o el conocimiento directo a través de la evidencia. Esta vía ya había sido explorada por Henry Sidgwick (1838-1900) en su muy conocido ''The Methods of Ethics'', pero este último autor terminó avocando a una versión del utilitarismo muy semejante a la de Bentham, al afirmar que las diferencias entre los placeres que son consecuencia de las acciones se resuelven en última instancia en diferencias meramente cuantitativas y son por lo tanto placeres puramente físicos (Sidgwick 1984, ''passim''). Pero tal como lo precisa Rodríguez Duplá, “Moore aportó una doble novedad. Por una parte, frente al hedonismo de sus predecesores, sostuvo que el placer no es la única experiencia humana valiosa. También son valiosos el conocimiento, la experiencia estética o el afecto entre las personas (la amistad), con independencia de que resulten placenteros o no. De aquí se sigue que el placer no es el único ingrediente de la felicidad” (Rodríguez Duplá 2001, 119). Y el mismo Moore, en el último capítulo de los ''Principia'', sostiene que “con mucho, lo más valioso que conocemos o podemos imaginar, son ciertos estados de la conciencia que, de un modo aproximado, pueden describirse como los placeres del trato humano y el goce de los objetos bellos. Nadie probablemente que se haya planteado esta cuestión, habrá dudado nunca de que el afecto personal y la apreciación de la belleza, en el Arte o en la Naturaleza, son buenos en sí mismos” (Moore 2002, 216). Y un poco más adelante agrega que el conocimiento verdadero, es decir, adecuado a la realidad de un objeto, también puede ser añadido al número de los bienes intrínsecos o bienes en sí (Moore 2002, 225). De aquí se sigue que el consecuencialismo de Moore no sólo no es hedonista como el de Bentham, sino que acepta la existencia de bienes en sí o por sí mismos, y aunque los reduce al conocimiento verdadero, la amistad y la belleza, esta es la razón por la cual se ha denominado como “ideal” a su versión del consecuencialismo. De este modo, acepta que existen bienes que no son tales solo por sus consecuencias, conforme al credo consecuencialista, sino intrínsecamente, por su propio valor específico, sean cuales sean sus efectos. Ahora bien, estos bienes intrínsecos sólo pueden conocerse intuitivamente, ya que el carácter falacioso del naturalismo ético excluye cualquier otro tipo de conocimiento. “De acuerdo con la concepción intuicionista de la ética –escribe Moore– las normas que establecen que ciertas acciones han de realizarse u omitirse siempre pueden considerarse premisas auto-evidentes. Ya se ha mostrado que esto es lo que ocurre en el caso de los juicios acerca de lo bueno en sí mismo, pues carecen de razón alguna” (Moore 2002, 177 y Warnock 1968, 32 y ''passim''). Pareciera por lo tanto que la ética del profesor de Cambridge habría abandonado el consecuencialismo, toda vez que defiende la posibilidad de conocer intuitivamente o por auto-evidencia algunos bienes que lo son en sí y no por la dimensión externa de sus consecuencias. Sin embargo, en ''Ethics'', su segundo libro de filosofía moral, Moore sostiene que “se juzga comúnmente que algunos placeres son más elevados o mejores que otros, aunque no sean más agradables; y que, cuando se nos presenta la ocasión de elegir –para nosotros mismos o para los demás– entre un placer más elevado y otro más bajo, es en general justo preferir el primero, aunque tal vez sea menos agradable […]. Se podría mantener este punto de vista fundándose en que los placeres más elevados, aun cuando menos agradables en sí mismos, tienden, si tomamos en cuenta todos sus ulteriores efectos, a producir más placer al fin y al cabo que los más inferiores” (Moore 2005, 23-24). De este modo, Moore termina afirmando que si bien existen placeres superiores (ideales) e inferiores, y estos últimos pueden ser más agradables que los primeros, a largo plazo la cantidad de placer que proporcionarán los superiores será siempre mayor; así, este autor termina en definitiva reduciendo las consecuencias de los actos y su valor a su carácter agradable o placentero, aunque sea a largo plazo, con lo que retorna a las afirmaciones básicas del utilitarismo. En definitiva, en el caso de la ética de Moore estamos frente a una concepción que: (i) si bien es consecuencialista, no pareciera ser utilitarista, ya que considera que existen otros bienes además del placer sensible; (ii) algunos de estos últimos bienes revisten el carácter de bienes en sí (ideales), sin referencia a algún factor externo, en especial a las consecuencias de las acciones; (iii) sin embargo, pareciera que, en su segundo libro de filosofía moral, vuelve a incurrir en un consecuencialismo utilitarista, es decir, valorado conforme al placer que producen –en primera o en última instancia– los efectos de la conducta; y finalmente (iv) los bienes intrínsecos, que en principio se reducen a la belleza, la amistad y el conocimiento verdadero, son solo aprehensibles por auto-evidencia o intuición y no por la captación sensible de las relaciones de causa y efecto entre las acciones y sus consecuencias. De este modo, en el caso de Moore se está en presencia de una concepción mixta de la ética, una combinación no siempre bien resuelta de intuicionismo y consecuencialismo, más allá de varias otras contribuciones realizadas por este autor a la filosofía moral de corte analítico, muchas de ellas de fuerte influencia en el pensamiento moral posterior. == El pensamiento consecuencialista contemporáneo: Philip Pettit (1945-) ==Luego de la difusión de la obra de Moore, el consecuencialismo alcanzó durante el siglo XX una expansión notable, de tal modo que llegó a convertirse en el más difundido de los modelos de ética normativa. En efecto, en varios de los debates éticos más relevantes de ese siglo los argumentos consecuencialistas ocuparon casi siempre un lugar destacado y muchas veces determinaron el resultado concreto que siguió a esos debates. Así, por ejemplo, la controversia acerca del valor moral del bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki, se centró sobre los efectos probables de no arrojar las bombas y los de arrojarlas, culminando con la aceptación de los argumentos consecuencialistas esgrimidos por el presidente Harry Truman para justificar la masacre. Por otra parte, en la mayoría de las polémicas acerca de la despenalización o no del aborto provocado, que han sido varias en los últimos años, el argumento consecuencialista (se justifica matar al ser humano no nacido en razón de la posibilidad de evitar de ese modo los daños y las muertes que podrían eventualmente seguirse de los abortos clandestinos) fue uno de los más utilizados por los militantes pro-aborto y en ciertos casos resultaron decisivos. Por otra parte, durante el siglo XX fueron muchos los moralistas que elaboraron y difundieron diferentes propuestas consecuencialistas (Sinnott-Armstrong 2015), entre los que cabe enumerar a James O. Urmson (1915-2012), el premio Nobel de Economía John C. Harsanyi (1929-1982), John J.C. Smart (1920-2012), Richard B. Brandt (1910-1997), David Lyons (1935-), Richard M. Hare (1919-2002) y James Griffin (1933-) (Por todos: Brandt 1959). Entre estos autores, el más reciente y difundido en los últimos años es el pensador irlandés-australiano Philip Pettit (1945-), profesor en ''Princeton'' y en la ''Australian National University'' y autor de numerosos ensayos de filosofía política en los que defiende una versión contemporánea del republicanismo como forma política. Pero además de estos trabajos, ha escrito varios estudios de ética en los que expone una forma personal de consecuencialismo (Pettit 1995; 1997; 2001; y 2015), que se expondrá brevemente a continuación. Pettit comienza su exposición distinguiendo los dos elementos principales que han de contener todas las teorías morales: (i) una noción de lo que es bueno o valioso; en este punto “las posibilidades –escribe– son infinitas, pues puede decirse que la única limitación comúnmente reconocida es la de que, para ser valiosa, una propiedad no debe referirse de forma esencial a una persona o ámbito particular; debe ser un rasgo universal, capaz de ser realizado aquí o allí, con este individuo o con aquél”; y (ii) “una teoría de lo correcto. Es una concepción no sobre qué propiedades son valiosas sino sobre lo que ''deberían hacer'' los individuos y las instituciones para responder a las propiedades valiosas” (Pettit 1995, 323). Esta distinción es similar a la efectuada por varios autores entre la “metaética” y la “ética normativa”, a la que se hizo referencia anteriormente; y el autor afirma que, en el ensayo mencionado, se hará referencia al consecuencialismo solo como teoría de lo correcto (normativa) y nunca como teoría del bien (metaética). Una vez realizada esta distinción, Pettit pasa a exponer la noción de consecuencialismo tal como él la concibe: “El consecuencialismo –escribe– es la concepción según la cual ''sean cuales sean los valores'' que adopte un individuo o una institución, la respuesta adecuada a esos valores consiste en fomentarlos […] Los consecuencialistas consideran instrumental la relación entre valores y agentes: se necesitan agentes para llevar a cabo aquellas acciones que tienen la propiedad de fomentar un valor perseguido” (Pettit 1995, 325). Y en un trabajo posterior y más extenso, este autor agrega que “el consecuencialismo es la teoría que plantea que, para determinar si un agente tuvo razón al hacer una elección particular, conviene examinar las consecuencias de esta decisión y sus efectos sobre el mundo” (Pettit 2001, 308-315). Más adelante, Pettit sostiene tajantemente que la única solución racional en el campo de la ética es una que tenga en consideración los efectos de las acciones. Y sobre esto escribe que “los consecuencialistas tienden a suponer que si se quiere abordar de manera racional la evaluación moral, no hay otra solución que examinar las consecuencias –caracterizadas de manera neutral o impersonal– de las elecciones sometidas a evaluación. ¿Cómo se podría ser racional, preguntan, si se descuidan esas consecuencias?” (Pettit 2001, 310). Por el contrario, sostiene a continuación, los no-consecuencialistas, en especial los deontologistas, no serían propiamente racionales, ya que adhieren o bien a un punto de vista teológico o bien a uno meramente solipsista, que busca solo dejar a salvo la propia reputación moral. Pero sucede que las opciones no-consecuencialistas no se reducen a las de fundamento teológico y a las meramente personales, que Pettit denomina “solipsistas”, sino que en general ellas adhieren a las afirmaciones de la moral del sentido común, es decir, la que surge directamente de la experiencia y del lenguaje moral corriente. “Los debates –reconoce este autor– entre los consecuencialistas y sus adversarios tratan en gran medida, como veremos más adelante, sobre saber hasta qué punto el consecuencialismo puede coincidir con ciertas intuiciones de la moral del sentido común” (Pettit 2001, 311). Este último punto, el de las relaciones entre el punto de vista consecuencialista y el de la moral del sentido común es desarrollado por Pettit más adelante en los siguientes términos: “así como sería insensato –escribe– proponer una teoría de la gramaticalidad que fuera radicalmente contradictoria con nuestras intuiciones gramaticales, también sería estúpido presentar una teoría moral que hiciera tabula rasa de nuestras intuiciones establecidas respecto a cuestiones de moral. Los consecuencialistas se sienten obligados, pues, a refutar la acusación de incompatibilidad con la moral del sentido común” (Pettit 2001, 314). Dicho en otras palabras, existen numerosas oportunidades en las que la solución que impone el consecuencialismo ético resulta claramente incompatible con las respuestas que surgen de las exigencias de la moral corriente, es decir, de la que se sigue inmediatamente de la experiencia práctico-moral, y por ello los consecuencialistas se verían obligados, bajo pena de implausibilidad, a refutar esa incompatibilidad. Así por ejemplo, una de las afirmaciones centrales de la ética del sentido común es que la bondad del fin perseguido por una acción no alcanza a justificar cualquier medio que se utilice para alcanzarlo; de este modo, por ejemplo, el valor o la utilidad de conocer quiénes han sido los partícipes en un asalto y la recuperación del botín no justificaría éticamente la tortura del único de los cómplices que fue aprehendido por la policía, tal como deberían proponerlo los consecuencialistas. Incompatibilidades de este tipo serían las que se verían obligados a superar estos autores. La solución propuesta en este punto por el autor irlandés radica en que la oposición entre las soluciones consecuencialistas y las de la ética del sentido común no se oponen de modo tajante y excluyente, sino que “los consecuencialistas pueden aceptar que edifiquemos nuestra lógica de acción sobre las bases que cada quien considera naturales e inevitables. La exigencia que deben mantener es mucho menos rigurosa: que esos hábitos de razonamiento (del sentido común) se toleren solo en la medida en que tolerarlos sea, efectivamente, la mejor solución, en la medida en que no existe, si se reflexiona, una manera verdaderamente mejor de ser en el mundo” (Pettit 2001, 315). Según esto, las exigencias de la ética del sentido común serían aceptables siempre y cuando esta aceptación condujese al resultado mejor o más razonable, es decir, al resultado exigido por la lógica moral consecuencialista. Pero queda en claro que el pensador irlandés no alcanza a compatibilizar los dos principios, ya que las máximas de la ética del sentido común solo se “toleran” en la medida en que conducen a los mejores efectos, con lo cual quedan completamente subordinadas –y reducidas– al principio consecuencialista. Por otra parte, para saber cuáles efectos son los mejores, ¿es necesario también recurrir a la ética del sentido común?; en caso afirmativo, la ética consecuencialista quedaría reducida a un instrumento de la del sentido común y, en el caso contrario, Pettit nunca aclara cuál sería el criterio para determinar el bien y el mal de los efectos de las acciones. Finalmente, corresponde puntualizar que el consecuencialismo de este autor reviste un carácter estrictamente universalista, es decir, se refiere, como criterio normativo, a los resultados u objetivos considerados integralmente. “Cualquier teoría que propone un criterio de justicia penal o, más en general, que propone un criterio de acción correcta, invoca como valiosa una propiedad que, en esencia, no atañe a un individuo ni a un contexto particular. Invoca [como todos los consecuencialismos consistentes] un valor universal capaz de realizarse aquí o allí, con este u otro individuo” (Pettit 2015b, 44).