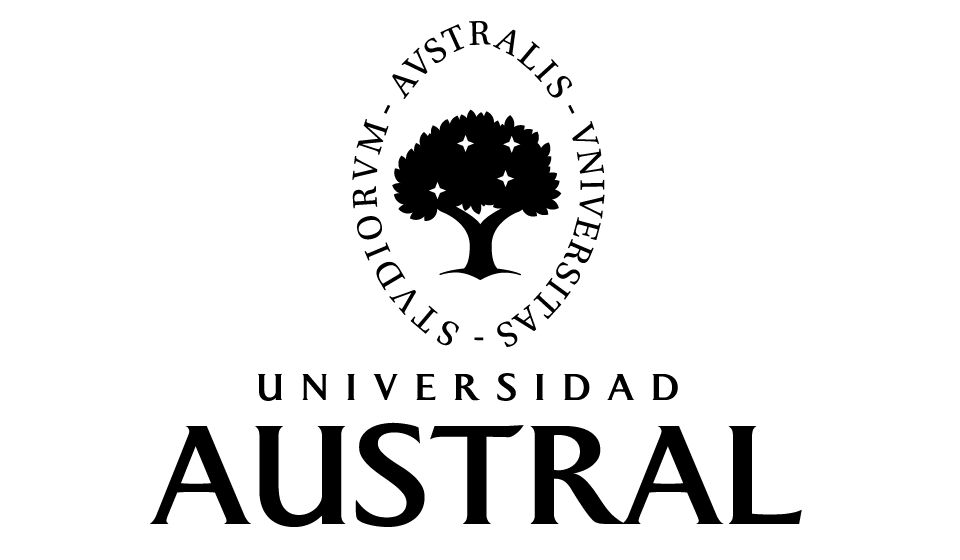la lluvia y el sueño que antenoche soñaste"
En el presente trabajo se intenta, luego de una presentación del concepto de consecuencialismo, realizar un resumen del origen y las principales presentaciones de esa orientación ética, especialmente las contemporáneas. Hecho esto, se pasa a efectuar un análisis crítico de las afirmaciones centrales de esa doctrina ética, análisis que se centra en sus aspectos metodológicos, epistémicos y valorativos. El trabajo concluye con unas breves conclusiones estimativas.
Contenido
- 1 El significado de "consecuencialismo"
- 2 La genealogía del consecuencialismo
- 3 El utilitarismo secularista de Bentham
- 4 Los consecuencialismos posteriores: G.E. Moore (1873-1958)
- 5 El pensamiento consecuencialista contemporáneo: Philip Pettit (1945-)
- 6 El consecuencialismo de preferencias: Peter Singer (1946-)
- 7 La valoración del consecuencialismo (I): la praxis como téchne
- 8 La valoración del consecuencialismo (II): ética y experiencia
- 9 Valoración del consecuencialismo (III): el problema de la inconmensurabilidad
- 10 Balance conclusivo: consecuencialismo y razón práctica
- 11 Notas
- 12 Bibliografía
- 13 Cómo Citar
- 14 Derechos de autor
1 El significado de "consecuencialismo" ↑
La palabra “consecuencialismo”, referida al ámbito de la ética, fue propuesta originalmente por la filósofa inglesa Elizabeth Anscombe (1919-2001) en su difundido artículo “Modern Moral Philosophy” de 1958 (Anscombe 1959; 1997; 2005). Allí escribe esta autora que “la tesis de Sidgwick hace imposible juzgar la maldad de una acción si no es desde el punto de vista de las consecuencias previsibles […]; es este pasaje de Sidgwick el que explica la diferencia entre el utilitarismo anticuado y ese consecuencialismo, como yo lo llamo, que le distingue a él y a todos los filósofos morales académicos ingleses posteriores a él” (Anscombe 1997, 37). De este modo, según Anscombe, el “consecuencialismo” es la doctrina moral conforme a la cual la moralidad (bondad o maldad) de los actos humanos deliberados ha de evaluarse o establecerse desde la perspectiva de sus consecuencias o efectos previsibles (Sobre Anscombe: Kenny 2008, 242-249).
En un sentido similar, Walter Sinnott-Armstrong, profesor de ética en la Duke University, afirma en la voz Consequentialism de la Stanford Encyclopedia of Philosophy que “el consecuencialismo, como su nombre lo sugiere, es el punto de vista de que las propiedades normativas dependen solamente de sus consecuencias”, y más adelante agrega que “el más prominente ejemplo del consecuencialismo es el referido a la rectitud moral de los actos, que sostiene que si un acto es moralmente correcto depende solo de las consecuencias de ese acto…” (Sinott-Armstrong 2015). Se trata por lo tanto de un punto de vista de ética normativa, es decir, de aquella parte de la ética que tiene por objeto la determinación de los estados de cosas buenos o malos y de las acciones deliberadas que pueden considerarse buenas o malas o, en otras palabras, de los criterios materiales de la bondad o maldad morales (Griffin 2011, 1052).
Pero para una comprensión adecuada del concepto estudiado conviene realizar todavía tres delimitaciones adicionales. La primera es que tanto Anscombe como Sinnott-Armstrong establecen, al definir el consecuencialismo, que se trata de aquel conjunto de versiones de ética normativa según las cuales el criterio de la bondad y maldad morales se reduce exclusivamente (“sólo” afirma el segundo) al de sus consecuencias o efectos. Por lo tanto, no es suficiente con que una doctrina ética tenga en cuenta de algún modo, o entre otros criterios adicionales, el de las consecuencias, para que ella pueda ser calificada de consecuencialista. Es necesario para esto que el criterio de las consecuencias sea el único válido, o al menos el central y específico; de lo contrario, casi todas las éticas normativas resultarían ser consecuencialistas, ya que la gran mayoría de ellas incluye de algún modo a las consecuencias entre sus criterios de moralidad, aunque sea de modo periférico o secundario (Finnis 1983, 86).
La segunda de las precisiones se refiere a que resulta incorrecto identificar, como lo hacen algunos pensadores, “consecuencialismo” y “utilitarismo”. En efecto, el utilitarismo puede ser definido como un consecuencialismo especificado por su hedonismo, porque en él las consecuencias que califican las acciones son las que alcanzan placer, y son por lo tanto buenas, o bien procuran dolor y son inevitablemente malas (Canto-Sperber/Ogien 2005, 49-54). Es posible por lo tanto, que existan doctrinas consecuencialistas que al no ser hedonistas (es decir, centradas en la procuración de placer y la evitación del dolor) no sean utilitaristas, aunque merezcan el calificativo genérico de consecuencialistas. Por lo tanto, el utilitarismo viene a ser una de las variedades del consecuencialismo –hay otras varias– aunque se trate de la primera que alcanzó una sistematización ajustada y una amplia difusión en occidente, en especial en los países de habla anglosajona (Graham 2004, 137 ss.).
La tercera y última precisión se refiere a que la felicidad –o el bien– que se procura a través de las consecuencias no es, en la mayoría de las versiones consecuencialistas, la propia y personal del agente de acción, sino que reviste un carácter de algún modo neutral o imparcial. El consecuencialismo –escribe el eticista Philip Pettit– “presupone necesariamente que el carácter bueno de las consecuencias, en función del cual se determina lo que es justo, es bueno en un sentido impersonal y neutro en relación con el agente” (Pettit 2011, 309). En otras palabras, la bondad de las consecuencias se habría de calcular para todos los casos similares y para todos los sujetos de acción posibles, sin tener en cuenta los datos o percepciones personales e individuales de los agentes involucrados. No obstante, ya se verá que esta nota puede excepcionarse en algunos casos del denominado “consecuencialismo de preferencias” (Pettit 2011, 309).
Como resultado de lo anterior, es posible concluir que el “consecuencialismo ético” es el conjunto de propuestas de ética normativa, según las cuales el criterio de la moralidad o inmoralidad de los actos humanos (y de las realidades vinculadas a ellos) radica en el valor de sus efectos o consecuencias, consideradas desde un punto de vista imparcial o neutral (Canto-Sperber/Ogien 2005, 99). Estas consecuencias pueden ser previstas, actuales, posibles, y de distinta índole, pero en todos los casos el único criterio de la moralidad debe radicar en las consecuencias o efectos de los actos, normas, estados de cosas, etc. Como tal doctrina normativa de la moralidad, el consecuencialismo se opone principalmente a las doctrinas deontológicas, de matriz kantiana y basadas en los deberes, y a las éticas de la virtud, de raíz aristotélica, centradas en la búsqueda del bien humano en conformidad con la naturaleza del hombre (Carrasco 1999, 16-21).
2 La genealogía del consecuencialismo ↑
En su muy valioso libro Quale impostazione per la filosofia morale?, el moralista italiano Giuseppe Abbà realiza un estudio de especial interés acerca de los orígenes de los criterios consecuencialistas en el ámbito de la filosofía moral normativa, orígenes que coloca en el pensamiento del reformador Martin Lutero (1483-1546), quien siguió –en este como en varios otros puntos– las ideas éticas elaboradas por Guillermo de Ockham (1285-1347) (Massini-Correas 1980, 35-49). Este último autor había dividido la ética en dos grandes sectores: i) la ética natural racional, dirigida a la búsqueda del bien humano en este mundo, que identificaba principalmente con la Ética Nicomaquea y los textos que de algún modo continuaban su doctrina; y ii) la ética de los mandatos divinos positivos, contenidos en la Biblia y encaminados a la salvación eterna de los hombres (Abbà 1996, 141; sobre Ockham, véase: Flórez 2002; Freppert 1988; Leff 1977; Tierney 2001, 13-195).
Pero Lutero, como consecuencia de su doctrina de la justificación del pecador solo por la fe, modificó el contenido de estos dos saberes morales propuestos por Ockham: la ética de los mandatos divinos se desvinculó de la conducta humana y se redujo a la justificación obtenida exclusivamente sola fides; en virtud de esta fe, “el hombre –afirma Abbà– resulta constituido como justo coram Deo, de modo tal que sus actos, sus obras, no intervienen ni inciden para nada. Es la sola fides que lo justifica la que hace al cristiano libre de cualquier ligamen con sus propias obras”. Y en cuanto a la ética natural-racional, ella “se transformó en un asunto meramente mundano: se refirió solamente a las relaciones sociales y políticas, y llegó a ser la ciencia de la regulación de la convivencia en vistas al bien terrenal de la sociedad, […] que se obtenía mediante la valoración de los bienes y males a producir en un estado óptimo de cosas” (Abbà 1996, 142).
De este modo, la ética racional se configura para Lutero solo en vistas de la utilidad social y en total desvinculación de las normas de conciencia, de un modo tal que se hace moralmente posible la violación de las leyes, incluso de los preceptos divinos, si de esta violación resulta un mal menor requerido por la utilidad del prójimo y de la sociedad. De este modo desaparecen las normas morales absolutas, que prohíben aquellos actos intrínsecamente malos, denominadas también “absolutos morales”. Ahora bien, escribe Abbà, “la transformación de la ética y del amor cristiano operada por Lutero, y con acentos diversos por Calvino, dominó y orientó el pensamiento teológico y filosófico en los países donde predominó la Reforma: Europa central y septentrional, Inglaterra y Escocia” (Abbà 1996, 145).
En definitiva, según Abbà, “las primeras formulaciones de una ética de tipo utilitarista fueron obra de teólogos del clero anglicano y presbiteriano, los cuales, llevando hasta sus últimas consecuencias la vía abierta por los teólogos reformadores, ofrecieron una interpretación de la felicidad, del amor de Dios por el hombre y del amor hacia el prójimo, en la cual la intervención de Dios y la referencia a Dios podían perfectamente ser suprimidos como irrelevantes, sin que se modificara sustancialmente la ética de tipo utilitarista que estaba contenida en esa interpretación” (Abbà 2011, 146). Dicho en otras palabras, el pensamiento ockhamista-luterano hizo posible la aparición de una ética de corte claramente secularista y orientada centralmente a la obtención de resultados útiles para la sociedad.
Si a esto se le suma la pretensión de pensadores modernos como Francis Bacon (1561-1626), Thomas Hobbes (1588-1679), y René Descartes (1596-1650) que lograron otorgar carácter general y hasta universal al modelo metódico de las ciencias exactas y naturales (Massini-Correas 1980, passim) e intentar posteriormente aplicarlo al ámbito de la ética, el resultado fue la fórmula “consecuencialismo más hedonismo”, que fue seguida y promovida con diferentes modalidades por clérigos anglicanos y presbiterianos como Richard Cumberland (1631-1718), William Wollaston (1659-1724), Francis Hutcheson (1694-1746) y William Paley (1743-1805). Este último escribió en 1785 The Principles of Moral and Political Philosophy, que alcanzó una enorme difusión en la Universidad de Cambridge y en general en Gran Bretaña y los Estados Unidos. En ese libro, sostiene que la ética natural tiene su criterio de moralidad en “la tendencia de las acciones a promover o disminuir la felicidad general […]; es solo la utilidad de una regla moral lo que constituye su obligación” (Cit. en Abbà 1996, 152), todo ello en un claro sentido consecuencialista-utilitarista.
3 El utilitarismo secularista de Bentham ↑
Ahora bien, toda esta saga del utilitarismo teológico, o al menos elaborado por clérigos, avocó a los pocos años a una nueva versión secular de la ética consecuencialista-hedonista: la propuesta originalmente por Jeremy Bentham (1748-1832) y expuesta principalmente en su libro An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, publicado en Londres en 1789 (Bentham 2007). En rigor, Bentham no era un filósofo en sentido estricto, sino más bien un reformador social y un renovador de las ideas y los principios jurídicos, que inclusive redactaba por encargo constituciones ideales para países lejanos en los que jamás había puesto los pies. Además, es preciso destacar que este autor nunca usó la locución “utilitarismo”, aunque sí habló de un “principio de utilidad” y del “principio de mayor felicidad”, expresión esta última que al parecer había tomado prestada de Francis Hutcheson, un ministro presbiteriano que llegó a ser profesor de filosofía moral en la Universidad de Glasgow (MacIntyre 1970, 160-173).
Por su parte, Bentham estudió y se recibió como master en la Universidad de Oxford, para acceder después al entrenamiento propio de los abogados ingleses, aunque nunca ejerció regularmente la profesión de abogado. De hecho, abominaba del common law, el derecho tradicional inglés, al que consideraba the demon of chicane, es decir, un conjunto de embustes y falacias destinado a engañar y frustrar a los ciudadanos. Pero también aborrecía la ética tradicional y su reconocimiento de tipos de acciones considerados inherentemente buenos o malos, sin atención alguna –o al menos con mínima atención– a las consecuencias que se seguían de las conductas. “Bentham –escribe Monique Canto-Sperber– propuso sustituir las expresiones [que consideraba] vacías de significado, como ‘sentido moral’, ‘leyes eternas e inmutables de lo justo’, o ‘las leyes de la naturaleza’, por un conjunto de concepciones que extraían su objetividad de la determinación de un criterio único, externo y científico, en función del cual determinar el bien y el mal. Este criterio era la utilidad, pero “utilidad” designa aquí la tendencia de una acción a producir la felicidad, entendida como [maximización del] placer y ausencia de pena o dolor” (Canto-Sperber 1994, 18).
De aquí se sigue que Bentham, en su reprobación del common law y de la ética tradicional, fundamentalmente por tratarse de sistemas normativos múltiples, complejos y problemáticos, intentó recurrir a un criterio ético simple, objetivo y “científico”, en el sentido de extraído y fundado en realidades empíricas y exteriores. Este criterio, que transformaba al derecho y la moral en sistemas normativos sencillos y precisos, radicaba en centrarse exclusivamente en las consecuencias exteriores de los actos humanos y dejar de lado todas las complicaciones y engorros propios de las intenciones, las motivaciones, las virtudes, los absolutos morales y los deberes de diferentes tipos, reduciendo el orden ético-normativo a un sistema simple, claro y de fácil comprensión y aplicación.
Los mismos textos de Bentham son elocuentes en este sentido. Él comienza su libro fundamental con una frase que ha llegado a transformarse en paradigmática: “La naturaleza ha puesto a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos: el dolor y el placer. Sólo ellos nos indican lo que debemos hacer, así como determinan lo que haremos. Por un lado el criterio de lo bueno y lo malo, por el otro la cadena de causas y efectos, están sujetos a su poder […]. El principio de utilidad reconoce esta sujeción y la asume para el fundamento de ese sistema…” (Bentham 2008, 11).
Más adelante sostiene que el principio central explicativo de la moral y el derecho es aquel según el cual “el placer es en sí mismo bueno, más todavía, aun dejando de lado la inmunidad al dolor, es el único bien; el dolor es en sí mismo un mal, y por cierto, el único mal; de lo contrario las palabras bueno y malo carecen de significado. Y esto es del mismo modo verdadero de toda clase de dolor y de toda clase de placer”. Y continúa afirmando que, “con respecto a la bondad o maldad, como sucede con cualquier otra cosa que no sea ni placer ni dolor, sucede lo mismo que con los motivos. Si son buenos o malos, es solo debido a sus efectos; son buenos a causa de su tendencia a producir placer o evitar el dolor; malos debido a su tendencia a producir dolor o evitar el placer” (Bentham 2008, 103-104).
Ahora bien, a los efectos de facilitar la aplicación de estos criterios unívocos, Bentham propone en los capítulos IV y V de ese mismo libro unos métodos o baremos precisos, la mayoría de las veces al menos pretendidamente cuantificables, para “medir el valor de una cantidad de placer o dolor” (Bentham 2008, 35-48). Entre estas pautas aparecen, por ejemplo, la intensidad de los placeres y dolores, su duración, su distancia, su alcance o el número de personas a quienes se extienden, etc. Y una vez aplicados estos criterios, Bentham concluye con un consejo para quien evalúa moralmente: “Sume todos los valores de todos los placeres por un lado, y los de todos los dolores por el otro. El balance, si está del lado del placer, le dará la buena tendencia del acto en general con respecto a los intereses de esa persona individual; si del lado del dolor, su mala tendencia en general” (Bentham 2008, 37).
Estos párrafos sintetizan el esquema general del pensamiento moral y jurídico benthamiano; en resumen, para el reformador inglés, una doctrina ética normativa ha de ser: (i) simple, es decir, reducida a un criterio moral único, que haga posible un razonamiento y una valoración ética sencilla y unívoca, sin las complejidades introducidas [según su criterio] por los clérigos moralistas y –sobre todo– por los jueces y abogados del common law; (ii) verificable por los sentidos, ya que, según Bentham, el único conocimiento válido y demostrable es el que resulta percibido por los sentidos y por lo tanto ha de tener al menos alguna dimensión exterior; (iii) susceptible de medición, es decir, “científico” y fácil de comparar, cuantificar y aplicar; (iv) completamente secular y por lo tanto privado de cualquier referencia a la voluntad de Dios, las Escrituras o a las dimensiones espirituales del ser humano, en especial a sus intenciones o su conciencia.
Unos años más tarde, el mismo Bentham corrigió su exclusiva referencia a los actos de los sujetos individuales y a la utilidad de esos mismos sujetos y la sustituyó por una remisión a “la mayor utilidad para el mayor número”, evitando de ese modo las críticas que se dirigieron a su concentración en las acciones individuales, en especial a que resultaba irracional medir el placer de un individuo cuando ese placer podía significar necesariamente el dolor de otro individuo o de un grupo entero. Y también unos años más adelante, John Stuart Mill (1806-1873) (Lyons 1994), hijo de un amigo de Bentham y discípulo suyo, en su conocido libro Utilitarianism, no solo inventó el nombre de la corriente filosófica, sino que agregó principalmente dos cosas: ante todo, que en el utilitarismo se debían tener en cuenta no sólo los placeres sensibles o físicos, sino también los espirituales. “Mill, en cambio –afirma en este punto Rodríguez Duplá– sostuvo que los placeres presentan también diferencias cualitativas que han de ser tenidas en cuenta por el cálculo utilitarista. A su juicio, los placeres derivados del ejercicio de nuestras facultades intelectuales o estéticas son específicamente distintos e infinitamente más valiosos que los que compartimos con los demás animales” (Rodríguez Duplá 2001, 119).
Pero además, a partir de las críticas que había sufrido el utilitarismo de los actos singulares propugnado por Bentham, Mill propuso que el juicio utilitario no debía hacerse sólo sobre actos individuales, sino también acerca de normas o reglas justificadas a su vez por la utilidad final que debía seguirse de su aplicación. En otras palabras, a partir de reglas generales fundadas de modo utilitario resultaba posible juzgar como buenas o malas acciones individuales o colectivas. Afirma a este respecto Rodríguez Duplá que “mientras que los partidarios del utilitarismo de actos sostienen que solo calculando las consecuencias totales de cada acción concreta podemos llegar a saber si la acción es correcta, quienes defienden el utilitarismo de reglas sostienen que la acción correcta es la que cumple una norma cuya observancia generalizada produce mejores consecuencias que la observancia generalizada de cualquier otra norma aplicable al caso” (Rodríguez Duplá 2001, 130).
En cualquier modo, el elemento central del utilitarismo es su carácter inexorablemente consecuencialista, de tal modo que la variedad de criterios morales que caracterizaban a las éticas clásicas: intenciones, reglas, actos intrínsecamente malos o buenos, deberes, juicios de conciencia, etc., vienen a ser sustituidos por un criterio único y sencillo: los resultados o efectos cuantificables de la acción juzgada. “La bondad o la maldad –escribe Richard Kraut sobre el utilitarismo– tienen magnitud; y el modo propio de arribar a conclusiones prácticas es prestar atención solamente a estas magnitudes” (Kraut 2007, 12). Pero además, el utilitarismo supone una crítica despiadada a la ética clásica, en especial la de raíz religiosa, y sus elementos desaparecen completamente como criterios, centrales o auxiliares, del juicio moral. De este modo, pretendían Bentham y Mill que finalmente la racionalidad científica, exacta o natural, se apropiara del ámbito de la ética, superando el oscurantismo e irracionalidad propia de las éticas clásicas (Canto-Sperber 1994, 18-19).
4 Los consecuencialismos posteriores: G.E. Moore (1873-1958) ↑
“Se designa corrientemente –afirma Canto-Sperber– al año 1903 como el annus mirabilis que vio aparecer los Principles of Mathematics de Bertrand Russell y los Principia Ethica de George Edward Moore, dos brillantes representantes de la filosofía analítica debutante. Russell y Moore, ambos fellows del Trinity College en Cambridge, eran parte de un grupo de discusión con la apariencia de una sociedad secreta, The Apostles (Los Apóstoles), cuyos debates influyeron en la gestación de las ideas de Moore” (Canto-Sperber 1994, 41). Este último autor es considerado generalmente como el iniciador de la filosofía analítica en el campo de la ética, y además como el primer consecuencialista propiamente no utilitarista de la filosofía moral británica.
Moore, además de pertenecer a los Apostles de Cambridge y de ejercer como profesor de ética en esa universidad, integraba el círculo o grupo de Bloomsbury, agrupación informal de artistas e intelectuales liberales, que se desarrolló a principios del siglo XX y que integraban entre otros Virginia Woolf, John Maynard Keynes, Lytton Strachey y Vanessa Bell. Moore escribió solo dos libros, el ya mencionado Principia Ethica (Moore 2002) y varios años después, en 1912, Ethics (Moore 2005), aunque también publicó algunas recopilaciones de sus trabajos filosóficos, en especial de gnoseología y filosofía del lenguaje, que constituyen exponentes paradigmáticos de la concepción analítica de la filosofía.
En su libro central –los Principia– este autor trató varios temas de la filosofía moral, el más notorio y discutido de los cuales es el de la denominada “falacia naturalista”, que es la que corresponde a la imposibilidad de definir de modo analítico el predicado “bueno”, es decir con referencia a un predicado natural (Massini-Correas 1996, 19-26). Y el predicado “bueno” resultaría indefinible para Moore porque designaría, en su caso, una cualidad simple y por lo tanto imposible de analizar y también de definir. Pero para lo que aquí interesa principalmente, realizó además varias correcciones al utilitarismo de corte benthamita, de modo que su propia doctrina llegó a denominarse como “consecuencialismo ideal” o “de ideales”. Y esto porque, en primer lugar, para Moore, la propuesta del consecuencialismo de Bentham, es decir, que “bueno” es lo que produce más placer y “malo” lo que causa más dolor, incurre en la denominada “falacia naturalista”, toda vez que se está definiendo el predicado simple “bueno” por una propiedad natural: “placentero”, y a su opuesto por otra propiedad natural: “doloroso”.
En realidad, para el profesor de Cambridge, si lo que es bueno no puede definirse ni menos aún demostrarse, resulta que la única vía para conocerlo es la de la intuición o el conocimiento directo a través de la evidencia. Esta vía ya había sido explorada por Henry Sidgwick (1838-1900) en su muy conocido The Methods of Ethics, pero este último autor terminó avocando a una versión del utilitarismo muy semejante a la de Bentham, al afirmar que las diferencias entre los placeres que son consecuencia de las acciones se resuelven en última instancia en diferencias meramente cuantitativas y son por lo tanto placeres puramente físicos (Sidgwick 1984, passim).
Pero tal como lo precisa Rodríguez Duplá, “Moore aportó una doble novedad. Por una parte, frente al hedonismo de sus predecesores, sostuvo que el placer no es la única experiencia humana valiosa. También son valiosos el conocimiento, la experiencia estética o el afecto entre las personas (la amistad), con independencia de que resulten placenteros o no. De aquí se sigue que el placer no es el único ingrediente de la felicidad” (Rodríguez Duplá 2001, 119). Y el mismo Moore, en el último capítulo de los Principia, sostiene que “con mucho, lo más valioso que conocemos o podemos imaginar, son ciertos estados de la conciencia que, de un modo aproximado, pueden describirse como los placeres del trato humano y el goce de los objetos bellos. Nadie probablemente que se haya planteado esta cuestión, habrá dudado nunca de que el afecto personal y la apreciación de la belleza, en el Arte o en la Naturaleza, son buenos en sí mismos” (Moore 2002, 216). Y un poco más adelante agrega que el conocimiento verdadero, es decir, adecuado a la realidad de un objeto, también puede ser añadido al número de los bienes intrínsecos o bienes en sí (Moore 2002, 225).
De aquí se sigue que el consecuencialismo de Moore no sólo no es hedonista como el de Bentham, sino que acepta la existencia de bienes en sí o por sí mismos, y aunque los reduce al conocimiento verdadero, la amistad y la belleza, esta es la razón por la cual se ha denominado como “ideal” a su versión del consecuencialismo. De este modo, acepta que existen bienes que no son tales solo por sus consecuencias, conforme al credo consecuencialista, sino intrínsecamente, por su propio valor específico, sean cuales sean sus efectos. Ahora bien, estos bienes intrínsecos sólo pueden conocerse intuitivamente, ya que el carácter falacioso del naturalismo ético excluye cualquier otro tipo de conocimiento. “De acuerdo con la concepción intuicionista de la ética –escribe Moore– las normas que establecen que ciertas acciones han de realizarse u omitirse siempre pueden considerarse premisas auto-evidentes. Ya se ha mostrado que esto es lo que ocurre en el caso de los juicios acerca de lo bueno en sí mismo, pues carecen de razón alguna” (Moore 2002, 177 y Warnock 1968, 32 y passim).
Pareciera por lo tanto que la ética del profesor de Cambridge habría abandonado el consecuencialismo, toda vez que defiende la posibilidad de conocer intuitivamente o por auto-evidencia algunos bienes que lo son en sí y no por la dimensión externa de sus consecuencias. Sin embargo, en Ethics, su segundo libro de filosofía moral, Moore sostiene que “se juzga comúnmente que algunos placeres son más elevados o mejores que otros, aunque no sean más agradables; y que, cuando se nos presenta la ocasión de elegir –para nosotros mismos o para los demás– entre un placer más elevado y otro más bajo, es en general justo preferir el primero, aunque tal vez sea menos agradable […]. Se podría mantener este punto de vista fundándose en que los placeres más elevados, aun cuando menos agradables en sí mismos, tienden, si tomamos en cuenta todos sus ulteriores efectos, a producir más placer al fin y al cabo que los más inferiores” (Moore 2005, 23-24). De este modo, Moore termina afirmando que si bien existen placeres superiores (ideales) e inferiores, y estos últimos pueden ser más agradables que los primeros, a largo plazo la cantidad de placer que proporcionarán los superiores será siempre mayor; así, este autor termina en definitiva reduciendo las consecuencias de los actos y su valor a su carácter agradable o placentero, aunque sea a largo plazo, con lo que retorna a las afirmaciones básicas del utilitarismo.
En definitiva, en el caso de la ética de Moore estamos frente a una concepción que: (i) si bien es consecuencialista, no pareciera ser utilitarista, ya que considera que existen otros bienes además del placer sensible; (ii) algunos de estos últimos bienes revisten el carácter de bienes en sí (ideales), sin referencia a algún factor externo, en especial a las consecuencias de las acciones; (iii) sin embargo, pareciera que, en su segundo libro de filosofía moral, vuelve a incurrir en un consecuencialismo utilitarista, es decir, valorado conforme al placer que producen –en primera o en última instancia– los efectos de la conducta; y finalmente (iv) los bienes intrínsecos, que en principio se reducen a la belleza, la amistad y el conocimiento verdadero, son solo aprehensibles por auto-evidencia o intuición y no por la captación sensible de las relaciones de causa y efecto entre las acciones y sus consecuencias. De este modo, en el caso de Moore se está en presencia de una concepción mixta de la ética, una combinación no siempre bien resuelta de intuicionismo y consecuencialismo, más allá de varias otras contribuciones realizadas por este autor a la filosofía moral de corte analítico, muchas de ellas de fuerte influencia en el pensamiento moral posterior.
5 El pensamiento consecuencialista contemporáneo: Philip Pettit (1945-) ↑
Luego de la difusión de la obra de Moore, el consecuencialismo alcanzó durante el siglo XX una expansión notable, de tal modo que llegó a convertirse en el más difundido de los modelos de ética normativa. En efecto, en varios de los debates éticos más relevantes de ese siglo los argumentos consecuencialistas ocuparon casi siempre un lugar destacado y muchas veces determinaron el resultado concreto que siguió a esos debates. Así, por ejemplo, la controversia acerca del valor moral del bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki, se centró sobre los efectos probables de no arrojar las bombas y los de arrojarlas, culminando con la aceptación de los argumentos consecuencialistas esgrimidos por el presidente Harry Truman para justificar la masacre. Por otra parte, en la mayoría de las polémicas acerca de la despenalización o no del aborto provocado, que han sido varias en los últimos años, el argumento consecuencialista (se justifica matar al ser humano no nacido en razón de la posibilidad de evitar de ese modo los daños y las muertes que podrían eventualmente seguirse de los abortos clandestinos) fue uno de los más utilizados por los militantes pro-aborto y en ciertos casos resultaron decisivos.
Por otra parte, durante el siglo XX fueron muchos los moralistas que elaboraron y difundieron diferentes propuestas consecuencialistas (Sinnott-Armstrong 2015), entre los que cabe enumerar a James O. Urmson (1915-2012), el premio Nobel de Economía John C. Harsanyi (1929-1982), John J.C. Smart (1920-2012), Richard B. Brandt (1910-1997), David Lyons (1935-), Richard M. Hare (1919-2002) y James Griffin (1933-) (Por todos: Brandt 1959). Entre estos autores, el más reciente y difundido en los últimos años es el pensador irlandés-australiano Philip Pettit (1945-), profesor en Princeton y en la Australian National University y autor de numerosos ensayos de filosofía política en los que defiende una versión contemporánea del republicanismo como forma política. Pero además de estos trabajos, ha escrito varios estudios de ética en los que expone una forma personal de consecuencialismo (Pettit 1995; 1997; 2001; y 2015), que se expondrá brevemente a continuación.
Pettit comienza su exposición distinguiendo los dos elementos principales que han de contener todas las teorías morales: (i) una noción de lo que es bueno o valioso; en este punto “las posibilidades –escribe– son infinitas, pues puede decirse que la única limitación comúnmente reconocida es la de que, para ser valiosa, una propiedad no debe referirse de forma esencial a una persona o ámbito particular; debe ser un rasgo universal, capaz de ser realizado aquí o allí, con este individuo o con aquél”; y (ii) “una teoría de lo correcto. Es una concepción no sobre qué propiedades son valiosas sino sobre lo que deberían hacer los individuos y las instituciones para responder a las propiedades valiosas” (Pettit 1995, 323). Esta distinción es similar a la efectuada por varios autores entre la “metaética” y la “ética normativa”, a la que se hizo referencia anteriormente; y el autor afirma que, en el ensayo mencionado, se hará referencia al consecuencialismo solo como teoría de lo correcto (normativa) y nunca como teoría del bien (metaética).
Una vez realizada esta distinción, Pettit pasa a exponer la noción de consecuencialismo tal como él la concibe: “El consecuencialismo –escribe– es la concepción según la cual sean cuales sean los valores que adopte un individuo o una institución, la respuesta adecuada a esos valores consiste en fomentarlos […] Los consecuencialistas consideran instrumental la relación entre valores y agentes: se necesitan agentes para llevar a cabo aquellas acciones que tienen la propiedad de fomentar un valor perseguido” (Pettit 1995, 325). Y en un trabajo posterior y más extenso, este autor agrega que “el consecuencialismo es la teoría que plantea que, para determinar si un agente tuvo razón al hacer una elección particular, conviene examinar las consecuencias de esta decisión y sus efectos sobre el mundo” (Pettit 2001, 308-315).
Más adelante, Pettit sostiene tajantemente que la única solución racional en el campo de la ética es una que tenga en consideración los efectos de las acciones. Y sobre esto escribe que “los consecuencialistas tienden a suponer que si se quiere abordar de manera racional la evaluación moral, no hay otra solución que examinar las consecuencias –caracterizadas de manera neutral o impersonal– de las elecciones sometidas a evaluación. ¿Cómo se podría ser racional, preguntan, si se descuidan esas consecuencias?” (Pettit 2001, 310). Por el contrario, sostiene a continuación, los no-consecuencialistas, en especial los deontologistas, no serían propiamente racionales, ya que adhieren o bien a un punto de vista teológico o bien a uno meramente solipsista, que busca solo dejar a salvo la propia reputación moral.
Pero sucede que las opciones no-consecuencialistas no se reducen a las de fundamento teológico y a las meramente personales, que Pettit denomina “solipsistas”, sino que en general ellas adhieren a las afirmaciones de la moral del sentido común, es decir, la que surge directamente de la experiencia y del lenguaje moral corriente. “Los debates –reconoce este autor– entre los consecuencialistas y sus adversarios tratan en gran medida, como veremos más adelante, sobre saber hasta qué punto el consecuencialismo puede coincidir con ciertas intuiciones de la moral del sentido común” (Pettit 2001, 311).
Este último punto, el de las relaciones entre el punto de vista consecuencialista y el de la moral del sentido común es desarrollado por Pettit más adelante en los siguientes términos: “así como sería insensato –escribe– proponer una teoría de la gramaticalidad que fuera radicalmente contradictoria con nuestras intuiciones gramaticales, también sería estúpido presentar una teoría moral que hiciera tabula rasa de nuestras intuiciones establecidas respecto a cuestiones de moral. Los consecuencialistas se sienten obligados, pues, a refutar la acusación de incompatibilidad con la moral del sentido común” (Pettit 2001, 314). Dicho en otras palabras, existen numerosas oportunidades en las que la solución que impone el consecuencialismo ético resulta claramente incompatible con las respuestas que surgen de las exigencias de la moral corriente, es decir, de la que se sigue inmediatamente de la experiencia práctico-moral, y por ello los consecuencialistas se verían obligados, bajo pena de implausibilidad, a refutar esa incompatibilidad. Así por ejemplo, una de las afirmaciones centrales de la ética del sentido común es que la bondad del fin perseguido por una acción no alcanza a justificar cualquier medio que se utilice para alcanzarlo; de este modo, por ejemplo, el valor o la utilidad de conocer quiénes han sido los partícipes en un asalto y la recuperación del botín no justificaría éticamente la tortura del único de los cómplices que fue aprehendido por la policía, tal como deberían proponerlo los consecuencialistas. Incompatibilidades de este tipo serían las que se verían obligados a superar estos autores.
La solución propuesta en este punto por el autor irlandés radica en que la oposición entre las soluciones consecuencialistas y las de la ética del sentido común no se oponen de modo tajante y excluyente, sino que “los consecuencialistas pueden aceptar que edifiquemos nuestra lógica de acción sobre las bases que cada quien considera naturales e inevitables. La exigencia que deben mantener es mucho menos rigurosa: que esos hábitos de razonamiento (del sentido común) se toleren solo en la medida en que tolerarlos sea, efectivamente, la mejor solución, en la medida en que no existe, si se reflexiona, una manera verdaderamente mejor de ser en el mundo” (Pettit 2001, 315). Según esto, las exigencias de la ética del sentido común serían aceptables siempre y cuando esta aceptación condujese al resultado mejor o más razonable, es decir, al resultado exigido por la lógica moral consecuencialista. Pero queda en claro que el pensador irlandés no alcanza a compatibilizar los dos principios, ya que las máximas de la ética del sentido común solo se “toleran” en la medida en que conducen a los mejores efectos, con lo cual quedan completamente subordinadas –y reducidas– al principio consecuencialista. Por otra parte, para saber cuáles efectos son los mejores, ¿es necesario también recurrir a la ética del sentido común?; en caso afirmativo, la ética consecuencialista quedaría reducida a un instrumento de la del sentido común y, en el caso contrario, Pettit nunca aclara cuál sería el criterio para determinar el bien y el mal de los efectos de las acciones.
Finalmente, corresponde puntualizar que el consecuencialismo de este autor reviste un carácter estrictamente universalista, es decir, se refiere, como criterio normativo, a los resultados u objetivos considerados integralmente. “Cualquier teoría que propone un criterio de justicia penal o, más en general, que propone un criterio de acción correcta, invoca como valiosa una propiedad que, en esencia, no atañe a un individuo ni a un contexto particular. Invoca [como todos los consecuencialismos consistentes] un valor universal capaz de realizarse aquí o allí, con este u otro individuo” (Pettit y Braithwaite 2015, 44).
6 El consecuencialismo de preferencias: Peter Singer (1946-) ↑
Por último, conviene hacer una breve referencia al que se ha denominado preference-consecuentialism o consecuencialismo de preferencias, que reviste cierta relevancia en este tiempo debido a que es el resultado de una mixtura entre el mismo principio consecuencialista y el principio de autonomía, este último clave fundamental de casi todas las propuestas de filosofía moral de la modernidad y la tardo-modernidad (Schneewind 2009; Schneewind 2012; Sieckmann 2012). El más difundido de los autores que han incursionado en esta modalidad de la teoría ética es el australiano Peter Singer (1946-), cuya doctrina reviste varios caracteres particulares, el primero de los cuales es el de ampliar desmesuradamente el ámbito de los sujetos de la ética, de modo de incluir rigurosamente a los animales y a las plantas (Singer 2015). Otras notas distintivas radican en una drástica direccionalidad de los estudios hacia los temas de ética práctica (Singer 2003), así como en la pretensión de encabezar con sus doctrinas un movimiento de reforma o transformación integral de la ética vigente en los últimos siglos (Singer 1994; 2016).
Con referencia al consecuencialismo de preferencias, Singer comienza por precisar que “existe un enfoque tradicional de la ética que se ve poco afectado por las cuestiones complejas que hacen difícil la aplicación de las normas simples: se trata del punto de vista consecuencialista. Los consecuencialistas no empiezan con las normas morales sino con los objetivos. Valoran los actos en función de que favorezcan la consecución de estos objetivos […]. Las consecuencias de una acción varían según las circunstancias en las que se desarrolla. Por lo tanto, a un utilitarista [consecuencialista] nunca se le podrá acusar acertadamente de falta de realismo, o de adhesión rígida a ciertos ideales con desprecio de la experiencia práctica […]; juzgará que mentir es malo en ciertas circunstancias y bueno en otras, dependiendo de las consecuencias” (Singer 2003, 2-3).
Pero este autor no precisa inicialmente cuál es el criterio según el cual habrán de juzgarse las consecuencias de los actos, tal como los utilitaristas sostenían que ese criterio radicaba en el placer o el dolor que se causaba con la acción valorada. Él sostiene que, en primer lugar, es esencial que la aproximación a la acción evaluada deba realizarse desde un punto de vista universal, lo que significa principalmente que “al hacer juicios éticos vamos más allá de lo que nos gusta o disgusta personalmente”, y continúa afirmando que “el aspecto universal de la ética sí proporciona una razón convincente, aunque no concluyente, para adoptar una postura utilitarista amplia” (Singer 2003, 9). Y lo explica sucintamente, diciendo que “mi razón a la hora de sugerir lo anterior es la siguiente: al aceptar que los juicios éticos deben ser realizados desde un punto de vista universal, acepto que mis propios intereses no pueden, simplemente porque son mis intereses, contar más que los intereses de cualquier otro” (Singer 2003, 9).
Y al intentar una explicación de qué entiende por “intereses”, Singer afirma que “si definimos ‘intereses’ de una forma lo suficientemente amplia, como para incluir cualquier cosa que una persona desee como su interés, a menos que sea incompatible con otro deseo o deseos”, y además tenemos en cuenta los intereses-deseos de todos los implicados en la acción, entonces deberemos “elegir el modo de actuar que tenga las mejores consecuencias, después de sopesarlo bien, para todos los afectados” o bien que, “en general, favorezca los intereses de todos los afectados” (Singer 2003, 10). Dicho en otras palabras, para Singer el elemento central de la acción ética es el interés-preferencia, y consecuentemente resulta aconsejable, correcta o “buena” aquella actividad que conduce a consecuencias más favorables para las preferencias de todos los involucrados en la conducta evaluada.
Uno de los problemas que plantea esta versión del consecuencialismo radica en que resulta necesario evaluar-mensurar la fuerza de cada preferencia en los casos de conflicto, que son los que principalmente plantean cuestiones éticas. “Es necesario establecer –escribe Sinnott-Armstrong– cuál preferencia (o placer) es más fuerte, porque podemos saber que Jones prefiere que A sea hecho a que A no lo sea […] mientras Smith prefiere que A no sea realizado. Para determinar si es correcto hacer A o no hacerlo, hemos de ser capaces de comparar la intensidad de las preferencias de Jones y de Smith […] para determinar si hacer A o no hacerlo habrán de ser mejores por sobre todo”. Y concluye que “no se pueden solucionar todos los problemas de una teoría preferencial del valor sin convertir a la teoría en circular haciéndola depender de asunciones sustantivas cerca de cuáles preferencias lo son por cosas [consecuencias] buenas” (Sinnott-Armstrong 2015, 6). Este dilema y otros a los que se enfrenta el consecuencialismo de preferencias serán analizado al realizar la valoración final de las doctrinas consecuencialistas (Véase: Hare 1984, 99-106).
7 La valoración del consecuencialismo (I): la praxis como téchne ↑
Una vez expuesta la estructura y estrategia de la propuesta moral consecuencialista y de haberla ejemplificado con el pensamiento de algunos de sus autores y corrientes emblemáticos, corresponde realizar una valoración general de ese planteamiento, analizando sus debilidades y sometiendo a crítica racional sus argumentos. El primero de los aspectos que merece ser abordado desde esta perspectiva es el del carácter eminentemente técnico-poiético que reviste la argumentación consecuencialista, dejando de lado o postergando el modo práctico-moral de razonar que es el propio de la praxis ética, es decir, de la actividad humana libre ordenada a la búsqueda y prosecución de la perfección humana (Véase: Westberg 2002, 3-39 y Varela 2013, 50-ss.). En este tipo de acción, también denominada “inmanente” en razón de su reversión y permanencia en el sujeto de acción, la perfección o el bien que se busca es principalmente el de la acción misma, que revierte sobre el bien de la persona humana, considerada individual o colectivamente (Amengual 2007, 281-301).
Por el contrario, desde la lógica consecuencialista la argumentación moral aparece –escribe con precisión Alejandro Vigo– “como una peculiar realización del mismo modelo de racionalidad estratégico-operativa que subyace al actual proceso global de tecnificación del mundo de la vida. Dicho en términos clásicos, la poiesis y la peculiar forma de racionalidad que la orienta, es decir, la téchne, avanzan aquí sobre el ámbito de la praxis […]. El problema no radica aquí en el carácter mismo de dicha forma de racionalidad [la téchne] que posee sus propios ámbitos de despliegue y su espacio específico de legitimación. El problema surge más bien allí donde dicho modelo de racionalidad resulta, sin más, extrapolado al ámbito de la praxis, ámbito al cual, por razones estructurales, dicha forma de racionalidad ya no está en condiciones de hacer justicia como tal” (Vigo 1999, XV).
Esta extrapolación de la forma de pensamiento técnico-poiético al campo de la praxis es el resultado inevitable del modo moderno y tardo-moderno de conocer y razonar, para el cual la racionalidad científica y luego la tecnológica aparecen como el paradigma cada vez más excluyente de toda racionalidad (Larmore 1993, 45-ss.). De este modo, la actividad práctico-moral termina reduciéndose a las formas y modalidades de la actividad artístico-técnica, cuyo fin radica en la perfección de su resultado o efecto, abstracción hecha de la bondad del agente y de su conducta. Así, por ejemplo, la excelencia de un cuadro de Maurice Utrillo o de Henri de Toulouse Lautrec radica en la perfección del producto de su actividad artística y no en las disposiciones o cualidades personales de esos pintores, famosos por su vida disoluta y su inestabilidad mental.
Ahora bien, al aplicar la racionalidad moderno-tecnológica a la dirección de la conducta ética, el consecuencialismo pretende lograr ciertos resultados que aparecen como valiosos para la mentalidad tardo-moderna: ante todo, la simplicidad y en segundo lugar la posibilidad de cálculo exacto. Respecto del primero de estos resultados, escribe Pettit que “es una práctica común de las ciencias y de las disciplinas intelectuales en general que, cuando dos hipótesis son por lo demás igualmente satisfactorias, es preferible la más simple a la que es menos simple. Indudablemente, el consecuencialismo es una hipótesis más simple que cualquier forma de no-consecuencialismo y esto significa que […] debe preferirse a éste” (Pettit 2011, 333). Es indudable que lo que aquí refiere este autor es una continuidad de lo que dio en llamarse la “navaja de Ockham” (Véase: Magnavaca 2005, 795-796), según la cual no deben multiplicarse las entidades ni los argumentos sin necesidad, ya que la explicación más simple es la preferible, y que resulta ser el principio clave de todo reductivismo metodológico.
Pero el principal problema que plantea este reductivismo consecuencialista es el de su tajante oposición al principio, originariamente aristotélico, según el cual el modo propio de conocer y razonar depende principalmente de la naturaleza de su objeto o de la materia de que se trate. Según este principio, por ejemplo, la puesta a punto de los motores de los aviones no puede realizarse según el método propio de la crítica literaria, aun cuando este último resultara en la ocasión más sencillo que el primero (Agazzi 1979, 57-76). Este reductivismo metodológico propio del consecuencialismo conduce a resultados no sólo contra-intuitivos, sino epistémicamente inconsistentes, tal como lo ha puesto en evidencia con precisión Evandro Agazzi, en un trabajo preciso y esclarecedor (Agazzi 1979).
Y respecto de la posibilidad de un cálculo más o menos exacto de las consecuencias de las acciones, sostiene Alejandra Carrasco que “el consecuencialismo tiene otro elemento de inconmensurable atractivo para la mentalidad ilustrada: el cálculo. La bondad o maldad de una acción se puede ‘calcular’ imparcialmente; sus soluciones, por tanto, son universales (entendiendo ‘universalidad’ al modo moderno, es decir, ‘iguales para todos en cualquier circunstancia’). No importa quién haga el cálculo, el resultado siempre será el mismo” (Carrasco 1999, 9). Esto supone que la finalidad de la moralidad no será, como sucede en el pensamiento clásico, una organización coherente de la vida orientada hacia la realización humana, sino más bien la obtención de un método útil y preciso para responder de un modo claro a cuestiones particulares o puntuales de la vida social. Nuevamente se está en el ámbito de la técnica y no en el de la vida lograda o vida buena, que no es el de un resultado puntual, sino el de un modo de vida ordenado armónica y racionalmente a la perfección de los sujetos actuantes, considerados individualmente o de modo colectivo. De este modo, para el consecuencialismo, la acción evaluada deja de ser intrínseca al sujeto y la intención del agente cesa de tener relevancia, para reducirse todo el proceso y su evaluación al que corresponde a su resultado exterior, de algún modo susceptible de medición o cálculo. Así, la praxis en cuanto tal se difumina y el resultado técnico-efectual acaba ocupando el lugar central y decisivo en la actividad humana valorable desde el punto de vista ético.
8 La valoración del consecuencialismo (II): ética y experiencia ↑
Ahora bien, más allá de las dificultades que plantea el método técnico-pragmático de solución de problemas propio del consecuencialismo, es necesario valorar las propuestas de esta doctrina con dos baremos que resultan fundamentales para la estimación de toda teoría ética: el de la consistencia y el de la plausibilidad. El primero se refiere a la racionalidad intrínseca de sus postulados, así como a la coherencia entre ellos. “Por consistencia, en síntesis –escribe Carrasco– se entiende la justificación racional de la validez de las normas que se prescriben, y la adecuada coordinación entre ellas dentro del sistema” (Carrasco 1999, 7). Y por plausibilidad, lo que se pretende referir es la compatibilidad y armonía de las afirmaciones normativas con los datos de la experiencia moral ordinaria, así como con las intuiciones éticas fundamentales de la humanidad. “Bajo el rótulo de ‘plausibilidad’ –sostiene esta misma autora– se incluye también una serie de características mínimas que ha de tener una teoría ética racionalista-realista. Una de ellas es la completitud o exhaustividad, es decir, la capacidad del sistema de dar razón, de explicar, todos los fenómenos reales y posibles que se pueden dar dentro de los límites que la teoría ha definido a priori. Que una teoría sea plausible no es un requisito lógico, sino solo un requisito del sentido común. De algún modo se pide que la teoría se verifique en la realidad-real, es decir, tal y como la vivimos en nuestra experiencia cotidiana […]. En la plausibilidad también se incluye la generalidad, esto es, que las normas sean aplicables a todos sin discriminaciones. Y, por último, la universalidad: que sean aplicables en todos los casos posibles” (Carrasco 1999, 7).
Esto significa que la ética consecuencialista, para resultar válida y operante, no sólo debe aparecer como coherente desde el punto de vista lógico-argumentativo, en cada una de sus proposiciones y entre las diferentes proposiciones entre sí, sino que además debe dar una explicación exhaustiva y universal de los datos relevantes de la experiencia moral. Si alguno de estos dos criterios falla o resulta insuficiente, también fallará cualquier intento de argumentar de modo consecuencialista la bondad o maldad ética de una acción o de un conjunto de acciones. Pero el problema central de esta modalidad de la ética es que, en la mayoría de los casos, su plausibilidad falla, toda vez que sus afirmaciones contrarían las intuiciones morales del sentido común o bien proporcionan explicaciones incompletas o insuficientes de los testimonios de la experiencia práctico-moral.
En este sentido, es posible sostener que “La ética consecuencialista –tal como escribe Robert Spaemann– se impone a sí misma una elevada carga probatoria, pues su tesis fundamental está en contradicción con las intuiciones morales de la mayoría de los hombres y con las tradiciones éticas de todas las culturas. La proposición ‘el fin justifica los medios’ –considerada desde siempre como expresión de una convicción moralmente rechazable– encuentra su explicación en la ética teleológica [consecuencialista]. Para ella, la cualidad moral de las acciones depende exclusivamente de su idoneidad como medio para lograr el fin de la optimización. En esta concepción no hay lugar para aquello que ha definido a todas las éticas hasta el presente […] es decir, un sentimiento de que al hombre le son puestos límites infranqueables en la persecución de sus fines” (Spaemann 2014, 190-191).
Esto se manifiesta recurriendo a algunos ejemplos de juicios éticos consecuencialistas, algunos de ellos de la vida real, como en los casos de las pruebas efectuadas por médicos de los campos nazis de concentración para verificar la resistencia de los internos al agua helada, con el argumento de que esas pruebas, si bien conducían a la muerte de los involucrados, podrían servir para prevenir muchas muertes ulteriores de pilotos de guerra que eran derribados en el mar a muy bajas temperaturas. O como ha sucedido recientemente en ocasión de varios debates acerca de la legalización del aborto provocado, cuando se alegó, por parte de los defensores de esa legalización, que la muerte intencional de un ser humano no nacido se justifica porque, de ese modo, se podría eventualmente disminuir la cantidad de abortos provocados de carácter clandestino y consiguientemente bajar el porcentual de mujeres fallecidas en abortos a causa de la clandestinidad y falta de asepsia del procedimiento.
De este modo, justificando las acciones más repudiables por la ética del sentido común –inclusive la muerte directa de un ser humano inocente– con su carácter de medios para un fin en principio valioso, la argumentación consecuencialista alcanza su objetivo de reducir el razonamiento moral exclusivamente a sus efectos exteriores (e inmediatos), dejando así de lado todo lo referido a las intenciones del agente, a las dimensiones personales a respetar, a las normas que aseguran la justicia de la conducta social, a los deberes que se imponen a los actores morales y así sucesivamente. Pero el problema es que nunca resulta razonable proponer un criterio ético que resulte implausible, es decir, contrario a lo que sostienen y han sostenido el sentido común moral y las tradiciones éticas de la humanidad; en rigor, la finalidad del saber ético o teoría ética es la de explicitar, desarrollar, sistematizar, justificar racionalmente y establecer las vías para la aplicación de los principios y normas morales a las que se accede por intermedio de la experiencia ética corriente y, en especial, a partir del lenguaje moral cotidiano comúnmente aceptado (Foot 2010, 72 y Canto-Sperber 2002, 100-ss.).
Y este lenguaje corriente o habitual resulta ser un locus experientiae privilegiado para la ética en razón de que, como lo explica Copleston, “en lugar de saltar inmediatamente a alguna teoría en cuanto tal, el filósofo haría mejor en examinar y reflexionar sobre la experiencia humana en sí misma durante un largo período de tiempo, una experiencia que encuentra expresión concreta en el lenguaje ordinario. Es razonable argüir que el filósofo debe comenzar aquí, examinando un ámbito lo más amplio posible de afirmaciones relevantes y reflexionando sobre sus implicaciones” (Copleston 1979, 105). Por supuesto que del hecho de que el lenguaje corriente sea el punto de partida de la experiencia filosófica y especialmente de filosofía moral, no se sigue que ese lenguaje sea también el punto de llegada del conocimiento filosófico; en realidad, como sostenía John Austin (Austin 1961, 133), se trata solo de la primera palabra de la filosofía, utilizada para aprehender y hacer manifiesta la realidad en cuanto tal, en especial las realidades humanas, pero jamás de la última palabra.
Pero lo que interesa aquí ahora, es que la implausibilidad de una perspectiva de la filosofía moral la descalifica completamente, toda vez que los criterios que esa filosofía propone no pueden ser contrarios a su mismo punto de partida, es decir, a aquello que debe manifestar, explicar, justificar y desarrollar. “La ética filosófica –escribe Ana Marta González– se hace cargo reflexivamente de esa experiencia moral del ser humano […] Lo que hace es reflexionar sobre la experiencia moral cotidiana, con el fin de clarificarla y conocerla en sus principios, de forma que ese conocimiento revierta positivamente sobre el modo de vivir” (González 2009, 14-15). Dicho en otras palabras, existe una continuidad, es más, ella debe existir para que se trate de un razonamiento plausible, entre los datos proporcionados originariamente por la experiencia moral (Sobre esta noción, véase: Abbà 2009, 9-151) y los principios directivos que constituyen sus conclusiones; de no ser así, es claro que no se estaría en presencia de un razonamiento o argumentación, pues le faltaría la ilatividad que es propia de cualquier actividad discursiva de la razón (Sanguineti 1987, 115-122).
Por otra parte, si se eliminara toda referencia al punto de partida en la experiencia moral, dejaría de existir la filosofía práctica, toda vez que, como sostiene Jürgen Habermas, “el filósofo moral no dispone de un acceso privilegiado a las verdades morales” (Habermas 2000, 33), sino que debe partir, como cualquiera de los mortales, de los datos primeros de la práctica y la acción habitual moral, que es a lo que comúnmente se denomina “experiencia moral” o “experiencia práctica”. Por lo tanto, la insistencia del consecuencialismo en arribar a conclusiones contra-intuitivas o implausibles no constituye sino una desautorización radical de esa alternativa en cuanto doctrina ética sólida y consistente.
Finalmente, y para terminar con este acápite, conviene destacar que uno de los ámbitos dentro de los cuales se percibe más claramente el abandono consecuencialista de los datos de la experiencia moral, es el de los denominados “absolutos morales” o reglas morales inexcepcionables. En efecto, en la tradición ética de occidente siempre se encuentra una referencia a tipos de acciones (y las normas que las prohíben) que siempre y sin excepción significan una aniquilación radical de un bien humano básico, tanto para un ser humano individual cuanto para un grupo de estos seres: el homicidio, la tortura, el adulterio o el robo (Pinckaers 1986), entre varios otros. El texto clásico más conocido a este respecto es el de Aristóteles en la Ética Nicomaquea II, 6, 1107 a, donde sostiene que “no toda acción ni toda pasión admiten un término medio, pues hay algunas cuyo mero nombre implica maldad, por ejemplo, la malignidad, la desvergüenza o la envidia; y entre las acciones el adulterio, el robo y el homicidio. Todas estas cosas y otras semejantes a ellas se llaman así por ser malas en sí mismas, no por sus excesos ni sus defectos. Por tanto, no es posible nunca acertar con ellas, sino que siempre se yerra” (Aristóteles 1970, II, 6, 1107 a 9-26).
Siguiendo esta doctrina, la tradición ética occidental sostuvo siempre que existen acciones cuyo objeto propio –y por lo tanto su definición– implica necesariamente la destrucción de aspectos invariables del perfeccionamiento humano (Finnis 1991, 24-ss.) y por lo tanto las normas que las proscriben son inexcepcionables y se denominan, de un modo bastante ambiguo, “absolutas”1. Un ejemplo usual de este tipo de normas es la que prohíbe la muerte deliberada e intencional de un inocente, como en el caso de los bombardeos masivos e incendiarios de las ciudades de Hamburgo y Dresde, en los que se aniquiló de modo deliberado a prácticamente toda la población civil, con el objetivo proclamado de lograr rápidamente la rendición incondicional de Alemania y evitar de ese modo la muerte de numerosos soldados aliados.
Ahora bien, desde la perspectiva consecuencialista, es claro que invariablemente existirá una justificación para este tipo de acciones, ya que siempre es posible imaginar un bien futuro a alcanzar –o un mal a evitar– que avalen, previo cálculo de mejores y peores consecuencias, la violación de un absoluto moral. En el caso de los bombardeos masivos sobre Alemania se esgrimieron varios de estos motivos: terminar la guerra más rápidamente, disminuir las bajas aliadas, evitar la perpetuación de un régimen político totalitario y belicista, y varias más. Pero en cualquier caso se desatendió a una de las columnas vertebrales de la moralidad y se sentó un precedente pavoroso: que podía ser moralmente posible efectuar masacres aterradoras de personas inocentes, siempre que al hacerlo se alcanzaran ciertas ventajas de carácter político o estratégico-militar (Torralba 2005, 58-66). Por supuesto que esto significa dejar de lado definitiva y decisivamente la concepción de una dignidad propia del hombre, cuyo respeto anule radicalmente la posibilidad de manipulación y utilización de los sujetos humanos (Torralba Roselló 2005, passim).
9 Valoración del consecuencialismo (III): el problema de la inconmensurabilidad ↑
La tercera de las debilidades que es posible detectar en el pensamiento ético consecuencialista radica en su pretensión de alcanzar una conmensuración precisa de los resultados de las acciones electivas y de ese modo poder valorarlas éticamente con una exactitud y una decisividad terminantes e incuestionables. Dicho en otras palabras, para esa modalidad de pensamiento el criterio central valorativo de las elecciones humanas radica en la posibilidad de prever, medir y escoger un resultado que suponga un efecto indisputablemente mejor –más bueno o menos malo– que cualquier otro alternativo. Y todo esto de un modo mensurable con exactitud y certeza, de tal manera que resulte posible obtener un resultado cierto en el cálculo de bienes o males que son el efecto de la acción humana de que se trata. John Finnis –a quien se seguirá principalmente en este punto– escribe a ese respecto que “fueron los reformadores jurídicos –notablemente Beccaria y Bentham– quienes propusieron que la evaluación de las opciones como mejores o peores por parte del legislador podía y debía hacerse por conmensuración en su sentido más estricto. Se podría resumir el principio ofrecido por ellos del siguiente modo: agregar los pluses, sustraer los menos, y perseguir aquella opción que dé un balance más alto” (Finnis 2011a, 234).
El problema que plantea esta defensa de la medida y el cálculo radica en que, tal como lo sostienen una buena cantidad de pensadores, varias de las dimensiones o aspectos de las acciones electivas resultan radicalmente inconmensurables, de modo tal que resultaría imposible efectuar las mediciones, balances y optimizaciones propuestos por los consecuencialistas. En este sentido, Finnis afirma que esta inconmensurabilidad no proviene principalmente de la gran variedad de las opiniones vigentes en los debates contemporáneos, sino de la misma naturaleza de las opciones alternativas. Escribe en este punto el autor australiano: “Algunos sostienen que las diferentes opciones (y sus resultados) son inconmensurables porque las perspectivas de evaluación son irreductiblemente plurales. Los ideales, ideologías e interpretaciones y formas de vida que se encuentran en la sociedad moderna son radical e insuperablemente diversos […] e impiden las propuestas utilitarias o economicistas de elaborar un ranking valorativo. Pero esta negación de conmensurablidad falla, ya que deduce falaciosamente una conclusión acerca de lo que son o no son buenas razones para la acción desde premisas que se refieren solo a hechos –hechos acerca de la opinión pública, la mera pluralidad de puntos de vista y cosas por el estilo” (Finnis 2011a, 235).
Esto significa que el mero hecho de la variedad de opiniones o puntos de vista no es suficiente para provocar la inconmensurabilidad intrínseca de las razones práctico-morales para la acción, sino que se trata solo de un inconveniente para llevar a cabo la medición propuesta por los consecuencialistas; por el contrario, la pretensión de mensurar y computar realidades de carácter heterogéneo e inmaterial como lo son las práctico-morales, resulta ser propiamente un sinsentido, tal como aquel en el que incurría una amiga de la juventud que le decía a su novio: “te quiero diez veces más que vos a mí”. Sobre este sinsentido afirma Finnis que las computaciones propuestas por los consecuencialistas son, en primer lugar, “completamente impracticables, porque las consecuencias totales o universales de las acciones simplemente no son previsibles, aún en términos de probabilidad”, y continúa sosteniendo que “la computación proporcionalista [Finnis usa indistintamente los términos “consecuencialismo” y “proporcionalismo”] deviene no solo totalmente impracticable, sino que es además un sinsentido. Porque ella propone comparar realidades inconmensurables: los bienes humanos básicos son igual e irreductiblemente básicos; ninguno de ellos resulta subordinado como un mero medio a cualquiera de los otros” (Finnis 1983, 88-89).
De aquí se sigue que existen por lo menos dos razones que transforman en un sinsentido la pretensión de medir y computar las realidades de carácter ético: en primer lugar, la imposibilidad de conocer con un mínimo de precisión las consecuencias o efectos futuros de las decisiones actuales a ser evaluadas moralmente; y, en segundo término, el carácter inmaterial de la mayoría de las realidades a conmensurar para obtener un juicio valorativo de carácter ético. Respecto de la primera de estas razones, Gordon Graham afirma que las acciones humanas “efectivamente realizan cambios en el mundo. En última instancia ese es su objetivo. Pero las consecuencias de una acción tienen también ellas consecuencias, y estas consecuencias a su turno tienen también consecuencias […] y así indefinidamente. Y la posición resulta aún más complicada cuando se agregan las consecuencias negativas, es decir, cuando se toma en consideración las cosas que no suceden en razón de lo que hacemos […]. La adición de las consecuencias negativas hace que la extensión de las consecuencias de nuestros actos resulte indefinida, y esto significa que resulta difícil evaluarla. Y puede hacerla imposible, desde que no podemos tener ahora un claro sentido de las consecuencias completas de una acción” (Graham 2004, 139).
Y respecto a la imposibilidad de medir y computar las realidades de carácter inmaterial, como lo son en general las realidades éticas: valores, bienes, virtudes, etc., Finnis sostiene que ese tipo de realidades no difieren solo en grado sino radicalmente en especie, y por ello “no puede hallarse ningún significado determinado para el término ‘bien’ [u otros vinculados] que permita realizar alguna conmensuración o cálculo para resolver aquellas cuestiones básicas de la razón práctica que llamamos cuestiones ‘morales’. De aquí que, como he dicho, el imperativo metodológico consecuencialista de maximizar el bien neto es un sinsentido, de modo semejante a como lo es tratar de sumar la cantidad del tamaño de esta página, la cantidad del número seis y la cantidad de la masa de este libro”, (Finnis 2011b, 112-113) es decir, cantidades de especies radicalmente distintas.
De lo anterior se sigue que las doctrinas éticas consecuencialistas se basan sobre un sinsentido constitutivo: la pretensión de medir y calcular dimensiones de los efectos de acciones humanas, que por su naturaleza inmaterial, su diferente especie y su carácter de sucesión indefinida e imprevisible resultan constitutivamente inconmensurables y por lo tanto no susceptibles razonablemente de cálculo preciso. Esto ya había sido manifestado por Aristóteles en la Ética Nicomaquea, donde escribió que “nos contentaremos con dilucidar esto [la cuestión del bien] en la medida en que lo permite su materia; porque no se ha de buscar el rigor por igual en todos los razonamientos […] ya que tan absurdo sería aprobar a un matemático que empleara la persuasión como reclamar demostraciones exactas a un orador” (Aristóteles 1970, I, 3, 1194 b 1-28). Y esto es precisamente lo que hacen los consecuencialistas: exigir cálculos exactos a un eticista o a quienes hacen uso de la racionalidad práctica, como los políticos, juristas, consejeros morales, padres de familia, etc.
Y aquí resulta conveniente volver –en la conclusión de este apartado– a la primera de las observaciones que se han hecho a las propuestas consecuencialistas de la ética: la que vincula estrictamente estas propuestas a un abandono de la perspectiva clásica del conocimiento práctico-ético y a una intención de someter todo el ámbito de lo moral a la metodología, modo de abordaje y estrategia de conocimiento propios del saber científico, ya sea natural o exacto; y como consecuencia de esta intención, pretender valorar las acciones humanas electivas e inmanentes con los instrumentos de medición, cuantificación y cálculo propios del saber científico (Russell 2009, 1-142). Afirma en este sentido Giuseppe Abbà que “esta interpretación [consecuencialista] resulta favorecida por una concepción exclusivamente causal de la acción humana: la acción viene entendida solo como una causa física que produce efectos o consecuencias en un mundo visualizado como un estado de cosas. A su vez, esta concepción resulta aceptable en cuanto compatible con métodos de verificación empírica y con cálculos reductibles a procedimientos matemáticos, que son los requeridos por la ciencia, la técnica, la economía” (Abbà 2018, 241). El problema es que en estos casos, quien pretende alcanzar una precisión demostrativa inalcanzable en ciertos ámbitos determinados, como los morales, lo único que demuestra en realidad es su reductivismo (Véase: D’Agostino 2011, 49-54) o simplemente su debilidad epistemológica.
Pero queda aún por mencionar un argumento más de los relacionados con la inconmensurabilidad moral de las consecuencias de los actos: aquella referida a la radical imposibilidad de determinar solo consecuencialmente la bondad o maldad de las acciones humanas. Y esto en razón de que, si la bondad o maldad de los actos humanos se determina solo por el valor (bondad o maldad) de sus consecuencias, resulta coherente que la bondad o maldad de estas últimas también se determine de modo consecuencialista, y que a su vez el valor moral de las consecuencias de las consecuencias anteriores se valore por sus consecuencias y así sucesivamente. Es claro que de este modo se llega a un regressus ad infinitum, con lo cual resultaría imposible determinar la bondad o maldad de nada (Cuonzo 2008, 34). Y en sentido contrario si, para evitar el regressus, se postulara la existencia de algo (alguna consecuencia) que fuera buena o mala en sí misma, se estaría dejando de lado el argumento consecuencialista como argumento central para el establecimiento de la bondad o maldad de los actos humanos y con ello al consecuencialismo ético en sí mismo. Esta argumentación parece obvia y elemental, y aunque reviste una fuerza argumentativa notable, los pensadores consecuencialistas no suelen considerarla ni, menos aún, intentar refutarla de manera alguna (Smart y Williams 2008, passim).
10 Balance conclusivo: consecuencialismo y razón práctica ↑
Luego de esta ya larga exposición y valoración crítica de las propuestas consecuencialistas de filosofía moral, corresponde efectuar un balance y cierre de la tarea realizada, aunque dejando pendientes algunas pistas para ulteriores indagaciones y profundizaciones. Estas conclusiones son las siguientes:
1) Al comienzo del trabajo se puso de relieve cómo el modelo consecuencialista de filosofía moral, de importante difusión actual sobre todo en la filosofía moral anglosajona2, tiene sus raíces originarias en el pensamiento premoderno de Guillermo de Ockham, en especial en su concepción de la ética natural racional, que reviste un carácter decididamente secular y centrado en los resultados fácticos de las acciones. De aquí se siguieron las propuestas de Martín Lutero y de toda una serie de clérigos protestantes, para culminar esta primera parte del proceso en las tesis utilitaristas de Jeremy Bentham y John Stuart Mill, según las cuales el bien y el mal de las acciones humanas se determinaba por sus resultados útiles (placenteros) o inútiles (dolorosos). De este modo, el paradigma moderno del pensamiento, secular y cientificista, colonizó el ámbito del conocimiento moral, a través de un proceso de simplificación, cuantificación, medición y reducción a lo empíricamente perceptible. Inversamente y de modo necesario, fue siendo dejada de lado la idea de la ética como producto de la razón práctica, para la dirección de la acción intencional hacia la realización finalista de los bienes humanos básicos, o dimensiones del perfeccionamiento humano (Rodríguez Blanco 2017, 159-186).
2) Esta forma consecuencialista de la ética abandonó en menos de un siglo el modelo estricto utilitarista-hedonista, y fue adquiriendo diferentes variantes o propuestas, las más de las veces por la necesidad de otorgar plausibilidad a sus afirmaciones, que contradecían palmariamente el discurso de la ética del sentido común o ética tradicional, en especial en el punto de la aceptabilidad del principio según el cual la búsqueda de un objetivo bueno acredita la bondad de los medios destinados a alcanzarlo. Esta necesidad de hacer plausible el discurso consecuencialista llevó a sus autores a mezclarlo con diferentes tesis de otras doctrinas éticas y, de este modo, el universalismo, el intuicionismo, la ética de preferencias y varias otras versiones más se mixturaron con el argumento consecuencialista a los fines de lograr un resultado más aceptable al sentido común y más compatible con la experiencia moral. El principal problema que se ha planteado a estos intentos es que, con la pretensión de alcanzar plausibilidad, han llegado inevitablemente a resultados incoherentes, en los que principios incompatibles: intuiciones-resultados, efectos-preferencias, valores relativos-valores en sí y varios más han debido jerarquizarse y subordinarse, en general en beneficio del principio consecuencialista, ante la imposibilidad de armonizarlos de modo equilibrado y consistente.
3) Y la raíz de esta dificultad es que, como afirma Alejandra Carrasco, “el problema del utilitarismo-consecuencialismo es un problema epistemológico: el método de estudio no se adecua al objeto de estudio. Y este problema es herencia directa de la Ilustración, en la que el modo de razonamiento de las ciencias exactas fue exaltado hasta hegemonizar todo el ámbito de la razón, a fin de intentar dar con ese método respuestas a problemas que, en rigor, no podían ser tratados de ese modo, como por ejemplo los problemas específicos del ámbito de la razón práctica” (Carrasco 1999, 379) y más centralmente los de la ética normativa. Expresado en otras palabras, la raíz del dilema del que se está hablando radica en la pretensión de alcanzar simplicidad, precisión y carácter empírico solo mediante la aplicación de un método, tomado prestado de las ciencias exactas y naturales, a unos objetos, como lo son los de la razón práctica, que revisten constitutivamente carácter inmaterial, intencional, libre y teleológico. Pero como ya se ha visto, esto es radicalmente imposible, en razón de la esencial inconmensurabilidad de esos objetos, es decir, de su incapacidad absoluta para ser medidos, cuantificados y calculados. Pero no obstante esto último, los mejores autores consecuencialistas reafirman el carácter estrictamente cientificista de sus propuestas: “Con su actitud empírica –afirma J.J.C. Smart– hacia las cuestiones de medios y fines, [el utilitarismo] es congenial con el talante científico y tiene flexibilidad para tratar con un mundo cambiante” (Smart y Williams 2008, 73).
4) La cuestión de la inconmensurabilidad ha sido tratada minuciosamente por John Finnis, especialmente en dos libros: Natural Law and Natural Rights y Fundamentals of Ethics, y en un artículo: “Commensuration and Public Reason”. Allí pone de relieve que las realidades de carácter ético no son mensurables, pero no porque existan múltiples opiniones a su respecto, sino porque los bienes humanos, que son la realidad ética central, son igual e irreductiblemente básicos, por lo que no pueden utilizarse como un mero medio para el logro de un fin supuestamente superior. Por otra parte, también resulta inconmensurable el conocimiento de las consecuencias de los actos humanos, toda vez que es imposible conocerlas de modo más o menos exhaustivo, es decir, en su totalidad, sin incurrir en un razonamiento ad infinitum, que en cuanto tal no justifica nada. Pero además, también resulta constitutivamente imposible valorar éticamente las consecuencias de los actos sin recurrir a algún otro principio que sea no-consecuencialista; si la valoración fuera sólo consecuencialista se incurriría también aquí en un regressus ad infinitum, según el cual una consecuencia debería valorarse según la consecuencia siguiente y ésta a su vez por la siguiente, de un modo ilimitado y negatorio de toda fundamentación epistémica. De aquí surge la necesidad de este tipo de teorías éticas de recurrir a otros principios de otras doctrinas, de modo tal que sin estos préstamos espurios y discutibles resultaría implausible cualquier propuesta ética meramente consecuencialista.
5) Por otra parte, el intento de los autores consecuencialistas de reducir la ética a la promoción de resultados, dejando de lado todas las dimensiones referidas al respeto y a la inviolabilidad de los bienes y valores propios de las personas humanas, así como su dignidad constitutiva, elimina una de las dimensiones centrales de la ética, ya que su “verdadero servicio a la humanidad consiste no sólo en el intento de alcanzar el mayor grado de felicidad colectiva, sino también y decisivamente en el respeto a la dignidad de cada hombre individualmente considerado” (Rodríguez Duplá 2006, 154). En un sentido similar, el filósofo chileno Alfonso Gómez Lobo sostiene que la noción de dignidad humana “ciertamente no ofrece razones ‘positivas’ [para la acción]. No podemos hacer nada para obtenerla pues todos los seres humanos ya la poseemos. Pero sabemos también que la dignidad puede ser menoscabada por cierto tipo de acciones. En este sentido, es una propiedad de los seres humanos que nos da razones ‘negativas’ para la acción, es decir, nos llama a omitir determinadas acciones” (Gómez Lobo 2006, 61); en especial todas aquellas conductas que establecen impedimentos radicales para que las personas procedan en la libre búsqueda y apropiación de los bienes humanos básicos, de modo de procurar su autorrealización propia. Dicho de otro modo, la ética no sólo debe promover consecuencias buenas, sino que también debe evitar toda manipulación humana, toda degradación y objetivización de su índole constitutiva, toda instrumentación y reducción de su personeidad al carácter de mero medio al servicio de intereses o estrategias sectarias, parcialistas o ideológicas.
6) Finalmente, corresponde destacar que las pretensiones consecuencialistas en el ámbito de la ética terminan inexorablemente en la promoción de alguna versión del reductivismo epistémico, “consistente en reducir el horizonte de la verdad al solo ámbito que cada científico es capaz de controlar epistemológicamente […] [y] sea por lo tanto llevado a sostener que aquél fragmento al que ha dedicado todas sus energías cognoscitivas lo pone en un contacto privilegiado, y para algunos además absoluto, con la realidad de las cosas” (D’Agostino 2011, 50-51). De este modo, el consecuencialismo pretende homogeneizar el pensamiento conforme al modelo de las ciencias naturales y exactas, aplicando a la ética los supuestos, métodos y parámetros propios de las ciencias positivas, de modo de hacerla más simple, precisa y fácil de justificar. Pero sucede que el criterio de validez de un método epistémico no puede ser solo su simplicidad, sino que más bien habrá de ser su capacidad explicativa de toda la realidad que es su objeto, así como su adecuación a la finalidad para la que está constituido. Por todo esto, pareciera que las pretensiones consecuencialistas desembocan en una fallida amalgama de simplismo cientificista, reductivismo epistémico, olvido de la razón práctica y liquidación de las estructuras de la ética tal como las presentan los datos más obvios de la experiencia moral. En definitiva, en la abolición de la misma ética en cuanto actividad racional valorativa y directiva de la conducta humana libre e intencional.
11 Notas ↑
1.- En rigor, debería denominárselas “normas sin excepción” o bien “inexcepcionables”, ya que el término “absoluto” tiene carácter analógico y se aplica en su significación focal solo a Dios. Volver al texto
2.- Una muestra exagerada de esta difusión es el siguiente texto de Carlos S. Nino: “Me voy a ocupar del consecuencialismo en el sentido más lato de la palabra, el sentido que hace que prácticamente todo sistema ético razonable sea consecuencialista” (Nino 1992, 77). Volver al texto
12 Bibliografía ↑
Abbà, Giuseppe. 1996. Quale impostazione per la filosofia morale?. Roma: LAS.
Abbà, Giuseppe. 2009. Costituzione epistemica della filosofia morale. Roma: LAS.
Abbà, Giuseppe. 2018. Le virtù per la felicità. Roma: LAS.
Agazzi, Evandro. 1979. “Analogicità del concetto di scienza. Il problema del rigore e dell’oggettività nelle scienze umane”. En Epistemologia e scienze umane, editado por V. Possenti. Milán: Massimo.
Amengual, Gabriel. 2007. Antropología filosófica. Madrid: BAC.
Anscombe, Elizabeth. 1959. “Modern Moral Philosophy”. Philosophy 33(124): 1-19.
Anscombe, Elizabeth. 1997. “Modern Moral Philosophy”. En Virtue Ethics, editado por R. Crisp y M. Slote, 26-44. Oxford: Oxford University Press.
Anscombe, Elizabeth. 2005. “La filosofía moral moderna”. En La filosofía analítica y la espiritualidad del hombre, editado por J.M. Torralba y J. Nubiola, 95-122. Pamplona: EUNSA.
Aristóteles. 1970. Ética Nicomaquea, editado por María Araujo y Julián Marías. Madrid: Instituto de Estudios Políticos.
Austin, John 1961. Philosophical Papers. Oxford: Oxford University Press.
Bentham, Jeremy. 2007. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. New York: Dover Publications.
Bentham, Jeremy. 2008. Los principios de la moral y la legislación. Buenos Aires: Claridad.
Brandt, Richard. 1959. Ethical Theory. The Problems of Normative and Critical Ethics. Englewood Cliffs/New Jersey: Prentice Hall.
Canto-Sperber, Monique. 1994. La philosophie morale britannique. París: PUF.
Canto-Sperber, Monique. 2002. La inquietud moral y la vida humana. Reflexiones sobre la vida buena. Barcelona/Buenos Aires: Paidós.
Canto-Sperber, Monique y Ogien, Ruwen. 2005. La filosofía moral y la vida cotidiana. Barcelona: Paidós.
Carrasco, Alejandra. 1999. Consecuencialismo. Por qué no. Pamplona: EUNSA.
Copleston, Frederick. 1979. “Reflections on Analitic Philosophy”. En On the History of Philosophy and Other Essays. London/New York: Search Press/Barnes and Noble.
Cuonzo, Margaret. 2008. “La circularidad y sus muchas formas”. En De las falacias, editado por C. Santibáñez y R. Marafioti. Buenos Aires: Biblos.
D’Agostino, Francesco. 2011. “L’ethos della scienza”. En Una nuova cultura per un nuovo umanesimo, editado por L. Leuzzi. Città del Vaticano: Librería Editrice Vaticana.
Finnis, John. 1983. Fundamentals of Ethics. Oxford: Clarendon Press.
Finnis, John. 1991. Moral Absolutes. Tradition, Revision, and Truth. Washington D.C.: The Catholic University of America Press.
Finnis, John. 2011a. “Commensuration and Public Reason”. En Collected Essays-I-Reason in Action. Oxford: Oxford University Press.
Finnis, John. 2011b. Natural Law and Natural Rights, 2a ed. Oxford: Oxford University Press.
Florez, Alfonso. 2002. La filosofía del lenguaje de Ockham. Bogotá/Granada: Pontificia Universidad Javeriana/Comares.
Foot, Philippa. 2010. Natural Goodness. Oxford: Clarendon Press.
Freppert, Lucan. 1988. The Basis of Morality According to William of Ockham. Chicago: Franciscan Herald Press.
Gómez Lobo, Alfonso. 2006. Los bienes humanos. Ética de la ley natural. Buenos Aires/Santiago de Chile: Mediterráneo.
González, Ana Marta. 2009. La ética explorada. Pamplona: EUNSA.
Graham, Gordon. 2004. Eight Theories of Ethics. London/New York: Routledge.
Griffin, James. 2011. “Metaética y ética normativa”. En Diccionario de ética y de filosofía moral, T° II, editado por M. Canto-Sperber. México: FCE.
Habermas, Jürgen. 2000. Aclaraciones a la ética del discurso. Madrid: Trotta.
Hare, Richard. 1984. Moral Thinking. Its Levels, Method and Point. Oxford: Clarendon Press.
Kenny, Anthony. 2008. Philosophy in the Modern World. Oxford: Clarendon Press.
Kraut, Richard. 2007. What is Good and Why. The Ethics of Well-Being. Cambridge-Mass./London: Harvard University Press.
Larmore, Charles. 1993. Modernité et morale. París: PUF.
Leff, Gordon. 1977. William of Ockham. The Metamorphosis of the Scholastic Discourse. Manchester: Manchester University Press/Rowman and Littlefield.
Lyons, David. 1994. Rights, Welfare, and Mill´s Moral Theory. New York/Oxford: Oxford University Press.
MacIntyre, Alasdair. 1970. Historia de la Ética. Buenos Aires: Paidós.
MacIntyre, Alasdair. 2017. Ética en los conflictos de la modernidad. Madrid: Rialp.
Magnavaca, Silvia. 2005. Léxico técnico de filosofía medieval. Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires/Miño y Dávila Editores, Buenos Aires.
Massini-Correas, Carlos I. 1980. La desintegración del pensar jurídico [clásico] en la Edad Moderna. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
Massini-Correas, Carlos I. 1996. La falacia de la falacia naturalista. Mendoza: EDIUM.
Massini-Correas, Carlos I. 2012. “Entre reductivismo y analogía. Sobre el punto de partida de la filosofía del derecho”. Persona y Derecho 67: 353-385.
Massini-Correas, Carlos I. 2019. Alternativas de la ética contemporánea. Constructivismo y realismo ético. Madrid: Rialp.
Moore, George E. 2002. Principia Ethica. Barcelona: Crítica.
Moore, George E. 2005. Ethics. Oxford: Clarendon Press.
Nino, Carlos. 1992. “Consecuencialismo: debate ético y jurídico”. Telos I(1): 73-96.
Pettit, Philip. 1995. “El consecuencialismo”. En Compendio de Ética, editado por P. Singer, 188-204. Madrid: Alianza.
Pettit, Philip. 1997. “The Consequentialist Perspective”. En Marcia Baron, Philip Pettit y Michael A. Slote, Three Methods of Ethics. Malden-Massachusetts/Oxford: Blackwell Publishers.
Pettit, Philip. 2011. “Consecuencialismo”. En Diccionario de ética y de filosofía moral, T° I, editado por M. Canto-Sperber. México: FCE.
Pettit, Philip. 2015a. The Robust Demands of the Good: Ethics with Attachement, Virtue, and Respect. Oxford: Oxford University Press.
Pettit, Philip y Braithwaite, John. 2015b. No solo su merecido. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
Pinckaers, Servais. 1986. Ce qu’on ne peut jamais faire. La question des actes intrinsèquement mauvais. Histoire et discussion. Fribourg/Paris: Éditions Universitaires de Fribourg/Éditions du Cerf.
Rhonheimer, Martin. 2000. La perspectiva de la moral. Fundamentos de la ética filosófica. Madrid: Rialp.
Rodríguez Blanco, Verónica. 2017. “Practical Reason in the Context of Law”. En The Cambridge Companion to Natural Law Jurisprudence, editado por G. Duke y R.P. George, 159-186. New York: Cambridge University Press.
Rodríguez Duplá, Leonardo. 2001. Ética. Madrid: BAC.
Rodríguez Duplá, Leonardo. 2006. Ética de la vida buena. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Russell, Daniel. 2009. Practical Intelligence and the Virtues. Oxford: Clarendon Press.
Sanguineti, Juan José. 1987. Logica Filosofica. Firenze: Le Monnier.
Schneewind, Jerome. 2009. La invención de la autonomía. México: FCE.
Schneewind, Jerome. 2012. Essays on the History of Moral Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Sidgwick, Henry. 1984. The Methods of Ethics. Indianapolis/Cambridge: Hackett Publishing.
Sieckmann, Jan-R. 2012. The Logic of Autonomy. Law, Morality and Autonomous Reasoning. Oxford-Portland: Hart Publishing.
Singer, Peter. 1994. Repensar la vida y la muerte. El derrumbe de nuestra ética tradicional. Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós.
Singer, Peter. 2003. Ética Práctica. Madrid: Cambridge University Press.
Singer, Peter. 2015. Animal Liberation. London: The Bodley Head.
Singer, Peter. 2016. Ethics in the Real World. Melbourne-Australia: Text Publishing.
Sinnott-Armstrong, Walter. 2015. “Consequentialism”. En Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2015 Edition), editado por Edward N. Zalta. URL= https://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/consequentialism/
Smart, J.J.C. y Williams, Bernard. 2008. Utilitarianism: for and against. New York: Cambridge University Press.
Spaemann, Robert. 2014. Felicidad y benevolencia. Madrid: Rialp.
Tierney, Brian. 2001. The Idea of Natural Rights. Grand Rapids-Michigan: Eerdmans Publishing.
Torralba, José María. 2005. Acción intencional y razonamiento práctico según G.E.M. Anscombe. Pamplona: EUNSA.
Torralba Roselló, Francesc. 2005. ¿Qué es la dignidad humana?. Barcelona: Herder.
Varela, Luis. 2013. Filosofía práctica y prudencia. Buenos Aires: Biblos.
Vigo, Alejandro. 1999. “Prólogo”. En Carrasco, Alejandra, Consecuencialismo. Por qué no. Pamplona: EUNSA.
Warnock, Mary. 1968. Ética contemporánea. Barcelona: Labor.
Westberg, Daniel. 2002. Right Practical Reason. Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas. Oxford/New York: Oxford University Press.
13 Cómo Citar ↑
Massini-Correas, Carlos Ignacio. 2019. "Consecuencialismo ético". En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Consecuencialismo_ético
14 Derechos de autor ↑
DERECHOS RESERVADOS Diccionario Interdisciplinar Austral © Instituto de Filosofía - Universidad Austral - Claudia E. Vanney - 2019.
ISSN: 2524-941X