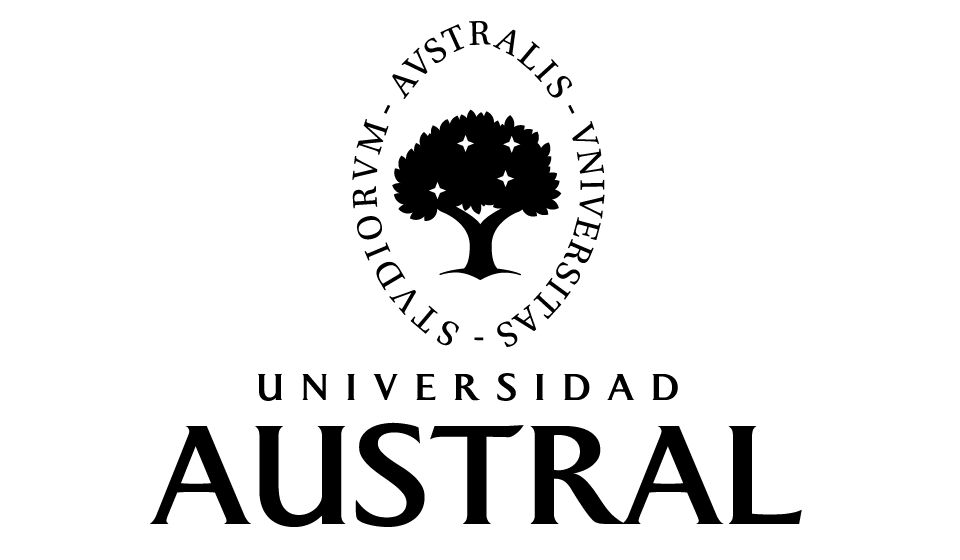En esta voz se procura responder a tres órdenes de preguntas. Primero, ¿Cuál es el fundamento moral y epistémico del derecho a ser reconocido como persona por los sistemas jurídicos positivos? ¿Tiene este fundamento alguna relación con la naturaleza del hombre o es, en cambio, el fruto de algún tipo de consenso o convención social? En segundo orden, ¿es todo hombre persona/titular de derechos frente al derecho positivo? Tercero, ¿cuáles son las consecuencias normativas del reconocimiento de esta personalidad jurídica por parte del Derecho positivo?
Los tres niveles de pregunta se abordan desde la perspectiva de las dos tradiciones de pensamiento jurídico y político que más se han abocado a su estudio hacia finales del SXX y comienzos del XXI. En primer término, la perspectiva política liberal, que se aborda al hilo del planteo de Ronald Dworkin, que se complementa con la teoría de la justicia de John Rawls, especialmente en aquellos puntos en los que su propuesta difiere significativamente de la de Dworkin. En segundo orden, se desarrolla la tradición del derecho natural de la mano de las ideas de Javier Hervada, y en diálogo con las propuestas de Antonio Millán Puelles, John Finnis, Germain Grisez y Robert Spaemann. Como toda elección, ésta implica dejar de lado otros autores igualmente representativos de cada una de las tradiciones mencionadas, que por obvias limitaciones de espacio y tiempo no es posible tratar acá, aunque se mencionen en el apartado bibliográfico.
Contenido
- 1 Introducción
- 2 Ronald Dworkin, John Rawls y la persona como fruto del consenso
- 2.1 Dworkin: La existencia del consenso ético como fundamento moral y epistémico de la categoría de persona
- 2.2 Rawls: La existencia del consenso político como fundamento moral y epistémico de la categoría de persona
- 2.3 Del fundamento discursivo a la extensión limitada del derecho a la igual consideración y respeto
- 2.4 Derechos y obligaciones derivados del derecho a la personalidad jurídica
- 3 La persona como categoría substancial. Una aproximación desde la tradición central del derecho natural
- 3.1 La condición personal natural como fundamento moral y epistémico de la personalidad jurídica
- 3.2 Del concepto filosófico al concepto jurídico de persona. Capacidad, necesidad y derecho
- 3.3 La fuerza y extensión del derecho a la personalidad jurídica: un derecho absoluto y universal
- 3.4 Los derechos y obligaciones derivados del reconocimiento a un derecho a la personalidad jurídica
- 4 Conclusión
- 5 Bibliografía
- 6 Cómo Citar
- 7 Derechos de autor
1 Introducción ↑
Algunos lugares comunes son el resultado de una suerte de inercia académica, mientras que otros muestran el indiscutible poder explicativo que poseen ciertas ideas, teorías o metodologías de análisis. El caso del origen etimológico del término “persona” se ubica en esta segunda categoría, por lo que conviene comenzar apuntando que, ya sea que “persona” provenga del estrusco phersu; del griego prósopon; o del latín personare; en los tres casos se relaciona con el término “máscara” y, por su intermedio, con el rol desplegado por el hombre en sociedad (Hervada 2008, 68; Chávez Fernandez-Postigo 2014, 5). Cuando se traslada el análisis etimológico del término al plano conceptual jurídico, el resultado no es esencialmente distinto: el concepto jurídico de persona hace referencia a todo individuo capaz de desempeñar el rol de titular de derechos y obligaciones en una comunidad jurídica.
Este concepto puede analizarse, a su vez, de forma fragmentada o integral. En el primer caso, designa la capacidad que los sistemas jurídicos positivos reconocen a una cierta clase de individuos, para desempeñar el rol de titulares de derechos y obligaciones en una determinada esfera de actuación jurídica. Desde este punto de vista fragmentado, la referencia del concepto de persona es estrecha y variable. Es variable, pues depende de cada ordenamiento y de cada rama del derecho. Y es estrecha, pues no todos los hombres son “personas”, ni todas las personas son hombres en todas las ramas del derecho. Así, la capacidad de ser titular de derechos de contenido patrimonial sólo se reconoce en algunos ordenamientos jurídicos con posterioridad al hecho del nacimiento, o bien se sujeta a la condición de que el nacimiento ocurra. Viceversa, no todas las personas en sentido jurídico son individuos de la especie humana, como muestra el caso de las asociaciones, que casi todos los ordenamientos jurídicos habilitan a actuar como titulares de derechos y obligaciones de contenido patrimonial.
En contraposición al análisis fragmentario del concepto jurídico de persona, el análisis integral no se limita a describir cuáles son las condiciones que, como cuestión de hecho, algunos sistemas jurídicos establecen para participar de un determinado sector de la praxis jurídica. Se trata de averiguar, en cambio, si todo hombre es titular efectivo (y no meramente en potencia) de un derecho a ser reconocido como persona en sentido jurídico, por la sola razón de ser hombre, con carácter previo e independiente a lo que dispongan las normas de derecho positivo. Si así fuera, podría decirse que el hombre es persona en un sentido jurídico pre o meta-positivo, por el solo hecho de ser hombre, y que esta personalidad jurídica anterior u originaria es el fundamento del reconocimiento como persona por parte del Derecho positivo.
No pocas convenciones internacionales y/o regionales de derechos humanos reconocen el derecho de todo hombre al reconocimiento de la personalidad jurídica. Así, la Declaración Internacional de los Derechos del Hombre afirma que “Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica” (artículo 6). Este mismo reconocimiento se efectúa, en exactamente los mismos términos, en el artículo 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y en el artículo 3ero de la Convención Americana de los Derechos del Hombre.
Frente a este reconocimiento integral efectuado por el derecho internacional de los derechos humanos, se yergue la siguiente pregunta: ¿Acaso estos instrumentos han creado una situación jurídica previamente inexistente o, más bien, como su lenguaje manifiesta, se limitan a reconocer una situación jurídica pre-existente? Dicho de otro modo, ¿En el supuesto de que ninguna convención internacional ni constitución nacional reconociera el derecho de todo hombre a ser reconocido como titular de derechos, podría afirmarse que, aun así, todo hombre es titular del derecho a la personalidad jurídica? En tal caso ¿por qué? ¿Hay algo inherente en el hombre que lo ubique en la categoría conceptual de “titular de derechos”?
Las respuestas que se han ofrecido desde la filosofía jurídica y política a este orden de preguntas pueden dividirse en, al menos, tres direcciones. Desde la tradición positivista, Hans Kelsen ha insistido clásicamente que los sistemas jurídicos tienen como fin único regular el uso de la fuerza dentro de una determinada comunidad y territorio. Esta regulación se materializa a través de normas jurídicas que reglan dos clases de conductas. En primer lugar, el uso de la coacción por parte de los operadores jurídicos, esto es, los actos de aplicación de las sanciones previstas por el derecho para determinados tipos de conducta. En segundo lugar, y de modo indirecto, el derecho regula la conducta del resto de los individuos, mediante la explícita amenaza de imponer sanciones. El rol de persona o titular de derechos es, en esta línea, un recurso heurístico de los estudiosos del derecho (la ciencia jurídica), para identificar de modo sencillo la clase de individuos cuyas acciones regula el derecho. Nada hay de inherente en el hombre que lo transforme de por sí en titular de derechos u obligaciones o, lo que para Kelsen sería lo mismo, pasible de merecer sanciones:
“Decir de un hombre que es una persona o que posee personalidad jurídica significa simplemente que alguna de sus acciones u omisiones constituyen de una manera u otra el contenido de normas jurídicas. Es pues necesario mantener una distinción muy neta entre el hombre y la persona (…). El contenido de las normas no se relaciona con las personas sino con los actos de la conducta humana. La persona es pues un instrumento del cual se sirve la ciencia del derecho para describir su objeto” (Kelsen 2009, 103).
Tanto la tradición filosófico-política liberal, como la tradición del derecho natural han optado, en cambio, por afirmar la naturaleza pre-positiva de la personalidad jurídica. Los ordenamientos jurídicos no crean de modo absoluto ni los derechos que reglan, ni la capacidad de ser titular de derechos dentro del sistema. En esta inteligencia, el hombre es persona en sentido jurídico no sólo dentro de los sistemas jurídicos positivos, sino también y fundamentalmente, frente a ellos. Ambas tradiciones divergen, sin embargo, en la cuestión relativa al fundamento para el reconocimiento integral de esta personalidad jurídica pre-positiva.
En las secciones que siguen se abordarán descriptivamente estas dos líneas clásicas de abordaje al problema de la persona en sentido jurídico, en vistas a responder cuatro órdenes de preguntas. Primero, ¿cuál es el fundamento moral del derecho a ser reconocido como persona por los sistemas jurídicos positivos? ¿Qué razones de justicia justifican y exigen la incorporación de este derecho a los ordenamientos jurídicos positivos? Segundo, ¿son estas razones intrínsecamente objetivas, o son más bien el fruto de algún tipo de consenso, convención o construcción social? Tercero, ¿es todo hombre persona/titular de derechos en este sentido previo al derecho positivo? Cuarto, ¿cuáles son las consecuencias normativas de esta personalidad jurídica pre-positiva? ¿Qué obligaciones de justicia se siguen del reconocimiento de esta personalidad?
El abordaje se realizará a través de las teorías de representantes indiscutibles de cada una de estas dos tradiciones hacia finales del SXX y comienzos del XXI. La perspectiva liberal se expondrá al hilo del planteo de Ronald Dworkin, que ha discutido de forma directa cada una de las preguntas formuladas. Por su indiscutible relevancia en la formación del pensamiento político y jurídico liberal contemporáneo, esta exposición se complementará con una referencia a la solución que John Rawls propone para el (segundo) problema, relativo a la justificación del derecho a ser reconocido como persona. El análisis se concentra en este aspecto porque es el único en el cual su propuesta difiere significativamente de la de Dworkin.
La tradición central del derecho natural se estudiará al hilo de las ideas de Javier Hervada Antonio Millán Puelles, John Finnis, Germain Grisez y Robert Spaemann. Como toda elección, ésta implica dejar de lado otros autores igualmente representativos de cada una de las tradiciones mencionadas, que por obvias limitaciones de espacio y tiempo no es posible tratar acá, aunque se mencionen en el apartado bibliográfico.
2 Ronald Dworkin, John Rawls y la persona como fruto del consenso ↑
Ronald Dworkin ha afirmado de modo insistente que la legitimidad de los ordenamientos jurídicos positivos depende de su justicia, y que la justicia del derecho positivo depende de la extensión con que reconozca un derecho fundamental a la “igual consideración y respeto”, del cual brotarían el resto de los derechos fundamentales de la persona que se yerguen dentro y frente al Derecho positivo (Dworkin 2000, 1). Ser persona en sentido jurídico es pues, para Dworkin, ser titular de un derecho a la igual consideración y respeto, cuya existencia no depende de ningún acto de positivización, sino más bien al contrario: un sistema jurídico positivo que de ningún modo respetara este derecho pre-existente, no sería propiamente derecho (Dworkin 1986, 101-104).
Sobre este punto, las preguntas planteadas en la introducción se podrían reformular del siguiente modo: ¿Cuál es el fundamento del derecho originario a la igual consideración y respeto, que ubica al hombre en la categoría de persona/titular de derechos frente a los ordenamientos jurídicos positivos? Segundo, ¿a quién se debería reconocer este derecho? Tercero, ¿con qué consecuencias normativas?
2.1 Dworkin: La existencia del consenso ético como fundamento moral y epistémico de la categoría de persona ↑
Las respuestas que ofrece Dworkin para cada una de aquellas preguntas se comprenden a la luz del fundamento último de su teoría política y jurídica liberal, el “liberalismo ético” y, más concretamente, el “modelo ético del desafío”.
Según Dworkin, la diversidad de concepciones éticas que conviven en la cultura occidental actual, se erige sobre un plano subyacente de acuerdo en torno a dos principios éticos de máxima abstracción. En primer lugar, el principio de «igual importancia», según el cual una vez que una vida humana ha comenzado, es de una gran y objetiva importancia que sea exitosa y que no se desperdicie, y esto es igualmente importante para cada vida humana (Dworkin 2000, 7). Dworkin confía en que este consenso se mantiene sin quebrarse cuando el éxito se define en términos de lo que él denomina “modelo del desafío”. De acuerdo con este modelo, no aspiramos a vivir muchas experiencias, sino que aspiramos a elegir correctamente nuestras experiencias, de forma tal que, tomadas en conjunto, manifiesten «un compromiso permanente y auto-definitorio con una visión del carácter o de la realización de la vida como un todo» (Dworkin 2000, 241). Coincidimos, en fin, en que la coherencia e integridad es un rasgo fundamental de una buena vida/exitosa. A partir de este punto, cuando se determina el tipo de valores que pretendemos sistematizar y vivir de forma coherente, el consenso se quiebra. Con el modelo del desafío como significado de vida buena, valiosa o exitosa, podríamos pues reformular el principio ético de igualdad en los siguientes términos: “una vez que una vida humana ha comenzado, es de una gran y objetiva importancia que sea íntegra y coherente, y esto es igualmente importante para toda vida humana”.
Junto al principio ético de igualdad en conjunción con el modelo del desafío, el consenso moral occidental recoge, según Dworkin, el “principio ético de responsabilidad”, según el cual la responsabilidad de concebir, planear y ejecutar una concreta visión de la vida es individual (Dworkin 2000, 7, 239-241). Cada persona configura un ideal de vida como respuesta personal tanto a sus propias capacidades, como a sus circunstancias espaciales y culturales. Todo plan de vida tiene, por tanto, una dimensión «indexada», esto es, dependiente del ambiente cultural. No es una creación absolutamente individual, sino una creación a partir de, y en el contexto de, una determinada cultura. No obstante, el margen de indexación es tan sólo eso, un margen. Pues dentro del mismo cada persona configura una respuesta absolutamente individual acerca del tipo o clase de «reto» o «desafío» de vivir que esas circunstancias plantean. En esta línea, explica Dworkin, «la respuesta incluye una convicción: es tan importante que encontremos una buena vida como que la encontremos buena» (Dworkin 1993, 269).
Sosteniendo el pluralismo de convicciones morales que caracteriza a la cultura moral occidental actual, existiría pues un consenso en torno a los principios de igualdad y responsabilidad, y al modelo del desafío. La derivación del “derecho a la igual consideración y respeto” a partir de estos principios morales podría esbozarse del siguiente modo:
(i) Es igualmente importante que toda vida humana, una vez que ha comenzado, sea exitosa (principio de igualdad). (ii) Una vida es exitosa cuando goza de la oportunidad de desplegar un plan de vida coherente (modelo del desafío) y absolutamente personal (principio de responsabilidad). (iii) Si los sistemas jurídicos pretenden ser justos, deben acoger los principios de igualdad y responsabilidad. Esta incorporación se traduce en el reconocimiento de un derecho fundamental a la igual consideración y respeto de todos los desafíos personales, de forma tal que el Derecho garantice a cada individuo el goce de un espacio de libertad para concebir y ejecutar su propio desafío vital.
2.2 Rawls: La existencia del consenso político como fundamento moral y epistémico de la categoría de persona ↑
Ralws sostiene, contra Dworkin, que la justicia y la legitimidad de los sistemas jurídicos depende de su independencia epistémica de toda concepción ética, incluido el liberalismo ético. Por supuesto, esta independencia no se traduce en una negación absoluta de todo contenido, lo cual sería absurdo. Se traduce, en cambio, en la condición de que los ordenamientos jurídicos incorporen y sistematicen en sus instituciones fundamentales las ideas políticas que están implícitas en la tradición del pensamiento democrático. Y no todas estas ideas, sino únicamente aquellas que pueden recabar el “consenso entrecruzado” de las diversas concepciones éticas que conviven en las democracias constitucionales actuales. Esto es, las ideas políticas que, sin derivarse de ninguna de estas concepciones éticas en particular, son capaces sin embargo de recibir el apoyo de todas (Rawls 2005, xli-xliv).
En este marco, la concepción jurídico-positiva de persona será justa y legítima para Rawls si cumple con las siguientes condiciones: ser independiente de toda doctrina comprehensiva; haber sido elaborada sobre la base de las ideas implícitas en el pensamiento democrático; y ser capaz de atraer hacia sí el consenso entrecruzado de las distintas concepciones comprehensivas que componen el pluralismo razonable de una sociedad democrática (Rawls 2005, 29 ss.).
Estos requerimientos metodológicos obligan a construir la concepción de persona, explica Rawls, partiendo de la concepción que tienen de sí mismos los ciudadanos de un régimen democrático en tanto que ciudadanos, o personas morales, la cual, a su juicio, se resume en los siguientes puntos:
(a) Los ciudadanos democráticos se conciben a sí mismos como personas morales, titulares de libertades básicas, en tanto y en cuanto gocen de una capacidad de cooperación normal y plena. (b) La capacidad de cooperación normal y plena se asienta sobre la posesión de las siguientes facultades: (i) una facultad para sistematizar una serie de objetivos e intereses propios en relación a un plan general de vida, que puede ser cambiado en cualquier momento sin que este cambio afecte a su identificación como persona pública, que Rawls denomina “facultad para el bien”; (ii) una facultad para la justicia, que permite a los ciudadanos adecuar su concepción del bien a los principios equitativos de justicia que rigen la cooperación social. Ambas facultades se resumen en lo que Rawls denomina la “autonomía plena” de los ciudadanos democráticos (Rawls 2005, 30-34). (c) Los ciudadanos democráticos no solamente se conciben a sí mismos como tales en tanto que gozan de las dos facultades morales descritas—una facultad para el bien y una facultad para la justicia—, sino que, además, desean realizar en sí mismos «el ideal del ciudadano democrático» perfilado por estas cualidades. Desean, en otras palabras, ejercer y potenciar su “plena autonomía”. Este deseo se genera y se consolida en virtud de una ley psicológica, según la cual los individuos tienden a apoyar principios de justicia que acogen la concepción de persona que tienen de sí mismos (Rawls 2005, 70 ss.). (d) El deseo de realizar en uno el ideal de ciudadano democrático permite suponer que los ciudadanos tienen tres intereses superiores, que completan su «psicología razonable»: (i) un interés en desarrollar y ejercer la facultad para el bien; (ii) un interés en desarrollar y ejercer la facultad para la justicia; (iii) un interés en proteger y promover la concepción del bien que se supone que tiene cada ciudadano como consecuencia del desarrollo de ambas facultades (Rawls 2005, 107 ss.)
La “facultad para el bien” no se orienta a valores, bienes o fines dados, sino que incluye –y se define como– la plena autonomía para construir estos valores y para sistematizarlos en un plan de vida racional o coherente. Se comprende entonces que la discrepancia con el planteo de Dworkin no es substantiva sino procedimental. No redunda en el significado del concepto de persona como agente moral y titular de un derecho a la igual consideración y respeto, sino en el origen de este concepto: la existencia de un consenso moral en el caso de Dworkin; la existencia de un consenso político en el de Rawls.
2.3 Del fundamento discursivo a la extensión limitada del derecho a la igual consideración y respeto ↑
Dado que los principios éticos liberales se fundan en el hecho de que son objeto de un amplio y consolidado consenso moral (o político), el análisis del modo en que se usa el concepto de persona en los debates más divisorios de la cultura moral y política occidental, constituye pues, un método indispensable para determinar cuál es la extensión del concepto de persona y de su derivado, el principio de igual consideración y respeto (que sólo se predica de las personas). Pues bien, el análisis discursivo del concepto de persona manifiesta, según Dworkin, una respuesta limitada: sólo algunos hombres son personas y, por lo mismo, no todo hombre es acreedor del derecho a la igual consideración y respeto.
Según Dworkin, «cuando examinamos de cerca el tipo de convicciones de la mayoría de la gente, vemos que no podemos explicarlas si tratamos simplemente de descubrir sus opiniones acerca de si el feto es o no una persona. Nuestras convicciones reflejan otra idea que también sostenemos y cuya fuerza gravitacional explica mejor la forma que adoptan nuestras creencias y desacuerdos: (...) creemos que es intrínsecamente lamentable que la vida humana, una vez que ha empezado, termine prematuramente (...) aunque no suponga nada malo para ninguna persona en particular» (Dworkin 1994, 94).
Con esto, en realidad, se afirman tres cosas. Primero, que valoramos la vida humana por motivos distintos a los que valoramos la calidad de «personas» que revisten determinados sujetos. Segundo, y en lo que importa para este estudio, no todo hombre es, por el mero hecho de serlo, una persona. Tercero, ninguna de las dos conclusiones anteriores pretenden ser metafísicas, sino discursivas. Son la conclusión de un análisis y sistematización de lo que Dworkin considera que son las convicciones e intuiciones de «la mayoría de la gente».
De este análisis discursivo, concluye Dworkin que:
«Cualquier criatura humana, incluso el embrión más inmaduro, es un triunfo de la creación divina o evolutiva, que produce, como de la nada, un ser complejo y racional, y es también un triunfo de lo que a menudo llamamos el «milagro» de la reproducción humana, que hace que cada nuevo ser humano sea distinto de los seres humanos que lo crearon, y al propio tiempo, una continuación de los mismos (...). Así, la vida de un solo organismo humano, sea cual sea su forma o figura, exige respeto y protección debido a la compleja inversión creativa que esa vida representa y debido a nuestro asombro ante los procesos divinos o evolutivos que producen nuestras vidas, (...) ante los procesos de un país, una comunidad y un lenguaje a través de los cuales un ser humano llega a absorber y a continuar cientos de generaciones de culturas y formas de vida y valor. Finalmente —cuando la vida psíquica ha empezado y florece—, ante el proceso interno de creación y razonamiento personales (...). El horror que sentimos ante la destrucción intencionada de una vida humana refleja nuestro sentimiento compartido e inarticulado de la importancia intrínseca de cada uno de estos aspectos de la inversión creativa» (Dworkin 1994, 112-113).
Lo sagrado de la vida humana estaría dado por la admiración que produce en nosotros la complejidad de los dos, o más bien tres, procesos creativos que dan lugar a su formación: el natural o divino, que le da la existencia biológica; el cultural, por el cual cada individuo recibe el aporte de todas las generaciones anteriores que dieron formación a la cultura en que se inserta; y el personal, por el cual una persona se hará y rehará a sí misma. Sobre esta base, se comprende que el valor “sagrado” de la vida humana no sea uniforme: no es igual el valor de una vida en la cual todavía no se ha volcado una inversión cultural significativa, al de una vida en la cual sí se lo ha hecho; y no es igual el valor de una vida en la cual ya ha comenzado la inversión personal, al de una vida en la que esta inversión no ha comenzado aún. Viceversa, el mal producido por la muerte no es uniforme en todas las vidas: depende de qué clase y grado de inversión se haya «frustrado».
La igualdad predicada en el principio ético liberal no se refiere, en fin, a ninguna cualidad antropológica del hombre, sino a la importancia que de hecho otorgamos a que nuestras vidas lleguen a ser algo, en lugar de ser desperdiciadas. El fundamento del principio de igualdad es discursivo, y su extensión es limitada: las vidas de los individuos que, a raíz de incapacidades congénitas o adquiridas no podrán nunca “llegar a ser algo” (y por ende no son aún “personas”), o bien no pueden continuar siendo “algo” (y por ende ya no son capaces de agregar “valor personal”), tiene menos valor que la vida del resto de las personas. En otras palabras, los individuos que han perdido la capacidad de obrar consciente y/o competentemente han perdido también su dignidad (Dworkin 1994, 289-290).
Del carácter limitado del principio de igualdad se deriva, como consecuencia lógica, la extensión limitada del derecho a la igual consideración y respeto: dado que no todo ser humano o individuo de la especie humana está en condiciones de actualizar “el modelo del desafío” y agregar “inversión personal” a su propia vida, no todo ser humano es titular del derecho a la igual consideración y respeto. O, lo que es lo mismo, no todo hombre es persona en sentido jurídico (pre-positivo).
2.4 Derechos y obligaciones derivados del derecho a la personalidad jurídica ↑
Enunciada en términos abstractos, la principal proyección normativa del derecho a la igualdad es el reconocimiento de un conjunto de derechos fundamentales más concretos, que se ejercen no sólo dentro sino también frente al orden jurídico, y cuya finalidad común es garantizar la vigencia política del principio ético de responsabilidad, esto es, el reconocimiento de un espacio de libertad para que los destinos de los ciudadanos se forjen con sus propias elecciones (Dworkin 2000, 7, 239-240).
Ahora bien, como se ha indicado, el principio ético liberal de responsabilidad no se limita a adjudicar a cada individuo la tarea de concebir su propio plan de vida sino también, y con anterioridad a ello, la tarea de definir a cuál de los “procesos de inversión” es central para definir el valor de la propia vida, y de la vidas no personales que puedan representar un obstáculo para el desarrollo del propio desafío personal. En este contexto, si bien las vidas humanas que han perdido su dignidad o cualidad personal aún conservan algún tipo de valor y, correlativamente, se les debe algún tipo de respeto, este deber cede frente al derecho de las “personas” a “forjar sus propios destinos”:
«El derecho a la autonomía procreativa ocupa un lugar importante no sólo en la estructura de la Constitución estadounidense, sino en general en la cultura política occidental. El rasgo más relevante de esa cultura es la creencia en la dignidad humana individual: esto es, que las personas tienen el derecho y la responsabilidad moral de enfrentarse, por sí mismas, a las cuestiones fundamentales acerca del significado y valor de sus propias vidas, respondiendo a sus propias conciencias y convicciones» (Dworkin 1994, 216-217).
El análisis paralelo del discurso político de las sociedades democráticas conduce a Rawls a una concepción casi idéntica en su contenido a la de Dworkin:
«Supongamos (...) que consideramos la cuestión en términos de estos tres valores políticos importantes: el debido respeto a la vida humana, la reproducción ordenada de la sociedad política a lo largo del tiempo, incluyendo de alguna forma a la familia, y finalmente la igualdad de las mujeres como ciudadanos iguales. (Evidentemente, aparte de éstos, hay otros valores políticos importantes). Yo creo, entonces, que cualquier balance razonable entre estos tres valores dará a la mujer un derecho debidamente cualificado a decidir si pone o no fin a su embarazo durante el primer trimestre [pues] (...) en esta primera fase del embarazo, el valor político de la igualdad de las mujeres predomina sobre cualquier otro, y se necesita un derecho para darle a ese valor toda su substancia y toda su fuerza. Aunque los introdujéramos en el balance, otros posibles valores políticos no cambiarían en mi opinión esta conclusión (...). Cualquier doctrina comprehensiva que lleve a un balance de los valores políticos que excluya ese derecho (...) es, en esta medida, irrazonable; y puede llegar a ser incluso cruel y opresiva; por ejemplo si se niega el derecho en cualquier caso, salvo en los de violación e incesto (...)» (Rawls 1994, 278-279, n.32).
Recapitulando: la personalidad jurídica positiva es debida a quienes son titulares de un derecho anterior a la igual consideración y respeto. No es, pues en sí misma una construcción del derecho positivo, sino, más bien, una exigencia de justicia que limita las posibilidades de esta construcción. El derecho a la igual consideración no se predica de todo hombre, sino de aquellos que sintetizan en sí los tres modos de “inversión creativa”: el natural, el cultural y el personal. La igualdad entre los hombres no es “aritmética”, en terminología aristotélica, sino proporcional al potencial y al grado de desarrollo de las facultades intelectuales y físicas que permiten a cualquier ser humano realizar y conservar una “inversión creativa personal” en su propia vida. Los conceptos de persona en sentido jurídico y ser humano no son, pues, co-extensivos.
La existencia de la personalidad jurídica pre-positiva plantea la exigencia de justicia de ser tratado con igual consideración y respeto por el Derecho positivo. La respuesta a esta exigencia es el reconocimiento de un derecho a gozar de un ámbito de autonomía para definir cuál es el valor de la propia vida, y para obrar en consecuencia. Entre las acciones que quedan resguardadas dentro de este ámbito de la autonomía, se incluye la acción de dar fin a la propia vida, o a la vida aún no nacida, que si bien posee algún valor, no es lo suficientemente elevado como para hacer al derecho a la igual consideración y respeto.
La estructura argumentativa considerada en su totalidad no se funda ni en una contemplación metafísica, antropológico de la naturaleza humana; ni en primeros principios morales evidentes, intrínsecamente inteligibles. El fundamento último es la existencia de un consenso en torno a principios morales (Dworkin) o políticos (Rawls) que se presume (aunque no se argumenta que así sea) público y notorio.
Ahora bien, la existencia de un consenso en sí mismo es un hecho y, más precisamente, un estado de opinión. Y puesto que ninguna obligación puede derivarse válidamente de un hecho, el esquema de argumentación liberal debería completarse con un primer principio moral y/o político no declarado, pero asumido lógicamente, de acuerdo con el cual es intrínsecamente justo incorporar al derecho positivo los principios que sean objeto de un amplio consenso y, contrariamente, es injusto no hacerlo.
3 La persona como categoría substancial. Una aproximación desde la tradición central del derecho natural ↑
En la tradición central del derecho natural, Javier Hervada propone la distinción entre dos niveles de fundamentación u origen de los derechos en general. En primer lugar, el título, que es el fundamento inmediato o próximo y que se identifica con el hecho (la celebración de un contrato, la promulgación de una norma válida de derecho positivo, la existencia de una ley natural, etc.) en virtud del cual algo (una suma de dinero, una cosa, una acción) es debido a alguien. Los títulos no se atribuyen de forma arbitraria sino que su distribución responde a la condición personal del hombre que actúa, pues, como fundamento último o remoto de los derechos (Hervada 2008, 71-72).
En este contexto, las tres peguntas centrales de este trabajo se reformulan del siguiente modo. Primero, ¿en qué consiste la “condición personal del hombre”, y cuál es su fundamento moral y epistémico? Segundo, ¿cuál es la extensión de la condición personal del hombre? ¿Todo hombre es persona en sentido jurídico por el sólo hecho de ser hombre? Tercero, ¿cuáles son las consecuencias normativas del reconocimiento de esta condición personal?
3.1 La condición personal natural como fundamento moral y epistémico de la personalidad jurídica ↑
El concepto de “persona”, dice Hervada, se dice en dos sentidos, jurídico y filosófico. En sentido jurídico denota la capacidad de ser protagonista del derecho: es el fundamento de la atribución de títulos y, por su intermedio, es el fundamento último de la capacidad de ser titular de los derechos en general. En sentido filosófico denota la naturaleza o diferencia específica del hombre, con relación al resto de los seres creados: “el hombre es un ser que de tal modo es –inteligente y libre–, que es dueño de su propio ser”. El dominio sobre el propio ser es ontológico, pues el hombre es “capaz de dominar el curso de sus actos”; y es moral-jurídico, “porque el ser y los actos de la persona, por pertenecerle, son derecho suyo frente a los demás” (Hervada 2008, 136).
El fundamento moral de la personalidad jurídica es pues la condición filosófica/ontológica/natural de persona: el reconocimiento de la personalidad jurídica al hombre es una respuesta debida a su personalidad ontológica, que denota la capacidad radical del hombre de “poseerse a sí mismo” a través de sus actos. El fundamento epistémico es una derivación de la naturaleza ontológica de esta capacidad de auto-dominio que, por ser natural, es inteligible en sí misma. Su objetividad no brota del hecho de ser objeto de algún tipo de consenso sino más bien al contrario: el hecho de que exista un extendido consenso en torno a su reconocimiento se explica por su intrínseca inteligibilidad.
Ahora bien, aunque esta secuencia argumentativa pueda ser evidente en sí misma, no parece que lo sea para la cultura occidental descrita por Dworkin, donde el hecho del consenso se asume como fundamento válido de todo razonamiento práctico, ya sea moral, político o jurídico. Conviene, pues, precisar en lo que sigue tanto el significado de “auto-dominio”, como el modo en que se deriva a partir de esta capacidad el derecho a que sea reconocido en el ámbito jurídico positivo.
Empezando por lo primero, cabe preguntar: ¿En qué consiste el auto-dominio? ¿En qué medida se posee el hombre a sí mismo? ¿Existe algún límite para la capacidad de autodominio, ontológico, moral, o de ambas clases?
Acerca del significado del auto-dominio, responde Hervada: “aquello que en el hombre es capaz de constituirse en regla y medida de su obrar es su propio ser –aquello por lo cual es precisamente hombre: su esencia– en cuanto que el obrar es la expresión de su dinamismo (la esencia como principio de operación, en términos aristotélicos)” (Hervada 2008, 161). Estas palabras tienen un sentido ontológico y moral al mismo tiempo. En sentido ontológico, podría afirmarse que el ser del hombre delimita las posibilidades de su propia acción libre. En sentido moral, la naturaleza o esencia humana es criterio de justificación y valoración del ejercicio de la libertad.
3.1.1 El marco ontológico del autodominio ↑
El límite ontológico de la libertad está dado por la propia naturaleza del hombre. El hombre no es, para la tradición del derecho natural, un ser arrojado al vacío, por citar las célebres palabras de Sartre. Por ello, cuando se dice que el hombre tiene dominio sobres sus propios actos, los tipos de acciones de los que se habla no son conceptos vacuos. Son, en cambio, la manifestación de una forma de ser, esencia o naturaleza, orientada a la actualización de un conjunto de fines, bienes o valores.
Este sentido ontológico de la relación entre naturaleza y acción libre se manifiesta existencialmente en el hecho de que las clases de fines que nuestra inteligencia puede aprehender como deseables y como realizables a través de la acción son limitados. Estamos constitutivamente hechos/formados para querer desplegar/actualizar una serie limitada de capacidades. Y puesto que nuestra inteligencia sólo puede ver, por definición, lo real o verdadero, no puede sino ver como fin posible y deseable de nuestras acciones, aquellos fines/bienes humanos o valores básicos que son intrínsecamente deseables y realizables (Aquino, S.T., I-II q. 94 a. 2; Grisez 1965, 197-198).
En otras palabras, el hombre sólo puede, quiéralo o no, elegir dentro del marco establecido por sus propios fines naturales. No es que el hombre no deba, sino que no puede ignorar este marco de fines, que todo hombre reconoce a la vez como buenos/apetecibles y como realizables. Por supuesto, el hombre puede errar acerca de la verdadera capacidad de una acción concreta, o incluso de un tipo genérico de acciones para actualizar los bienes humanos básicos. Pero esta incuestionable posibilidad de error no invalida el hecho de que, cada vez que elegimos actuar, lo hacemos en vistas de realizar algún bien humano básico. La naturaleza humana no es en este sentido y nivel un límite moral de nuestras acciones, sino un límite ontológico: no es un parámetro de lo que deberíamos elegir, sino de lo que podemos elegir (Grisez 1965, 184, 188; Finnis 1983, 68-69).
En este contexto, el auto-dominio y la consiguiente libertad no consiste en elegir los fines de nuestra existencia, sino más bien en elegir el modo de realizarlos. El único ejercicio posible de libertad consiste en elegir un modo único, “personal”, irrepetible, de despliegue de los fines/bienes humanos básicos, que son iguales para todo hombre. Esta elección fundamental no es singular: se plasma en cada una de las acciones sobre las cuales el hombre ejerce su capacidad de “auto-dominio”. Algunas acciones son más determinantes que otras para forjar un modo o estilo de vida. Pero ninguna es lo suficientemente determinante (excepto el suicidio) como para excluir toda posibilidad de cambio de rumbo.
3.1.2 El marco moral del autodominio ↑
Dentro de este marco ontológico de auto-dominio, la naturaleza o modo de ser del hombre se le presenta también como límite moral. Esto es, como un límite que el hombre está en condiciones de ignorar, y cuyo respeto está pues sujeto a elección. En cada acción el hombre se enfrenta, en efecto, a la alternativa entre elegir un modo incluyente de obrar o bien un modo excluyente. Las elecciones incluyentes se dirigen a realizar una instancia de un bien humano (o de varios), respetando al mismo tiempo el resto de los bienes humanos o dimensiones de la persona que están involucradas en ese tipo de acción. Así, quien elige estudiar en la universidad A, en lugar de hacerlo en la B –sin haberse comprometido previamente a lo segundo– ha renunciado a muchas cosas. No sólo ha renunciado a estudiar en la universidad B, sino también a las infinitas clases de acciones que podría realizar mientras estudia en la universidad A. No obstante, la elección de estudiar en la Universidad A no incluye la elección de destruir lo que se ha dejado de lado. Si bien es cierto que todo lo que no entra en la acción “estudiar en la Universidad A” no se elige, tampoco se elige dañarlo.
Como las elecciones incluyentes, también las elecciones excluyentes se orientan a realizar una instancia de un bien humano (o de varios). Esta orientación o intención final es inevitable por lo dicho arriba: es el límite ontológico de nuestra libertad. Sin embargo, una elección excluyente, pretende realizar uno o varios bienes humanos mediante una acción que daña o afecta otros bienes, o bien otras instancias de los mismos bienes humanos (Gómez Lobo 2002, 44; Grisez 1980, 93-96; Finnis 1983, 72; 2011, 125-126). Una elección excluyente incorpora en su propio objeto la frustración de otras manifestaciones existenciales del mismo bien (u otros). Así, quien roba dinero para financiar su estudio en la universidad A, pretende realizar/instanciar el bien o fin del conocimiento, a costa de una injusticia y, mediante ello, de un daño o frustración de su relación de igualdad (amistad en sentido amplio) con la víctima y, más ampliamente, la comunidad.
Recapitulando, el dominio del hombre sobre los propios actos no es absoluto en la perspectiva de la tradición de la ley natural. Es un dominio que tiene como límite natural la estructura teleológica del obrar humano: quiéralo o no, el hombre sólo se decide a actuar en vistas de lo que con su razón percibe como bueno/apetecible y realizable, y su razón sólo percibe como “bueno” y realizable un conjunto limitado de fines. En sentido moral, el dominio de las propias acciones tiene como límite la realización integral de la naturaleza personal del hombre, por oposición a un modo excluyente (posible pero no verdaderamente valioso) de desplegar las propias capacidades. El derecho a ser reconocido como persona dentro del ordenamiento jurídico es la respuesta debida a esta capacidad natural de dominio que tiene el hombre sobre sus propias acciones. En línea con su fundamento, su finalidad es garantizar las condiciones sociales que lo habilitan para orientar su acción libre al desarrollo integral (no excluyente) de los fines/bienes humanos básicos.
3.2 Del concepto filosófico al concepto jurídico de persona. Capacidad, necesidad y derecho ↑
En el planteo anterior habrá notado el lector un salto lógico: se ha precisado el sentido profundo del auto-dominio, y se ha mostrado con ello, como mucho, que el reconocimiento de un derecho a la personalidad jurídica sólo tiene sentido en relación con aquellos individuos (los hombres) que poseen auto-dominio sobre sus propias acciones. Lo que sin embargo ha quedado sin argumentar es la justificación ontológica y moral de que este reconocimiento tenga lugar. Desde el punto de vista ontológico, no se ha dado una respuesta clara a la necesidad de este reconocimiento para el pleno despliegue de las capacidades naturales del hombre. Desde el punto de vista moral, no se ha argumentado de forma lineal la exigencia moral, de justicia, que así sea. Conviene pues abordar en lo que sigue estos dos órdenes de interrogantes: ¿Qué agrega el reconocimiento de un derecho a la personalidad jurídica al despliegue integral de los bienes humanos básicos? Segundo, ¿por qué y en qué medida es este reconocimiento una exigencia de justicia? Si esta secuencia lógica fuera válida, ¿hablamos de un derecho absoluto, o de un derecho relativo a los variables intereses sociales?
Comenzando por la necesidad ontológica, el desafío de elegir cómo vivir en uno mismo la naturaleza humana es un desafío “indexado”, por volver ahora sobre las palabras de Dworkin. Esto es, un desafío que sólo es realizable en un ámbito social y, más concretamente, en un determinado espacio cultural. Ello es así pues el hombre es, utilizando las clásicas palabras de Aristóteles, un zoon politikon, esto es, un ser naturalmente social (Aristóteles 1873:I-I). Desde esta perspectiva, la convivencia social no es meramente un bien “útil”, pero prescindible, para satisfacer necesidades materiales. La convivencia social o co-existencia es el único modo posible de realizar u actualizar la naturaleza humana. En esta misma línea agrega Finnis que la familia, y la amistad ampliamente considerada –incluyendo la interacción en el seno de la comunidad política–, son bienes humanos básicos que, como todo bien humano básico, cercena ontológicamente nuestra capacidad de elección: el desafío de elegir cómo realizar en uno mismo la naturaleza humana excluye como opción viable la prescindencia de la ayuda espiritual y material que sólo puede ofrecer la familia en primer término, y la comunidad política en segundo orden (Finnis 2011, 88 ss.). En palabras de Millán Puelles: “Convivir, vivir en sociedad, es, con sus ventajas y sus inconvenientes, algo a lo que el hombre está impulsado por una íntima tendencia natural” (Millán Puelles 1982, 29).
Pasando del plano natural al moral, Millán Puelles afirma que esta tendencia natural a la vida en sociedad es, a la vez que una condición de posibilidad de la actualización del propio ser, un derecho: “Un ser que por tener, no sólo instintos, sino también entendimiento y libertad, es capaz de sentir necesidades morales, tanto con relación a su cuerpo como respecto a su espíritu, y (…), por ello, tiene también derecho a satisfacer esta doble clase de necesidad. La categoría o dignidad de la persona humana lleva consigo misma este derecho que es correlativo de aquellas necesidades y obligaciones” (Millán Puelles 1982, 14-15). En esta misma línea, Hervada entiende que el derecho a ser reconocido como persona en sentido jurídico es una nota esencial del concepto filosófico de persona: “el ser y los actos de la persona, por pertenecerle, son derecho suyo frente a los demás” (Hervada 2008, 136). Si somos dueños de nuestros propios actos, entonces tenemos derecho a que este dominio sea reconocido.
Pero cabe aún preguntar: ¿en qué se funda esta conexión conceptual? ¿Hay en verdad una secuencia lógica, necesaria, entre la necesidad y el derecho? Lo cierto es que, así presentado, este argumento parece caer en la tan conocida falacia naturalista señalada por Hume, consistente en derivar inválidamente un deber a partir de un hecho. Si de ningún hecho puede seguirse un deber, tampoco del hecho de que el hombre sea capaz de auto-dominarse, o incluso de que necesite ser parte de la vida política para ejercer un auto-dominio pleno, se sigue el deber de la comunidad política de poner las condiciones para que este auto-dominio sea viable. Del mismo modo que el hecho del consenso era incapaz de fundar por sí mismo ninguna obligación de justicia en el liberalismo, tampoco la existencia de una capacidad y necesidad natural es un argumento válido para de fundar por sí mismo ningún tipo de obligación. Buscamos, pues, un principio moral originario, intrínsecamente inteligible, que funde de modo directo o remoto el derecho a ser admitido en la comunidad política o, lo que es lo mismo, el derecho a la personalidad jurídica. Si tal derecho existe, es porque hay algo de intrínsecamente valioso en el hombre que exige o postula tal derecho y la correspondiente obligación de respeto.
Recogiendo los conceptos de Aristóteles y John Finnis, la validez de este principio moral originario podría argumentarse en los siguientes términos. Primero, es evidente que la amistad o sociabilidad es un bien humano básico o, lo que es lo mismo, uno de los fines a los que tendemos de forma inevitable con nuestra acción libre. De entre las múltiples formas de concretar la amistad, algunas son contingentes y otras necesarias. Entre las necesarias, se encuentra la participación en la comunidad política: si se frustra esta forma de amistad se malogra un aspecto esencial del pleno desarrollo de nuestra personalidad. La naturaleza universal del bien de la amistad explica que su valor y su necesidad sean iguales para todo hombre.
Hasta este punto, se han esbozados principios axiológicos, que enuncian bienes que conviene realizar y necesidades que conviene colmar en vistas de nuestra aspiración última, natural, inevitable, a desarrollar de forma plena nuestra común naturaleza humana. Estos principios son axiológicos, pero no aún morales. Indican lo que es racional apetecer como fin del obrar, pero no aun lo que es obligatorio respetar en la acción. Cuando los principios axiológicos se aplican al obrar, se derivan algunas conclusiones con fuerza moral. Entre otras, que todo hombre, en cuanto es hombre, tiene el mismo derecho que los demás a realizar en sí mismo cada uno de los bienes humanos básicos. Esta exigencia, dice Finnis, se ha recogido o expresado tradicionalmente de distintos modos, como la regla de oro según la cual “debemos tratar al prójimo como a nosotros mismos”, o el principio de imparcialidad y universalidad kantiano según el cual las personas son fines en un reino de fines (Finnis 1998, 123-129). Si todo hombre tiene el mismo derecho que los demás a realizar en sí mismo los bienes humanos básicos, todo hombre tiene pues el derecho a realizar en sí el bien de la amistad en su forma política. Esto es, el derecho a participar de la comunidad política como titular de derechos y obligaciones, o lo que es lo mismo, como persona.
3.3 La fuerza y extensión del derecho a la personalidad jurídica: un derecho absoluto y universal ↑
El derecho fundamental a ser aceptado como miembro pleno de la comunidad política, o lo que es lo mismo, a ser reconocido como persona en sentido jurídico, conlleva la obligación correspondiente por parte de la comunidad política de respetarlo. Esta obligatoriedad no requiere mayor argumentación, pues está implícita en la noción misma de derecho. Dicho en otras palabras, un derecho que puede ser ignorado, negado o eliminado sin otra razón que el interés, no es propiamente un derecho. En este sentido, podría pues cualificarse el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica como un derecho absoluto o categórico.
A pesar de su obviedad, la dificultad para fundamentar la naturaleza categórica o absoluta de los derechos en general es inversamente proporcional a la facilidad con que se la suele declamar. El problema es complejo, pues como (paradójicamente) muestra el fundamento existencial del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, el hombre es finito e indigente. Si necesitamos que el ordenamiento jurídico nos reconozca como titulares de derechos, es porque necesitamos ser parte de alguna comunidad política. Pero la necesidad sólo se predica de un ser contingente (puede existir o no existir) y, sobre todo, indigente (si existe, no puede sobrevivir ni mucho menos actualizar su naturaleza en soledad). Y claro está, un ser contingente e indigente es incapaz de ser la fuente de ningún derecho absoluto, comenzando por el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica.
El hombre considerado en sí mismo carece de mérito, en fin, para ser titular de cualquier derecho absoluto: “así como los seres irracionales no tiene culpa alguna en carecer de entendimiento y libertad, tampoco el ser humano tiene arte ni parte en el puro hecho natural de estar provisto de ambos (20)”. “Todo hombre es persona porque así le han hecho (…). La última razón, el fundamento radical de la categoría de persona humana, no puede ser, por tanto, el hombre mismo…, sino un ser superior a todo hombre (…) también él mismo provisto de categoría personal (…), pero no de una simple categoría personal humana, sino de la categoría personal divina. Es, por tanto, Dios” (Millán Puelles 1982, 21).
Si el hombre debe ser tratado como persona o titular de derechos, no es pues porque mediante un acuerdo real o hipotético, explícito o implícito, institucional o informal, hemos acordado tratarnos así mutuamente. Un acuerdo no deja de ser el resultado de una acción contingente, que como tal es incapaz de fundar ninguna obligación categórica, invariable, absoluta. Si hay derechos absolutos es porque el hombre participa gratuitamente, sin merecerlo, de una naturaleza absoluta. Por lo mismo concluye Spaemann: “la presencia de la idea de lo absoluto en una sociedad es una condición necesaria –aunque no suficiente– para que sea reconocida la incondicionalidad de la dignidad de esa representación de lo absoluto que es el hombre” (Spaemann 1998, 110).
Pasando ahora a la pregunta acerca de si todo hombre debería ser reconocido como persona en sentido jurídico, responde Hervada “como sea que la personalidad jurídica es, en su raíz, un dato natural, la consecuencia es obvia: todo hombre es persona; donde hay un ser humano, allí hay una persona en sentido jurídico” (Hervada 2008, 141). Sin embargo, es un dato irrefutable que, desde un punto de vista existencial, las posibilidades de desarrollo y actualización de la capacidad de autodominio del hombre se pueden minimizar o incluso anular temporal o definitivamente, por razones de edad o discapacidad. El hecho de fundar el derecho a la personalidad jurídica en la capacidad natural de auto-dominio sobre los propios actos, puede pues conducir a la conclusión bastante obvia de que tal reconocimiento carece de sentido en este tipo de situaciones.
Esta objeción a la universidad del derecho no es menor, y sólo puede ser respondida retomando la advertencia de Spaemann, según la cual la dignidad del hombre, su valor absoluto, y su consiguiente derecho a ser reconocido como persona en sentido jurídico, se funda en la participación del hombre en una instancia absoluta. Sin el dato de esta participación en lo absoluto, la naturaleza racional del hombre es insuficiente para fundamentar la afirmación de que todo hombre es igualmente valioso y acreedor a un respeto absoluto, con independencia del modo en que pueda, de hecho, actualizar su naturaleza racional. En este orden de ideas, la observación de Hervada debería matizarse o más bien precisarse en el siguiente sentido: la naturaleza racional/personal del ser humano no es el fundamento último de la personalidad filosófica u ontológica del hombre, ni tampoco, por ello, del derecho a la personalidad jurídica. La naturaleza racional es a lo más un signo de la participación del hombre en la naturaleza divina. Es esta participación, y no en cambio la racionalidad en sí, el fundamento último que autoriza desde un punto de vista lógico a predicar un valor absoluto y universal en el hombre, y el correspondiente derecho absoluto, categórico, y universal a ser tratado como un fin en sí mismo (Serna 1998, 58-62).
3.4 Los derechos y obligaciones derivados del reconocimiento a un derecho a la personalidad jurídica ↑
“Si la naturaleza humana,… es ese núcleo esencial que caracteriza al hombre y le hace tener un comportamiento específico, existen cosas contenidas en esa naturaleza, en esa dignidad, que le corresponden a la persona en virtud de su misma naturaleza y que, por tanto, le son debidas (…). Estas cosas (…) son lo que se ha dado en llamar “derechos naturales” (…), que surgen de tres aspectos importantes: de un derecho fundamental, como es el derecho de la persona a su ser; el derecho de la persona a su libertad, y los derechos de la persona que se derivan de los fines propios de ella” (Beuchot y Saldaña 2000, 64).
Con la afirmación de la dignidad inherente de todo hombre, se afirma todo lo que está contenido en el concepto mismo de dignidad: un valor absoluto y una obligación absoluta de respeto. Cuando ambos puntos (valor y deber absolutos) se proyectan sobre el plano jurídico positivo, el resultado es el reconocimiento de un derecho fundamental a ser considerado sujeto de todos los derechos que, tomados en conjunto, resumen el deber de “respeto absoluto” a la persona (en sentido filosófico). En primer término, el derecho al propio ser, esto es, a la continuidad en la existencia desde el primer momento en que la vida humana aparece, y con absoluta independencia de las condiciones físicas de desarrollo e, incluso, de la propia conducta. Si el hombre es digno en sí mismo, lo es siempre, en toda circunstancia, incluso cuando ha perdido toda capacidad de autodominio y/o cuando el obrar es contrario a la propia dignidad (Spaemann 2006, 3).
En segundo orden, el derecho a un espacio de libertad para desplegar en uno mismo las capacidades naturales al modo humano, esto es, a través de acciones que brotan de la elección interior y que, por lo mismo, manifiestan el “autodominio” del hombre sobre su propio ser. Este ámbito de libertad no es algo distinto del resto de los derechos que “derivan de los fines propios” de la persona. La libertad es una cualidad esencial pero no suficiente del contenido de los derechos. En este sentido, la libertad física –libertad para actuar– y la libertad moral –libertad para decidir– son condiciones esenciales para el desarrollo integral de cada uno de los bienes humanos básicos hacia los que tiende toda persona. Si las acciones a través de las cuales el hombre se propone realizar los bienes humanos básicos no brotaran de su íntima elección, entonces no habría posibilidad alguna de realizar estos bienes (con la excepción obvia del bien de la vida). El modo humano de desarrollar la naturaleza humana (valga la redundancia) es mediante acciones que brotan de la elección interior y que, por lo mismo, manifiestan lo más específico del hombre, el “autodominio” sobre su propio ser. Pero si el ejercicio de la libertad no se orienta a la realización integral de los bienes humanos básicos, el desarrollo de la personalidad queda trunco. Los derechos se entienden en esta perspectiva, como ámbitos de libertad necesarios para elegir un modo único y personal en uno mismo los bienes humanos básicos.
4 Conclusión ↑
Las similitudes entre el planteo liberal y el planteo del derecho natural son claras. En ambas tradiciones el dominio del hombre sobre sí mismo y sobre sus propios actos es una nota distintiva que justifica, en el plano jurídico, el reconocimiento de la capacidad para ser titular de derechos en general. Lo más propio y valioso del hombre radica en su capacidad de “dominar el curso de sus actos” (Hervada), o de “forjar su propio destino” (Dworkin); y el derecho positivo se justifica en su existencia por su capacidad para garantizar que este dominio y esta forja sean posibles, frente al siempre potencial uso ilegítimo de la fuerza por parte de otros individuos, o de los propios agentes estatales.
Las similitudes o, si se quiere, coincidencias entre ambos planteos, acaban no obstante en el momento en que se perfora este nivel abstracto de análisis, y se avanza sobre (a) el sentido en que un hombre “es dueño de sí y de sus actos”; (b) las consecuencias normativas del reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica; (c) el fundamento epistémico de la descripción antropológica del hombre; (d) el fundamento moral que permite derivar un derecho a partir de esta descripción; (e) y su consecuente fuerza categórica y extensión:
(a) En el “modelo del desafío”, la posesión del propio ser y de los propios actos incluye, o más bien se erige sobre, la capacidad para definir cuáles son los fines, valores o bienes que cada persona se propone realizar en su vida. Nada hay de intrínsecamente necesario, ni en la elección de los valores, ni en la elección del modo de ordenarlos entre sí. Ni siquiera el valor de la vida humana es intrínseco. Al igual que el resto de los valores, también la vida humana posee un significado vago, hasta tanto su propio titular (o un tercero, en el caso de las vidas no nacidas) elija qué elementos prefiere priorizar, si el biológico, el cultural o el personal.
En la tradición del derecho natural el hombre no elige de forma irrestricta y en todo nivel de abstracción, porque no puede hacerlo, qué fines/valores/bienes son dimensiones de una vida lograda. El hombre sí elige, en cambio, su propio modo de realizar los fines/valores/bienes comunes a todo hombre. El desafío moral del hombre es elegir cómo realizar en sí mismo la naturaleza humana, si de forma inclusiva o excluyente; y en uno u otro caso, de qué manera (hay tantos modos como hombres de hacer el bien y de hacer el mal/de realizarse o de frustrarse).
(b) De la diferencia del sentido del auto-dominio, se sigue una diferencia en el plano de las consecuencias normativas. Quizá la distinción más saliente entre uno y otro abordaje, se manifieste en la estructura y en el criterio para la regulación legítima del conjunto de derechos fundamentales que ubican al hombre en la categoría pre-positiva de persona. Esto es, los derechos que se yerguen frente, y no sólo dentro, de la comunidad política. En el planteo de la tradición liberal, el fin último común de estos derechos fundamentales es asegurar el principio ético y político de responsabilidad a todo ciudadano por igual. Esto es, asegurar a todos un espacio igual de libertad para concebir por sí mismos un plan de vida, y obrar en consecuencia. El único límite o restricción legítima para el ejercicio de los derechos, es el respeto a la igual libertad de otras personas y a las condiciones generales de orden público que posibilitan la co-existencia de estos “cotos” de libertad (Ollero 1989, 149-168). En caso de conflicto entre ejercicios contrapuestos de libertad, o entre la libertad individual y orden público, el operador habrá de sacrificar el ejercicio de libertad que estime menos relevante para el plan de vida (o los planes de vida) en cuestión (Cianciardo 2007, 121 ss.; Serna 1998, 53). Los derechos fundamentales se orientan en la perspectiva del derecho natural, en cambio, a asegurar las condiciones políticas y sociales necesarias para la realización integral de cada uno de los bienes humanos básicos de la persona. No son pues derechos des-teleologizados o “cotos de libertad”. En el caso de conflicto entre ejercicios contrapuestos de estos derechos, o entre el ejercicio de los derechos y el orden público, el operador jurídico realizará un ejercicio prudencial de reconocimiento de la auténtica conexión entre la acción en cuestión y los bienes humanos básicos que la acción pretende actualizar.
(c) En el liberalismo, el derecho a la personalidad jurídica se fundamenta en principios éticos (o políticos en el caso de Rawls) ampliamente consensuados. Se asume pues –aunque no se argumenta de forma explícita– un primer principio moral y un postulado epistémico. El principio moral diría algo así como “es intrínsecamente justo incorporar al derecho positivo los principios morales/políticos que son objeto del más amplio consenso posible”. El postulado epistémico (que tampoco se argumenta) establece que este consenso es públicamente cognoscible y no ofrece espacio para la incertidumbre.
La tradición del derecho natural funda el derecho a la personalidad jurídica en el principio axiológico según el cual toda persona es igualmente valiosa, y en el consiguiente principio moral según el cual toda persona tiene por tanto derecho a actualizar en sí misma y por sí misma los bienes humanos básicos que, tomados en conjunto, perfilan la naturaleza humana. Estos principios no son el fruto de ninguna convención moral, política o jurídica. Son, en cambio, principios intrínsecamente inteligibles de la razón práctica.
(d) En el liberalismo político la extensión del concepto de persona en sentido jurídico no es igual a la extensión del concepto de hombre, porque el consenso ético occidental (Dworkin) o político (Rawls) así lo habría establecido. Al igual que la extensión, el peso o fuerza categórica del derecho es establecido por la convención que lo crea. Y puesto que toda convención es por definición contingente, tanto el peso como la extensión del derecho son igualmente dependientes del hecho (siempre variable) de que el consenso se mantenga en el tiempo.
En la teoría del derecho natural, el concepto jurídico de persona como titular de derechos, no es una construcción sino una abstracción. Brota de la contemplación de lo que el hombre es y, sobre todo, de lo que el hombre está llamado a ser. La naturaleza personal en sentido filosófico del hombre es un indicio (no la fuente) de su valor absoluto y universal: un valor absoluto que permanece y que se reconoce a todo hombre por igual, más allá de las fluctuaciones del consenso.
5 Bibliografía ↑
Aquino, Tomás de. Suma Teológica.
Aristóteles. 1873. La Política. Editado por Patricio de Azcárate. Madrid: Medina y Navarro Editores.
Beuchot, Mauricio, y Saldaña, Javier. 2000. Derechos humanos y naturaleza humana. México: UNAM.
Cianciardo, Juan. 2007. El ejercicio regular de los derechos. Buenos Aires: Ad-Hoc.
Chávez-Fernandez Postigo, José. 2014. Persona humana y derecho. Un diálogo con la filosofía de Javier Hervada. México: Porrúa.
Dworkin, Ronald. 1994. El dominio de la vida, una discusión acerca del aborto, la eutanasia, y la libertad individual. Traducido por Caracciolo y Fabra. Barcelona: Ed. Ariel S.A.
Dworkin, Ronald. 1993. Ética privada e igualitarismo político. Traducido por Antoni Domènech. Barcelona: Ediciones Paidós.
Dworkin, Ronald. 1986. Law´s Empire. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Dworkin, Ronald. 1986. Sovereign Virtue. The Theory and Practice of Equality. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
Finnis, John. 2011. Natural Law and Natural Rights, 2nd edition. Oxford: Oxford University Press.
Finnis, John. 1998. Aquinas. Moral, Political and Legal Theory. Oxford: Oxford University Press.
FINNIS, John. 1991. Moral Absolutes. Tradition, Revision, and Truth. Washington: The Catholic University of America Press.
Finnis, John. 1983. Fundamentals of Ethics. Oxford: Clarendon Press.
Gomez Lobo, Alfonso, Morality and the Human Goods, Georgetown University Press, 2002.
Grisez, Germain. “The First Principle of Practical Reason: A Commentary on the Summa theologiae,1-2, Q.94, a.2”. Natural Law Forum 44.
Grisez, Germain y Shaw, Russel. 1980. Beyond the New Morality. The Responsabilities of Freedom. Notre Dame: University of Notre Dame Press.
Hervada, Javier. 2008. Introducción crítica al derecho natural. Buenos Aires: Editorial Ábaco de Rodolfo Depalma.
Kelsen, Hans. 2010. Teoría pura del derecho. Traducido por Moisés Nilve. 4ta. Edición. Buenos Aires: Eudeba.
Millán Puelles, Antonio. 1982. Persona humana y justicia social. Madrid: Rialp.
Massini, Carlos I. y Serna, Pedro, eds. 1998. El derecho a la vida. Pamplona: EUNSA.
Ollero, Andrés. 1989. “Para una teoría jurídica de los derechos humanos”. En Derechos humanos y metodología jurídica. Madrid: Centro de estudios constitucionales.
Rawls, John. 2005. Political Liberalism. New York: Columbia University Press; traducción al español: Dòmenech, A., trad. 1996. El liberalismo político Barcelona: Crítica.
Serna, Pedro. 1998. “El derecho a la vida en el horizonte cultural europeo”. En El derecho a la vida, editado por Carlos I. Massini y Pedro Serna, 23-79. Pamplona: Eunsa.
Spaemann, Robert. 1998. “Sobre el concepto de dignidad humana”. En El derecho a la vida, editado por Carlos I. Massini y Pedro Serna, 81-110. Pamplona: Eunsa.
Spaemann, Robert. 2006. Persons. The Difference Between Someone and Something. Traducido por Olivier Donovan. Oxford: Oxford University Press.
6 Cómo Citar ↑
Zambrano, Pilar. 2018. "Persona y derecho". En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Persona_y_derecho
7 Derechos de autor ↑
DERECHOS RESERVADOS Diccionario Interdisciplinar Austral © Instituto de Filosofía - Universidad Austral - Claudia E. Vanney - 2018.
ISSN: 2524-941X