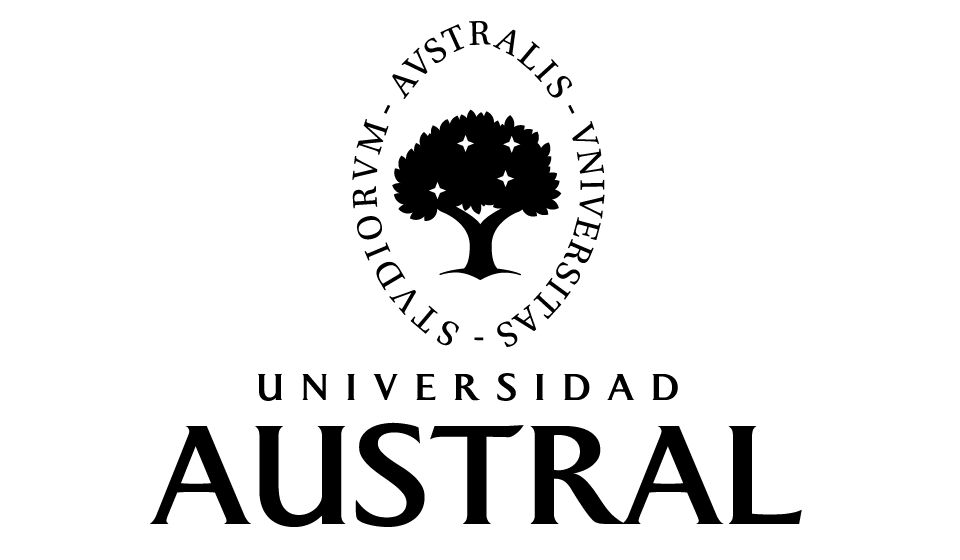Versión española de la versión actualizada de Miracolo, de la Documentazione Interdisciplinare di Scienza & Fede.
Traducción: Marina Delbosco
En esta contribución intentaremos desarrollar en mayor medida aquellos aspectos del milagro más sensibles a una validación con las ciencias, remitiendo al lector a la Bibliografía para una aproximación general, en especial de índole teológica, del tema. La validez interdisciplinaria del milagro es evidente tanto en relación con el pensamiento filosófico como con el científico. Como veremos, su comprensión y su reconocimiento se relacionan estrechamente, ya en el ámbito filosófico, con la noción de leyes naturales y con la epistemología que subyace, mientras que en el ámbito teológico surgen los temas de la significatividad del milagro como motivo de credibilidad de la Revelación, signo del actuar divino que atestigua la presencia del Creador. Un tema teológico importante está representado por el acceso histórico y documental a ese tipo de eventos, especialmente a los milagros de Jesús de Nazaret, a los cuales la teología y la tradición de la Iglesia siempre atribuyó gran importancia para fundamentar la fe en la naturaleza divina del Cristo, Verbo encarnado.
Contenido
- 1 Dimensión religiosa de los milagros y especificidad cristológica del milagro
- 2 Los milagros en la Escritura y los milagros narrados por los Evangelios: historicidad y significado
- 3 El milagro en la enseñanza y en la tradición de la Iglesia Católica
- 4 La crítica filosófica a la posibilidad del milagro y el problema de su reconocimiento
- 5 El objeto del milagro y su significatividad en el contexto de la epistemología científica
- 6 Las ciencias naturales y la comprensión de la dimensión ontológica del milagro
- 7 Perspectivas y orientaciones para el trabajo teológico
- 8 Observaciones conclusivas: el milagro en la dinámica de la relación entre ciencia y fe
- 9 Bibliografia
- 10 Cómo Citar
- 11 Derechos de autor
1 Dimensión religiosa de los milagros y especificidad cristológica del milagro ↑
Así como la noción de misterio, también la de «milagro» (del lat. miror, admirarse) tiene como contexto semántico originario el religioso, si bien ambas se prestan a una variedad de comprensiones y de usos del lenguaje que inevitablemente han desplazado el significado también a otros contextos. Milagro indica algo fuera de lo ordinario, que remite a una esfera de posibilidades y actividades que sobrepasan aquello que el hombre está acostumbrado a conocer y a experimentar en su vida cotidiana. De ahí su natural conexión con un ámbito de fuerzas y posibilidades que pertenezcan a algo o a alguien que sea “distinto-del hombre”, y la comprensión del milagro como una intervención de los dioses o de Dios en el mundo de los hombres. Bajo esta perspectiva, el milagro acompaña de cerca a la fenomenología de la religión, y comparte con ésta los resultados. Es decir que puede ser expresión de genuina apertura a la trascendencia y a la posibilidad de una revelación divina, sostenida por el juicio de razonabilidad filosófica correspondiente; o bien degenerar en una credulidad separada del ejercicio de la racionalidad, cuando el hombre está ansioso de encontrar lo divino en aquello que no lo es, o peor, cuando busca subordinar lo divino a sus propios objetivos, falsificando sus obras y practicando la magia. La noción de milagro remite principalmente a la idea de “prodigio” o de “obra portentosa”, al reconocimiento de una intervención de lo divino que irrumpe en el espacio y en el tiempo de lo ordinario; pero no deja de lado una cierta conexión también con la idea de “maravilla” y de “estupor” frente a la naturaleza, a lo real, a las cosas, indicando con esto la simple experiencia con la que el hombre accede a los estratos más profundos de intelección y de contemplación del ser, mostrándose así capaz de reconocer lo divino también en aquello que es ordinario. En este último sentido es que se habla, por ejemplo, del “milagro de la vida” o del “milagro de la técnica”, remitiendo, en este último caso, indirectamente, a nuestra sorpresa frente a la inteligencia humana que hace posible dicha técnica.
En un nivel diferente, y de algún modo interno a las ciencias, la noción de milagro suscita también la cuestión de cuál es la naturaleza y el valor de lo “paranormal”, o bien de algunos fenómenos observados y atestiguados que se supone que superan lo que nos enseña la experiencia normal y ordinaria; a la teología, por su parte, puede convenir en algunas circunstancias hacer una aclaración acerca de la especificidad de lo “sobrenatural” como categoría teológica, respecto de otras fenomenologías, precisamente “paranormales” que no son de su competencia. Probablemente a causa de estas relaciones y de la amplitud del campo semántico implicado (origen a veces de grandes ambigüedades) es que la teología parece haber reducido bastante, en los últimos decenios, el uso de la palabra “milagro” en su terminología. Podría tal vez sorprender que en las cuatro grandes constituciones del Concilio Vaticano II este término aparezca solamente dos veces (cfr. Lumen gentium, 5; Dei Verbum, 4), induciendo a alguno a pensar que tal vez se esté viviendo una época de “crisis de confianza” con respecto al milagro. De cualquier modo es cierto que la teología y el Magisterio de la Iglesia han concentrado progresivamente su reflexión y su enseñanza esencialmente en los milagros de Jesucristo, señalando que éstos remiten a la persona, al sujeto que los realiza, cuya naturaleza y misión “revelan”: por lo tanto no sería posible hablar de los milagros sin una aproximación teológica e integral a Jesús de Nazaret y al misterio de su real identidad.
La teología ha realizado una reconducción hermenéutica de los “milagros” al “Milagro”, indicando este último en la resurrección de Jesucristo, evento y misterio que representa el culmen de la Revelación divina, a la luz de la cual es posible comprender el sentido global de su Encarnación, pasión y muerte de cruz, como también el envío del Espíritu Santo a la Iglesia.
Se impone en consecuencia una distinción teológica entre milagros y Milagro. La teología, en concreto, no tendría interés en hablar de los milagros como meros acontecimientos extraordinarios y portentosos a no ser en referencia a aquello que estos revelan sobre Jesucristo y a lo que Jesucristo revela por medio de ellos. Esta reconducción es importante también para los fines de la discusión interdisciplinaria, en cuanto el terreno sobre el cual la teología está llamada a dar razón del milagro no puede jamás restringirse a su fiabilidad histórica y documental o, por su naturaleza de acontecimiento inexplicable, a su verificabilidad científica: en teología el milagro debe mantenerse anclado a su significado de signo que interpela al hombre, que remite a una irrupción de Dios en la historia, signo cuya finalidad no es sorprender al hombre provocando su admiración, sino mostrarle su misericordia, su amor salvífico que libera no solo del mal físico sino también, y sobre todo, del pecado y la muerte. La comprensión del milagro cristiano no se limita a mostrar la verdad de que Dios está entre nosotros, sino que quiere hacer comprender verdaderamente que Dios es para nosotros.
2 Los milagros en la Escritura y los milagros narrados por los Evangelios: historicidad y significado ↑
2.1 Terminología de los milagros en la Sagrada Escritura ↑
En el Antiguo Testamento los términos más utilizados para indicar las intervenciones «milagrosas de Dios» (cfr. Uricchio 1988) insisten en los conceptos de «signo» (heb. ´ôt), de «obras prodigiosas» (heb. môpet), pero también de «grandes gestas de Dios» (heb. gedulôt); menos presentes pero igualmente significativos son los términos “milagros” (heb. pelé) y “maravillas” (heb. nipla´ôt), ambos relacionados con el verbo palá, equivalente a “superar lo que se puede comprender o hacer”. Ellos indican la percepción, por parte del hombre, de lo “maravilloso” asociado a las obras de Dios. Sujeto del milagro es paradójicamente el hombre más que Dios, el sentido que la terminología que lo expresa describe principalmente las reacciones humanas frente a un acontecimiento inesperado, que supera las expectativas, provocando en consecuencia maravilla y estupor. El interés teológico de este contexto semántico está en el hecho de que se subraya el carácter inaudito del obrar divino. El hombre queda como desplazado, sorprendido por los recursos del poder y la misericordia divinos, viendo en ellos una nueva garantía de credibilidad, la de un obrar “distinto del hombre”, que sobrepasa las propias esperanzas y expectativas, y que por tanto no puede ser comprendido como mero eco humano de las propias aspiraciones existenciales.
Buena parte de los prodigios realizados por Dios mantienen un lazo privilegiado con la economía de la alianza y con cuanto la representa, la expresa o la acompaña desde la vocación de Moisés. El Dios de la alianza, Yahvé, antes de manifestarse a él solemnemente, atrae la atención de su siervo invitándolo a ver un “maravilloso espectáculo”, el de una zarza ardiente que no se consume (cfr. Ex 3, 1-4). Esto hace sí que las intervenciones de Dios se inserten naturalmente en la lógica de la promesa y del cumplimiento, siendo el don de la alianza el lugar hermenéutico donde se entregan las promesas. Yahvé confirmará su presencia junto a su pueblo con el traspaso del Mar Rojo y luego del Jordán, con cuanto ocurre en el interior y exterior de la Tienda donde se custodia el Arca, con las teofanías unidas a la entrega de las tablas de la Ley, con los numerosos signos que guían la “pedagogía de la alianza” a lo largo de la peregrinación en el desierto. Los prodigios que acompañaron la liberación de Egipto son recordados en el Deuteronomio con una fórmula suficientemente significativa, «hacer salir con mano poderosa y brazo tendido» (cfr. Dt 4, 34; 6, 22; 7, 19; 11, 2; 26, 8; 29, 2; 34, 11), que perdurará largamente en la memoria de Israel: «Tú has hecho signos y prodigios [heb. môpet] en el país de Egipto, y también en Israel y entre los hombres hasta el día de hoy, y así te has ganado un renombre, como se ve en el día de hoy. Tú has hecho salir a tu pueblo Israel del país de Egipto, con signos y prodigios, con mano fuerte y brazo poderoso, provocando un gran terror» (Jer 32, 20-21). Las llagas infligidas a Egipto y a su faraón con la intención de hacer comprender las razones del pueblo israelita son presentadas en el texto bíblico con un singular valor probatorio y por eso son llamadas “signos” (heb. ´ôt, Ex 8, 19; 10,1; cfr: Ex cc. 7-11). Un texto que resume esto presentará tales acciones como “maravillas” (heb. nipla´ôt) nunca realizadas por hombre alguno: «Yo voy a establecer una alianza. A la vista de todo el pueblo, realizaré maravillas como nunca se han hecho en ningún país ni en ninguna nación» (Ex 34, 10). Los términos que hacen referencia a la fenomenología del “milagro” y de la “maravilla”, a diferencia de lo que ocurre con los términos ligados al concepto de “signo”, son poco frecuentes en los libros históricos, aumentan en cambio en el salterio y en los sapienciales, demostrando su clara dimensión antropológica (alabanza, oración, memoria). Son celebradas como milagros prodigiosos especialmente las obras salvíficas de Yahvé (cfr Jer 21, 2; Miq 7, 15; Sal 9, 2; Sal 16, 7; Sal 78, 12; Sal 106, 7. 21-22; etc.). “Maravillosa” también es la ley y la alianza (cfr. Sal 119, 18. 27. 129).
Los acontecimientos salvíficos de Yahvé, como están descritos en la Escritura, son ciertamente también reales intervenciones sobre el status de la naturaleza; de hecho, el juicio humano que reconoce algo como inesperado, impensado o maravilloso, tiene como necesario trasfondo de credibilidad también la experiencia humana ordinaria que la naturaleza ciertamente contribuye a forjar. Es significativo, a propósito de esto, el hecho de que los términos pelé y nipla´ôt, que expresan la maravilla por una obra milagrosa y prodigiosa, se encuentren también en contextos de ámbito natural ( Sal 107, 19-38; Jb 5, 8-10; Jb 37, 16; Is 28, 23-29): son maravillas (heb. pelé) las obras realizadas por Dios en la creación (cfr. Sal 136, 1-9) como aquellas realizadas en la liberación y en la salvación (cfr. vv. 11ss). Pero las intervenciones de Dios en la historia no están nunca confinadas en la dimensión de la pura omnipotencia. Están unidas a un mensaje, a una enseñanza, a la instauración de una nueva relación con Dios: en efecto, es principalmente a estos contenidos que el evento milagroso dispone y quiere orientar. El milagro está ciertamente unido a la fe, que en algunas ocasiones parece ser la misma condición de su reconocimiento, manifestación de la adhesión del hombre a las obras salvíficas de Dios. Si bien la relación entre fe y milagro es de difícil comprensión y representa para la teología un tema de no fácil solución, la narración y el reconocimiento de los milagros ocurren en un horizonte de fe, o al menos en un horizonte de humildad y de apertura al misterio, porque se trata de una experiencia de encuentro con lo divino; si así no fuese, el autor sagrado se limitaría al simple registro de un hecho inusitado, sin relacionarlo con la revelación y el obrar divinos. Por esto, autor del milagro es siempre Dios, aun cuando los milagros son realizados por hombres como en el caso de Moisés o de los profetas: es Dios quien opera a través de ellos. Los milagros se realizan en un clima de fe, de oración, de fidelidad a la alianza, clima en el cual se inserta y del cual es protagonista el profeta, el justo, el siervo de Dios, aun cuando algunos de los que presencian cuanto ocurre pueden no compartirlo inicialmente. El milagro, esencialmente, es un signo puesto entre Dios y el hombre, un signo que puede ser acogido o rechazado, un signo que invita a adherir a la palabra de Dios, sin por esto obligar al hombre a aceptarla y a hacerla propia.
Las obras realizadas por Jesús, que la tradición teológico-eclesial nos ha transmitido con el nombre de “milagros”, son indicadas en el NT con algunos términos recurrentes: en primer lugar «signo» (gr. semeîon) y «obra» (gr. érgon), pero también «prodigio» (gr. téras) y a veces «acción poderosa» (gr. dynamis), en este último caso no rara vez unido al adjetivo “divino” (cfr. Rengstorf 1979 y 1981; Grundmann 1966; Uricchio 1988). Mateo habla de las «obras del Cristo» (cfr. Mt 11, 2); Juan habla de las «obras de Dios», aquellas que Jesús realiza cumpliendo el mandato del Padre y que el Padre realiza en él (cfr. Jn 5, 36; 7, 3; 9, 3; 10, 32-38; 14, 10-12), poniendo sin embargo el énfasis también en su valor moral además del milagroso (cfr. Jn 3, 19-21; 7, 7). Aun cuando es presentado como obra prodigiosa, el milagro sigue siendo un signo de Dios que a Dios remite: en este caso el milagro es sobre todo “signo de Cristo”, que revela su mandato mesiánico, como queda bien sintetizado en la pregunta de los discípulos del Bautista al mismo Jesús: «Juan el Bautista nos envía a preguntarte: “¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?”. En esa ocasión, Jesús curó a mucha gente de sus enfermedades, de sus dolencias y de los malos espíritus y devolvió la vista a muchos ciegos. Entonces respondió a los enviados: “Vayan a contar a Juan lo que han visto y oído: los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen, los muertos resucitan, la Buena Noticia es anunciada a los pobres. ¡Y feliz aquel para quien yo no sea motivo de tropiezo!” » (Lc 7, 20-23). Se destaca en Juan, la idea de una única “obra” por antonomasia, la que el Padre encomendó al Hijo para que este la cumpla, o bien su misión mesiánica de cumplir las Escrituras (cfr. Jn 4, 34; 17, 4); son también “obras” las que Jesús realizó en medio de los hombres, y que deberían haber movido a Israel a la fe en él (cfr. Jn 15, 24). El vocabulario del evangelio de Juan está dominado por la referencia a los “signos” (gr. semeîa) realizados por Jesús (17 veces), en múltiples contextos; un término que conocen también ciertamente los tres evangelios sinópticos, pero que emplean en forma menos extendida (aparece 13 veces en Mateo, pero solo con 2 contextos principales; 7 veces en Marcos y 11 en Lucas). El cuarto evangelio propone siete signos-milagros narrados en ordenada secuencia, acompañados por importantes discursos de testimonio mesiánico, releyendo y volviendo a recorrer idealmente algunos eventos prodigiosos que acompañaron el Éxodo del pueblo elegido. Se relatan: la transformación del agua en vino en Caná (cfr. Jn 2, 1-11); la curación del hijo de un funcionario real (4, 46-54); la curación de un enfermo en la piscina de Betsata (5, 1-18); la resurrección de Lázaro (cfr. Jn 11, 38-44).
El término “prodigios” es prácticamente exclusivo de los Hechos de los apóstoles y de las cartas del NT, donde no lo encontramos nunca solo, sino siempre en relación con otros vocablos, frecuentemente en pares con “signos”, y a veces en el trío “prodigios, signos y milagros”, ya sea para referirse a las obras de Jesús en su vida pública, ya para describir lo que obraban ahora los apóstoles en su nombre (cfr. Hch 2, 19; 2, 43; 4, 30; 5, 12; 6, 8; 7, 36; 14, 3; 15, 12; Rm 15, 19; 2Cor 12, 12; 2Ts 2, 9; Heb 2, 4). En este sentido es muy conocida la afirmación de Pedro en Pentecostés: «Israelitas, escuchen: A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos» (Hch 2, 22). El frecuente recurso de todo el NT al término “signo”, parece tener como objetivo proporcionar una correcta hermenéutica de los términos “prodigio” y “obra poderosa” (milagro), a fin de que estos últimos no hagan pensar en puras intervenciones de fuerza, sino que mantengan su orientación a aquello que tales obras significan.
2.2 Los milagros de Jesús ↑
Un análisis comparado de los cuatro evangelios revela no menos de 40 diferentes narraciones de milagros realizados por Jesús (además de una decena de apariciones de Jesús Resucitado que en sentido estricto no son consideradas “milagros”), a los cuales se añaden unos treinta milagros o acontecimientos prodigiosos de diversa naturaleza relatados en los Hechos de los apóstoles (cfr. Geisler 1999, 484-486). Es posible que los mismos acontecimientos hayan sido relatados por distintos evangelistas con diferencias tales que los hacen parecer distintos y en este caso el número total se reduciría unas unidades. El “peso” de la presencia de estos relatos en el interior del material redaccional utilizado por los evangelistas es, de todas maneras, muy relevante: no pueden en consecuencia ser considerados como algo circunstancial. Resalta el caso del evangelio de Marcos, en el cual los relatos de los milagros de Jesús ocupan el 31% del texto total y llega al 47% si excluimos los últimos 6 capítulos que narran la pasión de Cristo. La narración de los milagros está de tal manera entrelazada con la exposición de enseñanzas precisas y con la descripción de las reacciones de los presentes, también éstas ocasión de enseñanza por parte de Jesús, que sería muy difícil separar la “predicación de Jesús” de las “obras de Jesús”, atribuyéndoles un valor histórico o hermenéutico distinto. El teólogo sabe bien que esta estrecha correlación es una característica intrínseca de la misma Revelación, «cuya economía se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí (gestis verbisque inter se connexis) », según la conocida expresión del Concilio Vaticano II en la constitución Dei Verbum (n. 2). Un ejemplo ilustrativo de esto es la curación de un paralítico relatada por los tres sinópticos (cfr. Mt 9, 2-7; Mc 2 3-12; Lc 5, 18-26), en la cual la enseñanza de Jesús acerca del poder divino que él tiene de perdonar los pecados de los hombres (y la correspondiente fe en tal poder) está absolutamente asociada a la realización de un milagro: «¿Qué es lo que están pensando? ¿Qué es más fácil decir: “Tus pecados están perdonados”, o “Levántate y camina”? Para que ustedes sepan que el Hijo del hombre tiene sobre la tierra el poder de perdonar los pecados –dijo al paralítico– yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y vuelve a tu casa» (Lc 5, 23-25).
Los milagros de curación son ciertamente los más numerosos. Entre ellos se mencionan 3 resurrecciones de seres humanos ya cadáveres (la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naím y Lázaro de Betania). No faltan además milagros realizados sobre los elementos de la naturaleza o en relación con ellos: transformación de una gran cantidad de agua en vino de mesa, al menos dos distintas multiplicaciones de pan a favor de diversas multitudes, pesca de peces en proporciones (y circunstancias) milagrosas, episodios en los que Jesús interviene para calmar una tempestad, camina sobre las aguas, o hace atracar instantáneamente una barca en la orilla. A excepción de algunos casos en los que se pide alguna acción “suplementaria” para completar lo que él realiza (cfr. Jn 9, 7), las curaciones tienen siempre carácter inmediato y abarcan una variedad de patologías: curación repentina de fuertes fiebres, recuperación estable de la vista, del oído y de la palabra, interrupción de hemorragias crónicas, suspensión de crisis epilépticas, curación instantánea de la lepra, recuperación de funcionalidades motoras después de una parálisis o de malformaciones congénitas (análisis detallado en Leone 1997, 43-133). Entre los milagros de curación se mencionarían probablemente también los exorcismos de demonios, si bien es probable que la mentalidad de la época atribuyese algunas enfermedades, en especial la epilepsia, a la presencia invasiva de espíritus malignos. La exégesis contemporánea no puede excluir que algunos de los milagros narrados puedan ser “relecturas post-pascuales” de la divinidad de Jesucristo, a cuya plena comprensión arribaron los discípulos después de su resurrección: en este caso la narración de una obra prodigiosa tendría la finalidad de ofrecer un contexto literario en el cual transmitir una enseñanza particular relativa a las dos naturalezas, humana y divina, del Cristo. Pero aun si así fuese (un clásico ejemplo de esto sería la segunda pesca milagrosa, agregada después de la primera conclusión del Evangelio de Juan: cfr. Jn 21, 1-14), la cantidad de milagros de Jesús relatados por los evangelistas, y la densa trama narrativa en la que estos se entrelazan con el resto de las obras y de la vida del Mesías, inclinan a favor del hecho de que se trató, para la mayoría de ellos, de episodios realmente ocurridos, de los cuales los discípulos fueron históricamente testigos.
2.3 Historicidad y realismo de las narraciones evangélicas ↑
En el análisis de la historicidad de los milagros es posible aplicar los mismos criterios utilizados con los relatos evangélicos en su conjunto, en particular los de testimonios múltiples, de continuidad y discontinuidad (cfr. Latourelle 1987, 79-97). Se habla de los milagros en diversas fuentes del NT y con diferentes formas literarias: desde relatos detallados y extensos, a menciones sumarias y sintéticas; en citas entre paréntesis en el interior de distintos episodios, o en relaciones dedicadas expresamente a ellos. En los Hechos encontramos frases que dan a entender que, prescindiendo de las tomas de posición a favor o contra el reconocimiento de Jesús como Mesías resucitado, el hecho de que Jesús de Nazaret transcurrió algunos años públicamente, realizando curaciones y milagros en medio del pueblo, era algo bien sabido por todos (cfr. Hch 2, 22: «prodigios y signos que todos conocen»; Hch 10, 38-39). El criterio de conformidad o continuidad –es decir, que atribuye mayor valor a las narraciones que manifiestan continuidad con el ambiente histórico-contextual en el que se sostiene que surgieron – parece bien verificado por la unión entre milagros y “predicación del Reino”, que era considerada por todos la actividad profética por excelencia (ejemplo de esto es la perícopa de Mt 4, 23-25 además de la auto-proclamación mesiánica de Lc 4, 16-21). El milagro a menudo es asociado al pedido de conversión interior, y se impone por lo tanto como acción salvífica sobre el cuerpo y sobre el alma; seguido de la invitación a anunciar las obras de Dios, de glorificarlo y de dar testimonio con la propia vida, todas invitaciones que sitúan la actividad de Jesús en continuidad con la de los Maestros de Israel (cfr. Mt 11, 20-24; Lc 10, 13-15). Al mismo tiempo el milagro representa la irrupción de algo nuevo, que rompe muchos de los esquemas habituales entre los judíos y no puede por lo tanto ser interpretado como una mera construcción literaria surgida a partir de la comunidad en la que Jesús vivió y operó. En efecto, son elementos de continuidad el acercarse a los leprosos para curarlos (una enfermedad considerada impura entre los judíos), las numerosas curaciones realizadas en día sábado, la autoridad con la que Jesús realiza tales obras, en su propio nombre y mediante una virtud que le pertenece solo a él.
A favor de la historicidad, se podrían añadir a los criterios ya expuestos algunas consideraciones relativas a la personalidad misma de Jesús en su actividad taumatúrgica. Sus obras nacen de la sensibilidad hacia el sufrimiento humano, no de un deseo de hacer gestos llamativos: su actividad está orientada al bien de la persona y no a obtener reconocimientos públicos. Aun cuando los milagros son realizados con la finalidad declarada de que los presentes crean en su origen divino del Padre (como en la resurrección de Lázaro: cfr. Jn 11, 42), su objetivo último sigue siendo la conversión de los corazones a la nueva lógica del Reino de Dios (cfr. Mt 12, 28), no la gloria humana del Cristo. Se trata de narraciones más bien sobrias, a veces incluso descarnadas, en las cuales Jesús se mueve según su personalidad habitual, sin necesidad de transfigurarse (cuando lo hará no será para hacer milagros: cfr. Mt 17, 1-8 y paralelos). En este sentido es significativa la reprensión de Jesús a la insólita “propuesta” de algunos discípulos de castigar con una lluvia de fuego del cielo (la imagen está tomada del AT) a las ciudades que no habían recibido su predicación (cfr. Lc 9, 54-55). En modo análogo, él condena la actitud de aquellos que, para decidirse a creer, buscan solo signos y prodigios (cfr. Jn 4, 48). «La discreción que rodea la actividad taumatúrgica de Jesús está en armonía con el contexto y el significado de sus milagros. Ninguna búsqueda de sí mismo, no hay nunca un milagro que él haga para resaltar su persona. Cristo rechaza las exhibiciones clamorosas y entretenidas que Herodes le había reclamado. De parte de los beneficiados por los milagros exige silencio. Cuando el pueblo está exaltado, Jesús se esconde. Después de la multiplicación de los panes pide a sus discípulos que se alejen, para escapar a la fiebre mesiánica que se apodera de la multitud» (Latourelle 1987, 89). A aquellos que le piden un signo “fuera de contexto”, queriendo atribuirle la carga de probar la verdad de sus palabras, responderá hablando del signo por excelencia, el de su resurrección (cfr. Mt 12, 38-39; Jn 2, 18-22). Una idéntica actitud mantendrá en el momento supremo de la muerte: él que hizo milagros a favor de otros no aceptará el desafío de hacerlo para sí mismo, descendiendo de la cruz (cfr. Mc 15, 29-32).
A favor del realismo de las narraciones y de la relación entre experiencia subjetiva y hecho objetivo, se debe decir que aquellos que, aun presenciando sus milagros, no quisieron creer en Jesús, lo hicieron no por no estar convencidos de la “verdad” de los hechos observados: las curaciones no fueron consideradas “trucos”, ni Jesús fue acusado de fraude. Las críticas de los presentes siguen otras direcciones: este hombre, afirman los adversarios, “no viene de Dios” porque el poder de expulsar demonios le ha sido dado por el mismo demonio, o porque realiza milagros en sábado, infringiendo la Ley. Aquellos que “no creen”, no es que no crean en sus milagros: en realidad se quedan en ellos, no van más allá del prodigio y no reciben aquello que les revelan acerca del sujeto que lo realiza o de su misión salvífica. Un realismo muy particular lo asume el episodio de la curación del ciego de nacimiento relatada en el cuarto Evangelio (cfr. Jn 9, 1-39). El beneficiado por el milagro es sometido a una minuciosa investigación: primero verificando si se trata del mendigo conocido por todos, y no de alguno que simplemente se le parece; luego interrogando al interesado acerca de la precisa modalidad con la que ocurrió la curación; en fin, son interpelados sus padres, para obtener información sobre la naturaleza congénita y no transitoria de la enfermedad. Una vez corroborada, con un nuevo interrogatorio, la realidad del evento, el debate se traslada a la identidad de Jesús, sobre cómo un pecador que no respeta el sábado puede haber realizado un prodigio como ese.
Un elemento más a favor de la existencia de un fundamento objetivo acerca de los milagros realizados por Jesús de Nazaret está representado por el testimonio unánime de los cuatro evangelios que constata que numerosas multitudes seguían a Jesús, frecuentemente dispuestas a largas marchas y sacrificios con tal de presenciar su predicación y sus obras. «Lo seguían grandes multitudes que llegaban a Galilea, de la Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania» (Mt 4, 25; cfr. también Mt 7, 28; 9, 36; Lc 4, 42; 5, 3; 9, 11; 11, 29; Jn 6, 5-7). No parece fácil acoger a multitudes itinerantes, calculadas en varios miles, en ausencia total de al menos algunos episodios reales, capaces de atraerlas y de justificar su fundada esperanza de recibir la curación y otros bienes de cualquier tipo.
Refuerza también la historicidad de los milagros narrados por los evangelios la decisión de la Iglesia primitiva de rechazar algunas narraciones de la vida de Jesús, calificándolas como “evangelios apócrifos”, justamente a causa de una anómala presencia de hechos prodigiosos. Estos últimos se diferenciaban de los milagros narrados por los Evangelios canónicos sobre todo porque no reflejaban la finalidad salvífica y la llamada a la conversión asociadas al milagro, insistiendo en cambio sobre acciones prodigiosas realizadas solo para provocar admiración, o sin las motivaciones adecuadas; los milagros apócrifos muchas veces estaban revestidos de un significado forzadamente simbólico y metafórico, o bien se detenían en descripciones enfáticas y asombrosas, distanciándose del estilo sobrio e histórico-narrativo propio de los evangelios ya aceptados por la Iglesia.
Recordando finalmente que el núcleo esencial del kerigma apostólico (o anuncio primitivo) fue que «Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios muerto por nuestros pecados y resucitado de entre los muertos» (ejemplos en Hch 2, 22-24; Hch 10, 36-43; 1Cor 15, 3-5), se debe reconocer que los milagros cumplen en tal anuncio la importante función de confirmar la identidad del sujeto como “Hijo de Dios”. De esta identidad dependía la verdad de la redención y sus efectos universales para el género humano. Si los evangelios fueron escritos para dar testimonio de la divinidad de Jesucristo (cfr. Mc 1,1; Lc 1, 1-4; Jn 20, 30-31), los relatos de los milagros constituyen una parte intrínseca de tal testimonio; no parece entonces posible prescindir de ellos sin perder al mismo tiempo todo el contenido, la credibilidad y el alcance salvífico de cuanto sus redactores tuvieron la intención de transmitir.
3 El milagro en la enseñanza y en la tradición de la Iglesia Católica ↑
En la tradición cristiana el milagro nunca fue identificado meramente con un hecho prodigioso o inexplicable. Tal característica, por sí misma, no es suficiente ni pertinente para calificar su naturaleza teológica y religiosa. Lo recordaba ya mucho tiempo atrás, con animados ejemplos tomados del contexto científico de la época, Tomás de Aquino: «Milagro viene de admiración, la cual surge ante la presencia de efectos cuya causa se desconoce. Ejemplo: Alguien se admira al ver el eclipse de sol ignorando su causa, como se dice al comienzo de Metaphys [cfr. Metafísica I, 2]. Sin embargo, la causa de un fenómeno es conocida para unos y desconocida para otros, en cuyo caso cabe la admiración para unos, y no para otros. Ejemplo: Se admira el vulgo ante el eclipse de sol, y, en cambio, no se admira el astrónomo. Pero milagro viene a equivaler a lleno de admiración, es decir, lo que tiene una causa oculta en absoluto y para todos. Esta causa es Dios. Por lo tanto, se llaman milagros aquellas cosas que son hechas por Dios fuera del orden de las causas conocidas para nosotros» (Summa theologiae I, q. 105, a. 7). En el De Potentia Dei (cfr. Q.6, a. 2), en lugar del eclipse Tomás pone como ejemplo el imán que atrae el hierro, cosa que al inexperto podría parecerle un milagro, por ser una acción aparentemente contraria a la naturaleza, pero en realidad no tiene nada de milagroso, porque es conforme a la naturaleza del imán.
El milagro entonces debe poder “apuntar” hacia una causa correspondiente y adecuada, que pueda ser reconocida, sin ambigüedad, en la acción personal de Dios. La acción divina, en cuanto personal, no se agota en el simple hecho prodigioso en cuanto tal, sino que posee una dimensión y una finalidad reveladoras, es una comunicación a favor del hombre. La teología ha intentado sistematizar los tres criterios mencionados (carácter inusual, acción divina y dimensión intencional) distinguiendo en la fenomenología del milagro tres aspectos: psicológico, ontológico y semiológico. El primero indica la dimensión de sorpresa y de asombro frente a un evento totalmente inesperado, mediante la cual el sujeto se pone psicológicamente en una situación de escucha y de apertura a una revelación divina. Pero debe tratarse de una obra cuya realización sea ontológicamente posible solo a Dios, por lo tanto una conexión con su poder creador (dar el ser, la vida, manifestar señorío y omnipotencia sobre alguna cosa creada que le pertenece porque depende radicalmente de él). Su función no es sorprender y desconcertar, sino transmitir un mensaje: es un signo portador de intencionalidad y la imagen bíblica de Dios asegura que es una intencionalidad benevolente y salvífica. El contenido transmitido participa de las distintos sentidos que utiliza el lenguaje, y puede incluir también una dimensión simbólica (una curación corporal, por ejemplo, puede remitir simbólicamente a una capacidad de conferir una salvación espiritual, una multiplicación de los panes remitir al alimento espiritual de la Eucaristía, etc.).
Si en la teología medieval pudo haber una tendencia a privilegiar el aspecto ontológico, uno de los intentos del modernismo, entre fines del s. XIX y principios del XX, fue precisamente el de atenuarlo, oscilando entre una interpretación material-sensible y una espiritual-simbólica del milagro, no logrando componer en modo convincente las dos dimensiones: objetiva y subjetiva. A partir de M. Blondel se abre camino una composición de ambos más equilibrada mediante la revalorización del aspecto semiótico, que adquirió sucesivamente, con K. Adam y R. Guardini, una fuerte connotación cristocéntrica. Tradicionalmente clasificados entre los “motivos de credibilidad” de la fe (cfr. DH 2779, 3043, 3876), el Concilio Vaticano II prefirió hablar de los milagros como “signos de salvación”, para que su reconocimiento y su uso apologético no fuera separado de su significado salvífico, y en especial de Jesucristo. La única ocasión en que la Dei Verbum utilizará el término, lo hará en el interior de la economía de la única revelación/declaración de Dios dada ya plenamente en Cristo: «Por tanto, Jesucristo -ver al cual es ver al Padre-, con su total presencia y manifestación personal, con palabras y obras, señales y milagros, y, sobre todo, con su muerte y resurrección gloriosa de entre los muertos; finalmente, con el envío del Espíritu de verdad, completa la revelación y confirma con el testimonio divino que vive en Dios con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y de la muerte y resucitarnos a la vida eterna» (n. 4). Los milagros son “signos de Cristo” a través de los cuales él transmite contenidos precisos: amor misericordioso por el hombre, deseo de restituirle la vida, voluntad de restaurar un orden trastornado por el pecado, proponerse como alimento eucarístico para las multitudes, instaurar una nueva economía sacramental que utilice signos sensibles, hacer recuperar a los hombres, junto con la vista y el oído, la capacidad de ver y de escuchar a Dios, o de caminar siguiendo sus caminos. La resurrección es el milagro y el “signo” de Cristo por antonomasia (cfr. Mt 12, 39), con el cual él significa y muestra no solo la vocación eterna del hombre, sino también el destino de la naturaleza a ser transfigurada y elevada mediante una nueva creación.
En las declaraciones del Magisterio de la Iglesia no encontraremos, ni siquiera de pasada, una “definición” del milagro, sino solo aclaraciones referidas a sus contenidos y a su finalidad. Se sostiene de ellos la historicidad y la no asimilación a narraciones de orden puramente simbólico o aun mitológico (cfr. DH 3009, 3034, 4404); el valor de prueba, ciertamente en sinergia con otros factores, para mover a los hombres a la fe (cfr. DH 2753, 2779); la impracticabilidad de una posición en la que la fe esté dispuesta a reconocer el milagro, pero la razón niegue su cognoscibilidad basada en un agnosticismo científico (cfr. DH 3485). En todo caso, se encuentran en el conjunto los criterios psicológico, ontológico y semiológico, si bien no están expresados de manera sistemática. De este modo, la definición del milagro se limita a la teología, que debe evaluar con prudencia el problema –de solución no inmediata– de su posibilidad de reconocimiento en el orden de los fenómenos naturales y de la correspondiente epistemología que se pondría en juego, como veremos más adelante. No debe, sin embargo, sorprender que, en sintonía con su método y ámbito específicos, la teología focalizara en su aproximación al milagro principalmente su dimensión religiosa. Latourelle (1987) propone una formulación estructurada y concisa definiendo el milagro como «un prodigio religioso, que expresa en el orden cósmico (el hombre y el universo) una intervención gratuita y especial del Dios de poder y de amor, que dirige a los hombres un signo de la presencia ininterrumpida en el mundo de su Palabra de salvación» (Latourelle 1987, 373).
4 La crítica filosófica a la posibilidad del milagro y el problema de su reconocimiento ↑
La existencia y el reconocimiento de los milagros ha sido y es objeto de reflexión crítica, ya sea de parte del pensamiento científico, ya del filosófico, si bien con diferentes resonancias. En el primer caso, la atención está dirigida a cuál sea la imagen de la naturaleza sostenida en la afirmación del milagro; en el segundo, a cuál es la imagen de Dios que está implicada. Esta crítica apoya a la bíblico-hermenéutica acerca del valor que se atribuye a las narraciones de los milagros relatados en la Escritura y a su significado, y a la crítica propiamente teológica acerca del valor apologético de los milagros y su rol en una dinámica entre fe y razón, temas que no trataremos aquí, al menos no directamente, y para los cuales remitiremos a otras obras (cfr. Tanzella-Nitti 2015). Es significativo observar que tanto la crítica filosófica como algunos aspectos de la más propiamente teológica buscan apoyarse, en algún nivel, en consideraciones extraídas del ámbito de las ciencias. Esto último es exigido también (y sobre todo) por el hecho de que una definición teológica del milagro, o al menos la delimitación de los cánones asociados a su reconocimiento de manera no ambigua, debe hacer referencia al comportamiento de la naturaleza, a sus leyes, a cuanto le pertenece y cuanto la supera, todas cuestiones sobre las cuales el pensamiento científico reclama una lícita competencia. En la medida en que la teología desee conservar un cierto realismo sobre el tema del milagro, renunciando a absorber su dimensión ontológica o a reinterpretarla integralmente, deberá forzosamente confrontarse con las ciencias de la naturaleza. De este modo el milagro puede devenir en uno de los principales argumentos de carácter interdisciplinario, tal vez el argumento por excelencia.
Entre las principales posiciones filosóficas que se han ocupado de la noción de milagro, se debe recordar la opinión de Baruch Spinoza (1632-1677), que dedica a los milagros un capítulo entero del Tratado teológico-político (cfr. cap. VI). Contrariamente a lo que se pueda pensar, o dirimir apresuradamente calificando su pensamiento como ateo y panteísta, las objeciones de Spinoza mantienen también para la teología una cierta actualidad y han tenido una influencia notable en autores sucesivos, comparable con aquella ejercida, siempre en virtud del milagro, por David Hume. Las convicciones principales de Spinoza son dos: a) nada ocurre jamás en contraposición con la naturaleza y por fuera de sus leyes, si bien tenemos de estas un conocimiento limitado e imperfecto; b) el milagro, donde sea que ocurra, no admite remontarse racionalmente a la existencia de Dios o a su Providencia, ambas fundadas en el orden de la naturaleza, no en aquello que lo contradice. El “milagro” es solo percepción de los hombres, de los iletrados en particular, avezados en deducir lo divino a partir de lo que es excepcional, de aquello que contrasta con la naturaleza, y no, por el contrario, de aquello que la sostiene. Resulta así problemática la visión teológica que afirma poder leer en el milagro la “firma” de Dios. No solo los milagros no demostrarían nada acerca de la existencia de Dios, sino que más bien llevarían a dudar de ella: con sus perfecciones y su omnipotencia, Dios es más bien la causa del hecho de que la naturaleza siga un orden determinado e inmutable, no de que este último sea violado. De hecho, en la medida en que se supone que el milagro destruye o interrumpe el orden de la naturaleza o que repugna a sus leyes, no solo este no podría dar ningún conocimiento de Dios, sino más bien suprimiría ese conocimiento que tenemos por naturaleza y nos obligaría a dudar de Dios y de toda realidad. El milagro, ya sea calificado como “contrario a la naturaleza” o “por encima de la naturaleza”, es un verdadero y propio “absurdo”: todo lo que es contrario a la naturaleza, es contrario a la razón, y lo que es contrario a la razón es incongruente, y por lo tanto debe ser rechazado. En Spinoza, la crítica contra el milagro no es crítica contra la Escritura, cuya autoridad el filósofo judío no tiene la intención de negar; sino más bien afirmación de que estos eventos –tomados como tales por los hombres, pero en realidad debidos a causas naturales omitidas por el texto sagrado, no narradas o no reconocidas– no proporcionan un conocimiento auténtico y no ambiguo de Dios.
Más que el panteísmo, en la base de la crítica spinoziana hay una fuerte asociación entre Dios y la racionalidad de la naturaleza, impuesta en el s. XVII pero que estará presente hasta buena parte del s. XVIII. Si bien a partir del s. XIX esta asociación caerá, la idea de la racionalidad de la naturaleza permanecerá en pie. Todavía hoy ella representa el cuadro de referencia espontáneo de un hombre de ciencia, un cuadro que no cambia ni siquiera ante comportamientos anómalos de los fenómenos naturales, los cuales reclamarían más bien una profundización del conocimiento de la naturaleza misma. Spinoza pone el acento en el hecho, todavía hoy válido, de que la calificación de “evento contra la naturaleza que ocurre en la naturaleza” no es ciertamente de comprensión inmediata para quien estudia la naturaleza, y corre el riesgo de ser juzgada como una atribución ingenua y filosóficamente inconsistente. Sin embargo, la falta de una metafísica del ser y la dificultad de reconocer el primado del ser sobre el conocer, llevan a Spinoza a reducir la omnipotencia de Dios al plano gnoseológico, categorial, sin acceder al modo en el cual Dios es la causa trascendente de la naturaleza, siendo realmente distinto de ella.
David Hume (1711-1776) dirige su crítica al milagro al terreno epistemológico y al histórico-religioso, principalmente en las páginas de su Investigación sobre el entendimiento humano (cfr. secc. X). En cierta continuidad con la posición de Spinoza, Hume observa que si definimos a los milagros como “violación” de las leyes de la naturaleza, nuestra experiencia directa de la estabilidad e inmutabilidad de tales leyes nos lleva a concluir que los milagros no ocurren. Una persona de buen sentido no puede, razonablemente, darles crédito. La creencia en hechos milagrosos e inusitados es compartida principalmente por poblaciones ignorantes y bárbaras, no por hombres cultos. Los testimonios que nos llegan no serían creíbles, porque se trata de narraciones originadas en contextos míticos y religiosos, desaparecidos progresivamente con el avance de los conocimientos racionales. Si para Spinoza el milagro es un absurdo, para Hume es simplemente “no-creíble”. A tal conclusión se debe arribar, según el filósofo escocés, aun considerando al milagro como un evento extremadamente raro, si bien posible. En este caso, ya que la evidencia de leyes regulares es mucho mayor que la de sus eventuales violaciones, las personas sabias, que basan su fe/opinión (belief) en las evidencias más generales y mejor fundadas, no deberían dar crédito a símiles eventos, a diferencia de lo que harían las personas poco informadas y de poca cultura. Siendo hoy para nosotros evidente el carácter inusitado de los eventos que nos han sido narrados como milagrosos, observa todavía Hume, el valor del testimonio, por más atendible que parezca para nosotros el testigo, resulta reducido o anulado: la no credibilidad de un hecho invalida la autoridad de quien lo reporta.
Se deben hacer dos observaciones a los argumentos de Hume. Como en Spinoza, la comprensión empírica que tiene el sujeto de la realidad es considerada por Hume como la medida del todo, no aceptando, de manera pre-juiciosa que Dios pueda ser causa de la realidad en modos que trascienden nuestra experiencia. Para Spinoza no existirían fenomenologías nuevas e inusitadas, o si las hubiera serían todavía naturales y no milagrosas; para Hume, tales fenomenologías resultarían altamente improbables. La confrontación con ambos autores manifiesta la importancia de no olvidar las especificaciones introducidas en su tiempo por Tomás de Aquino con el objetivo de distinguir los distintos niveles para examinar un fenómeno, ya sea en relación con el conocimiento (o ignorancia) del sujeto, ya en relación a las diversas modalidades con que un hecho parece “superar” las fuerzas de la naturaleza (cfr. Summa Theologiae I, q. 105, aa. 7-8; De potentia Dei, q. 6, a. 2). Spinoza y Hume, desde perspectivas diferentes, niegan la posibilidad de lo que Tomás atribuye al milagro “en sentido estricto”. El Aquinate lo señala así: fenómenos que corresponden a las obras realizadas por Dios «fuera del orden de las causas conocidas por nosotros», obras «contrarias a los efectos o al modo de actuar de la naturaleza», obras que «superan a la naturaleza en la sustancia misma del hecho, un hecho que la naturaleza no puede en absoluto realizar». Los acontecimientos así señalados mantienen su significado inalterado en el tiempo si se admite a nivel ontológico una distinción real entre Dios y la naturaleza, entre Creador y creatura.
La segunda observación se refiere a la pérdida de autoridad del testigo a causa de la no credibilidad de los hechos por él referidos. En realidad, como el mismo Hume reconoce, las evidencias deben confrontarse entre sí: no hay testimonio suficiente –afirma Hume– para establecer un milagro, a menos que el testimonio sea tal que la falsedad sería más milagrosa aun que el mismo milagro que intenta determinar. Cuando se nos refiere que un hombre muerto ha vuelto a la vida –observa aun Hume– se debe considerar cuál de las dos cosas sea la más probable: si el testigo engaña o si es engañado, o si el hecho referido realmente haya ocurrido. Es necesario sopesar “un milagro contra el otro”: si la falsedad del testigo (engañador o engañado) fuera un “milagro” más grande que el acontecimiento referido, entonces y solo entonces el testigo podrá imponerse a la creencia del sujeto, orientando en modo estable su opinión. Nos encontramos entonces frente a una crítica que deja inalterado, a nuestro juicio, el valor del testimonio, pero reclamándole que se explicite lo más posible. Se vuelve entonces a apuntar hacia la lógica del martirio, de la santidad y de la unidad de vida intelectual, la única capaz de asegurar al sujeto respecto de la razonabilidad de su asentimiento a un evento o a un contenido que supera aquello que la sola razón puede mostrarle.
En línea con la oposición a las religiones reveladas desarrollada por el deísmo, también el Iluminismo propone su crítica a los milagros. El siglo de las Luces se preocupa en afirmar a un Dios garante de las leyes de la naturaleza y del orden moral, reduciendo a la incredulidad o ignorancia las manifestaciones de religiosidad que invocan y confiesan a un Dios cercano al hombre o que pretenden atribuirle los acontecimientos existenciales propios. En el Diccionario histórico crítico del escéptico Pierre Bayle (1647-1706) la negación del milagro se utiliza, con sutil ironía, para negar la imagen de Dios sostenida por la credulidad popular o por las religiones que la alimentan. En la voz homónima de su Diccionario filosófico, Voltaire (1694-1778) habla del milagro como de una contradictio in terminis, una especie de “insulto a Dios”, que estaría empeñado en corregir, mediante sus intervenciones milagrosas, aquello que él mismo habría creado. La perspectiva iluminista encontrará una expresión filosóficamente más madura en Immanuel Kant, quien en su obra La religión dentro de los límites de la mera razón (1793) dedica a los milagros una Observación del capítulo II.
Partiendo del reproche de Jesús: «Si no ven signos y prodigios, ustedes no creen» (Jn 4, 48), Kant observa que la vida moral y los imperativos que deben regularla no pueden estar basados en acontecimientos hipotéticos. La alta visión de la moral sostenida por él y la necesidad de fundarla en un modo universal y compartido, ponen en oposición dos ideas de religiosidad: una fundada en la razón y en el consenso universal, la otra en la credulidad y la emotividad, asociada a experiencias subjetivas y pasajeras, responsable de la utilización probativa de los milagros. Si bien, en principio, el milagro podría ocurrir, su excepcionalidad respecto a las leyes naturales y racionales compromete su reconocimiento por parte de la razón, poniendo en peligro la cognoscibilidad de la misma ley divina, devenida ahora voluble y precaria, una ley que, justamente por motivos morales, debería ser bien clara y accesible a todos. «Si aceptamos que Dios deja de cuando en cuando y en casos especiales que la naturaleza se aparte de las leyes que la rigen, entonces no tenemos ni podemos jamás esperar tener la mínima idea de la ley según la cual Dios procede en la realización de un suceso tal […] Aquí la razón está, pues, como paralizada; porque mientras que, a causa de esta admisión, no puede ejercer su función según leyes conocidas, no es tampoco instruida, mediante ninguna nueva ley, ni puede esperar serlo en este mundo» (Kant 1985, 94). La relativa imperfección de los conocimientos científicos no debe ser invocada como puerta de acceso para dejar entrar lo irracional y lo milagroso. Tal imperfección, sostiene Kant, no afecta la aproximación racional que la ciencia debe mantener siempre al juzgar los hechos. Más aun, cuanto parece rehuir a las leyes de la naturaleza debe ser acogido y apropiado por la ciencia: ella en efecto se ve estimulada por el estudio de todos los fenómenos que se observan en la naturaleza y se propone perfeccionar así el conocimiento de sus leyes. Sostener que existen acontecimientos que en ningún modo son objetos de las ciencias, por ser totalmente extraños a las leyes que regulan el universo y nuestra vida, tendría para Kant, como hemos visto, efectos devastadores en el plano moral: «si la razón se ve privada de las leyes de la experiencia, [entonces] no ofrece más ninguna utilidad en un mundo de fantasía semejante, tampoco para el uso moral que se podría hacer de ella para cumplir el propio deber…» (ibídem, 97). Los pensadores mencionados avanzan, cada uno a su manera, en un preciso reclamo al saber teológico anticipado por nosotros en la apertura: una teología del milagro respetuosa de la epistemología científica debe saber aclarar en qué consiste el carácter “no natural” o “extraordinario” de tales eventos, explicando su relación con la experiencia que tenemos de las leyes naturales y científicas, ya sea con respecto a la posibilidad del milagro, ya a su posibilidad de ser reconocido.
En el siglo XIX la crítica al milagro confluye en la negación de Dios expresada por el ateísmo positivo y por el materialismo moderno. Los milagros serán vistos como signos de credulidad, directamente proporcional a la influencia de la religión sobre la mentalidad popular e inversamente proporcional al progreso de la ciencia. En los pensadores de la izquierda hegeliana la religión, ya entendida como mito, es reemplazada por la racionalidad, pero también por las potencialidades creativas del Espíritu idealista, llegando a preconizar una obra purificadora de la ciencia con respecto a las creencias irracionales, ya teorizada en ambiente francés por Auguste Comte.
En época contemporánea, una posición filosófica de interés, por su profundidad y equilibrio, es la expresada por Antony Flew (1923-2010). El filósofo inglés retoma la perspectiva de Hume y la une a la crítica acerca de la no falsabilidad –y por tanto la ausencia de valor cognoscitivo probatorio– de las afirmaciones religiosas, sosteniendo la no historicidad, la no credibilidad y la incapacidad de ser reconocido del milagro. La crítica a la historicidad de las narraciones milagrosas se limita a observar que la generalidad y la repetitividad de un fenómeno, factores decisivos para sostener su credibilidad, son cualidades que los milagros no poseen, deduciendo por tanto que no se puede considerar creíble que ocurran. Estamos frente a la repetición del argumento de Hume acerca de los dictámenes de la experiencia, aplicado aquí al método histórico –si bien es necesario recordar que “eventos no reproducibles” no son solamente unos acontecimientos pasados para los cuales se reclama un carácter milagroso, sino que también lo son, a veces, fenómenos que son objeto de las ciencias empíricas mismas. De mayor interés es la crítica de Flew a la “no reconocibilidad” del milagro, y merece, por tanto, ser examinada aquí en detalle.
En primer lugar, observa el filósofo inglés, los milagros no son adecuados para probar la existencia de Dios, ni la de un mundo que trascienda la naturaleza, porque, en el fondo, presuponen tal existencia. En efecto, para ser reconocidos como tales, los milagros deben mantener una referencia cognitiva a una dimensión sobrenatural: si fueran confinados a una dimensión natural, permanecerían irreconocibles, por tratarse de eventos que aseguran sobrepasar esta última dimensión. Estaríamos empero frente a un círculo vicioso, porque para reconocer el milagro se necesitaría un horizonte cognoscitivo (Dios, una dimensión sobrenatural, espiritual, etc.) cuya existencia el milagro mismo pretendería probar, al menos según la función apologética que Flew sostiene que se debe asignar a tales eventos. Si, con Agustín, afirmamos que el milagro es algo que no se opone a la naturaleza, sino más bien al conocimiento que tenemos de ella (cfr. De civitate Dei, XXI, 8, 2), entonces, sostiene el filósofo inglés, nos vemos forzados a aceptar que el milagro supera no solo nuestra capacidad de interpretarlo, sino, más radicalmente, también nuestra capacidad de identificarlo (cfr. Flew 1972, 348-349). En concreto, si quisiéramos establecer la realidad efectiva de un milagro valiéndonos de un marco científico-cognitivo, puesto que el milagro postula precisamente la superación de ese marco (superación, suspensión o violación de leyes de la naturaleza científicamente cognoscibles), entonces estaremos obligados a admitir que el milagro sigue siendo para nosotros algo incognoscible e irreconocible “en el plano racional”. Entonces, concluye Flew, se imposibilita cualquier utilización del mismo en argumentos que, desde la fe, quieran apelar a la razón. Expresada formalmente, la crítica del filósofo inglés a la posibilidad de reconocer el milagro puede ser presentada de este modo: un milagro puede ser calificado solo de dos maneras, a saber a) como evento raro e inusitado, o bien b) como evento que supera el orden de la naturaleza, colocándose fuera de sus leyes. En el primer caso se trata de un evento natural, y por tanto no milagroso en sentido estricto; en el segundo caso se trata de un evento no identificable y no cognoscible. En ambos casos el evento no puede ser utilizado para “probar” algo: en el primer caso, porque un evento raro pero natural no estaría en grado de mostrar que exista algo más allá de la naturaleza, en el segundo caso por la ausencia de un marco cognitivo adecuado para identificar lo ocurrido. Un evento verdaderamente milagroso, sostiene todavía Flew, un milagro ontológicamente más calificado que el reclamado por Agustín, debería ser “independiente de la naturaleza” (y no solo superar el conocimiento que nosotros tenemos de ella); de lo contrario, sería calificado como un evento inusitado, extraño, pero todavía interpretable en un marco “ampliado” de leyes y explicaciones naturales y, en consecuencia, sin posibilidad de apuntar más allá de la naturaleza misma.
Un primer motivo de interés de la crítica de Flew es que señala que el juicio sobre el milagro, en sentido estricto, no pertenece a una epistemología de las ciencias naturales –y en esto el filósofo inglés tiene razón. También tiene razón cuando afirma que los eventos milagrosos no pueden ser utilizados para atestiguar la existencia de un Dios Creador, ni, en clave apologética, para defender la verdad de un sistema religioso. El milagro puede solo ser un evento mediante el cual un Dios conocido, o de cuya existencia el sujeto está ya persuadido, se hace presente como “responsable” de la acción de la cual el milagro es efecto, revelándose en ella con su personalidad. Es, en consecuencia, la totalidad del evento milagroso –o el contexto de creencias en que este se expresa y el contenido que transmite al hombre– la que “revela” la identidad de su autor y su calificación moral: si se trata de Dios creador del cielo y de la tierra o de un genérico agente espiritual capaz de sobrepasar el orden de la naturaleza y de la materia. Observamos, de paso, que tanto la crítica de Flew cuanto las consideraciones que la defensa de una posición teísta debe desarrollar para responderle, confirman la opción hecha por la teología contemporánea de no considerar los milagros como hechos en sí mismos sino más bien como hechos de revelación, referidos a Cristo y al contexto salvífico que le es propio: en efecto, es solo en el contexto religioso de revelación, de misericordia y de salvación, en el cual el hecho puede ser leído y reconocido, el que devela el rostro del Agente y qué relación tiene con el hombre. Pero Flew no tiene razón, a nuestro juicio, cuando restringe el reconocimiento del milagro –y en cierto modo su entera significatividad apologética– al significado que ese evento o esa narración asumen cuando son evaluados en el contexto de la racionalidad empírica, olvidando que el llamado al hombre, en definitiva el valor semiológico del evento, es recibido también a través de otras formas de racionalidad, igualmente significativas para el sujeto.
A la luz de las críticas filosóficas examinadas y considerando el simple hecho de que el Autor del milagro es Dios, o un sujeto cuya identidad personal no es objeto del método científico, la teología comprende que un discurso sobre el milagro respetuoso de las ciencias naturales no puede reclamar a estas últimas ni una definición de milagro, ni un juicio sobre cómo y cuándo este ocurre. Además, el reconocimiento de un “acontecimiento” específico que la teología puede calificar como milagro, está forzosamente asociado a un horizonte gnoseológico más amplio que el del método científico: sentido común, sentido ilativo, sentido religioso. En otros términos, quien reconozca un acontecimiento de este tipo como algo significativo, capaz no solo de sorprender sino también de interpelar, debe ser un sujeto personal, idóneo para erigirse en el plano empírico de los conocimientos recibidos de las ciencias y de la naturaleza. Quedan para afrontar, en el trabajo teológico, todavía dos preguntas señaladas anteriormente. En su aproximación al milagro y con respecto a las eventuales definiciones/expresiones que se pretenda dar de este, ¿puede (o tal vez debe) la teología hacer referencia a la naturaleza o a sus leyes como son conocidas también por las ciencias? Y finalmente, ¿cómo desarrollar una teología del milagro que resulte significativa también para un interlocutor que sea hombre de ciencia? No buscamos discutir la responsabilidad del sujeto frente a tales eventos en una dinámica entre fe y razón, sino más bien referirnos (sobre todo, aunque no exclusivamente) a cómo el discurso teológico debe tener en cuenta también lo dictado por la praxis científica. Si es cierto que el signo se refiere a la persona, también es cierto que la manera teológica de hablar de un acontecimiento que tiene lugar en la naturaleza, por más inusual que sea, no puede no interesar al conocimiento científico y a su método.
5 El objeto del milagro y su significatividad en el contexto de la epistemología científica ↑
En referencia a su relación con los fenómenos naturales, la noción de milagro es muy general y concierne también acontecimientos de índole muy distinta. Para limitarnos a los milagros descritos por los evangelios, una pesca milagrosa, siempre posible pero altamente improbable, no es una multiplicación de los panes, que revela una acción divina mucho más radical sobre la materia y sobre las cosas; la curación de una enfermedad cuya patología podría ser un fenómeno en buena parte reversible, no es la resurrección de un cadáver, que se presenta como la superación de un fenómeno ciertamente irreversible. En consecuencia, también cuando hablamos de “dimensión ontológica” del milagro, nos encontramos frente a diversos modos con que Dios creador manifiesta y revela su causalidad sobre el ser de las cosas: desde favorecer que ocurran cosas improbables, a restaurar en el hombre o en las cosas aquello que está herido o dañado, o también aquello que parecería irremediablemente perdido, hasta hacer posible lo que sería físicamente imposible, dando origen a una suerte de “nueva creación”. No obstante estas diferenciaciones, que procuraremos tener en cuenta, las preguntas que las ciencias dirigen a la teología permanecen sustancialmente inalteradas y podríamos resumirlas con las siguientes: a) ¿Es posible un discurso teológico sobre el milagro que sea respetuoso del conocimiento científico y tenga en cuenta las objeciones presentadas en el ámbito filosófico-racional? b) ¿En qué modo una teología que quisiera reafirmar la dimensión ontológica del milagro debería referirse a la noción de “ley de la naturaleza”, teniendo en cuenta lo que la epistemología científica tiene para decir al respecto? c) ¿Cuál sería una teología del milagro significativa también para el hombre de ciencia, no solo por la validez de un llamado existencial dirigido a tal interlocutor, sino también, desde un punto de vista más general, por un discurso teológico desarrollado en el contexto de la racionalidad científica?
La interacción de la teología con las ciencias parece, por esto, inevitable en este punto específico, al menos por dos motivos: sea porque el “trasfondo contextual” del mundo natural (por tanto de las ciencias) sigue siendo una referencia obligada (aunque no la única) para un tratamiento teológico del milagro que no lo relegue a mera simbología o a puro evento psicológico, ya sea porque la comunidad creyente sigue manifestando su fe en los milagros y el magisterio de la Iglesia sigue juzgando su fiabilidad también en base a opiniones solicitadas a hombres de ciencia. Sin embargo, para que un debate interdisciplinario sobre el milagro sea provechoso, se debe utilizar una epistemología que sea al mismo tiempo científica y personalista, atenta al rigor de la lógica pero capaz de reconocer, más allá del horizonte del método empírico, la existencia de significados y de razones que tienen un valor universal y comunicable.
En las referencias al comportamiento de la naturaleza presentes en el discurso teológico sobre el milagro, la epistemología de las ciencias incluye tres puntos delicados. El primero, señalado ya por Hume y retomado luego con fuerza por Flew, es la existencia de una cierta tensión entre la regularidad/estabilidad de las leyes de la naturaleza (necesaria como trasfondo para aquello que eventualmente la sobrepase) y el hecho de que ocurran excepciones a las leyes mismas (necesario para identificar en un modo no ambiguo un acontecimiento que se desea poner a la luz), una tensión que, según Flew, confiere una “intrínseca inestabilidad” al concepto de milagro. El segundo es considerar que la mentalidad científica no cambia el registro cognoscitivo frente a lo inusual y a lo extraordinario, sino que lo afronta para conocerlo e interpretarlo: para comprender aquello que todavía no comprende, la ciencia emplea exclusivamente instrumentos propios de su análisis, incluso el análisis estadístico y el cálculo de probabilidades como “medida” de lo improbable. En tal sentido –en cierto acuerdo con lo señalado por Spinoza y por Hume– para la ciencia (y en parte también para sus leyes) es como si “todo fuera natural”, aunque todavía no sea comprendido, ya que ella busca las causas, aun desconocidas, y desea profundizar siempre más si, y cómo, algunas causas han podido producir ciertos efectos. El tercer punto, no menos delicado que los anteriores, es la relativa problematicidad de la noción de “leyes de la naturaleza”, cuya aplicación no resulta siempre fácil, en especial en ámbitos estratégicos para las ciencias, como la mecánica cuántica, el estudio de los sistemas complejos o la fenomenología de los vivientes. Una distinción oportuna entre “leyes de la naturaleza” (referidas a un sustrato ontológico objeto de la filosofía de la naturaleza más que de las ciencias naturales) y “leyes científicas” (objeto del formalismo lógico y matemático que el saber científico aplica a los fenómenos mediante un necesario reduccionismo metodológico) puede mitigar la perplejidad de quien encuentra difícil comprender/representar el comportamiento de la naturaleza mediante la noción de leyes; sin embargo esto no elude del todo la complicación que se deriva de la presencia de diferentes perspectivas epistemológicas, dependientes del marco filosófico más o menos realista (o idealista) con que se enfoca los fenómenos naturales (cfr. Tanzella-Nitti 2002; Padgett 2012).
Afirmando que así desarrollan un discurso teológico más de acuerdo con nuestros conocimientos científicos, no pocos autores optan por abandonar la idea de que el milagro sea una acción de Dios “contra la naturaleza”, o que suspenda o infrinja el comportamiento acorde a las leyes y científicamente cognoscible de los fenómenos naturales. En un modo más radical aun, algunos sostienen que considerar al milagro un evento contrario a la naturaleza sería expresión de una mentalidad pre-científica, inaceptable para el hombre moderno. El biblista X. Léon-Dufour, por ejemplo, prefiere hablar de acción de Dios “mediante” las leyes de la naturaleza, ya conocidas o en parte todavía desconocidas. «Dios está en el origen del mundo –afirma– no lo contradice: es más bien su autor y restaurador. En la perspectiva bíblica no se puede ver en el milagro una “derogación de las leyes de la naturaleza”, porque sería poner a Dios el Creador en contradicción consigo mismo. Querer hacer de Dios una “causa primera” que reemplaza a las “causas segundas” sería como colocar a Dios fuera del mundo y en competencia con los elementos naturales» (Léon-Dufour 1980, 24). Buena parte de las propuestas teológicas se dirigen en la misma dirección, evitando hablar del milagro como de una “derogación” de las leyes naturales (cfr. Borasi 1987, Padgett 2012). Ya Karl Rahner advertía que «el concepto de milagro como suspensión momentánea de una ley de la naturaleza por obra de Dios es extremadamente problemático», añadiendo que la mayor parte de los milagros del NT «muy pocas veces podrían ser con seguridad y positivamente considerados como una infracción de las leyes de la naturaleza» (Rahner, K. 1984. Corso fondamentale sulla fede. Roma: Paoline. 335-336). Personalmente creemos que la teología puede moverse lícitamente en esa dirección, y puede hacerlo, como veremos, por motivos científico-epistemológicos más que teológicos en sentido estricto; pero se debe señalar también que existen algunas derivaciones, no poco frecuentes, que deberían ser evitadas, por ejemplo cuando el rechazo de una noción del milagro que supere el orden natural lleva a interpretar en forma exclusivamente simbólica o metafórica todo lo que en la Sagrada Escritura parece referirse a él, como parece hacer por ejemplo Arthur Peacocke (cfr. Stannard 1998, 164-168).
Existen también algunos intentos de defender la “posibilidad” del milagro (para protegerlo de las acusaciones de “irracionalidad) que recurren a un cierto empleo de la visión científica contemporánea de la naturaleza. Se observa, por ejemplo, que el comportamiento de la naturaleza es mucho más complejo y creativo de lo que se pueda imaginar, expresión de potencialidades en su mayor parte desconocidas por nosotros, cosa que haría plausible la idea de eventos aparentemente excepcionales, pero en realidad debidos al modo ordinario, si bien insólito para nosotros, en que Dios actúa mediante los elementos naturales. La unificación de las cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, por ejemplo, proporcionando una interpretación cuántica de la gravedad y un nuevo modo de entender su propagación, revelarían el estatuto “natural” de un gran número de fenómenos, considerados a primera vista totalmente insólitos, si no imposibles. Una variante de esta visión es afirmar que el análisis de las ciencias deja amplios espacios a la impredecibilidad y a la indeterminación: los procesos físicos o biológicos no se realizan según leyes férreas e inmutables, pero ocurren en un mundo de relaciones y de interacciones que es imposible determinar y conocer a fondo. En esta red cambiante y siempre creativa de fenómenos, la acción de un Creador que sorprende nuestra atención con un evento inesperado, no sería, precisamente, contraria a la naturaleza, ni requeriría derogación alguna. Los eventos en cuestión se considerarían en un marco de probabilidades: una parte no pequeña de eventos percibidos y transmitidos como milagros podrían ser el resultado de un hecho estadísticamente muy improbable, pero siempre natural (como una pesca milagrosa o una curación rápida). La ciencia podría también hablar del milagro como una “configuración de hechos”, o una serie de coincidencias de fenómenos de por sí naturales, pero que en su inesperada y coordenada sucesión llevan el signo y el mensaje intencionado de un Creador personal. Otros proponen aun confinar la acción divina a nuestros procesos psicológicos y mentales, considerados más “flexibles” respecto a las leyes de la naturaleza: aquello que externamente aparecería como un milagro (por ej. la transformación de agua en vino) sería en realidad solo el resultado de una impresión subjetiva nuestra causada por la influencia de Dios sobre nuestra esfera psíquica o sensible.
Si bien todos los intentos anteriores de mostrar la “posibilidad” defendiéndolo de las acusaciones de irracionalidad pueden tener el mérito de volver al milagro más “inteligible” para la mentalidad científica, dejan empero sin resolver, a nuestro juicio, dos aspectos. El primero se refiere al hecho de que no todos los milagros que se nos narran en el NT (por limitarnos a esta fuente) pueden ser incluidos en la tipología de eventos inusuales, probabilísticamente posibles, o debidos a causas naturales todavía no conocidas, a menos que se excluyan forzosamente como históricamente infundados todos los acontecimientos (incluida la resurrección de Jesús de Nazaret) incapaces de entrar en esas categorías. El segundo concierne al modo de entender la “dimensión ontológica” del milagro, una dimensión que la teología debe conservar, para los fines de su reconocimiento, y que por tanto sostenemos que no puede limitarse a expresar la acción fundante, pero siempre ordinaria, con que Dios causa todo lo que ocurre en la naturaleza. Sostener que testimonios creíbles nos han transmitido hechos “físicamente imposibles”, o eventos que no entran en las interpretaciones “naturalísticas” mencionadas, como por ejemplo la multiplicación de cinco panes que alimentan a una multitud o la resurrección de muertos que vuelven a la vida, no es aceptar algo “irracional”, ni equivale a aceptar la imagen de un Dios cuyo accionar viola o contradice a la naturaleza. Bien considerados tales eventos que escapan a toda interpretación probabilístico-naturalística o que parecen sobrepasar todo nuestro futuro conocimiento posible de los fenómenos naturales, no suspenden las leyes de la naturaleza, sino que realizan más bien algo “fuera de ellas”. Tales eventos manifiestan algo “otro-que la naturaleza”, permaneciendo disponibles como signo de alguien que, “totalmente Otro”, no actúa sobre la naturaleza sino más bien crea la naturaleza o la recrea, un signo que el ser humano (no el método científico) toma, precisamente, trascendiendo el orden empírico. El método científico no se distorsiona ni contradice en ninguna de estas dos tipologías diferentes. No se contradice en los milagros que corresponderían a eventos “no físicamente imposibles” –eventos para los cuales, al menos en principio, las interpretaciones naturalísticas en términos de probabilidades o de nuestra ignorancia de las leyes son siempre lícitas–, y no lo hace tampoco en los milagros correspondientes a eventos “físicamente imposibles”, para los cuales las interpretaciones mencionadas parecen fracasar. En los primeros porque la ciencia puede continuar examinándolos con libertad y, si lo considera necesario, buscar una explicación (también posible o futura) en términos de naturaleza; en este caso dejando inalteradas y plenamente disponibles para el discurso religioso y teológico las dimensiones semiológica y psicológica, la ciencia le sugeriría a la teología que explique la dimensión ontológica en términos de acción ordinaria y providencial de Dios o también –como veremos más adelante– en términos de una acción escondida y discreta, que determina las condiciones al contorno o fija las opciones oportunas para que sistemas abiertos o subdeterminados den origen a fenomenologías ontológicamente nuevas. En los segundos, porque aquello que no pertenece a la naturaleza, como la acción radicalmente divina de quien la pone en el ser, no pertenece tampoco a la ciencia, y por tanto la ciencia no puede desmentirla. Al observador científico, en consecuencia, no se le pide reconocer como verdaderos eventos “epistemológicamente contradictorios”, ni desde el lado de la naturaleza ni desde el del método empleado para estudiarla.
Por lo que concierne al tercer punto de la confrontación entre teología y ciencias a la que nos referíamos, es decir la relativa problematicidad de una definición de “leyes de la naturaleza”, este no influiría sobre una comprensión del milagro en términos de eventos probabilísticos, indeterminados o en todo caso naturalmente posibles, sino que establecería algún vínculo hacia una teología que quisiera referirse a algunos milagros como eventos “físicamente imposibles”. Su identificación sería en efecto cuestionada si fuera evaluada en el contexto de una fenomenología cuyo comportamiento no admitiese principios universalmente válidos y unívocamente reconocibles. En realidad, si la teología traslada su atención de la noción de ley natural a la noción de naturaleza y al realismo que guía su comprensión, esas presuntas incertezas quedan redimensionadas. No es en efecto a la revisabilidad y a la relativa provisoriedad de las leyes científicas que el teólogo debe mirar, ni al hecho de que el comportamiento de los fenómenos naturales sea representado dentro de paradigmas cambiantes, incluso en cierta competencia entre ellos, ni tampoco a la incertidumbre o a la ignorancia que todavía reinan en varios ámbitos de nuestro conocimiento físico del cosmos o acerca del origen de muchos procesos del mundo de la vida. El teólogo debe más bien dirigir (o hacer dirigir) la atención hacia la naturaleza metafísica de los entes materiales y hacia las causas formales sobre las cuales las leyes científicas y nuestros modelos se apoyan, cuya estabilidad y no ambigüedad están garantizadas no por la irreformabilidad de nuestras formulaciones científicas, sino por las propiedades intrínsecas de los entes materiales o de sus relaciones fundantes, que hacen que cada cosa, desde las partículas elementales hasta los componentes de una célula, sean lo que son y como son y no de otro modo. Tal conocimiento filosófico (metafísico) representa la base permanente y veritativa del conocimiento científico (empírico), filtrado en el tiempo por nuestras experiencias e incluso por nuestros errores. Es esta base veritativa la que se debe tomar como punto de referencia ontológico para declarar qué cosa pertenece a la naturaleza y qué cosa, en cambio, no pertenece a ella, qué puede hacer la naturaleza y qué le resulta imposible. La licitud de una perspectiva similar está confirmada por la existencia de un cierto número de conocimientos irreformables que actúan como matriz y premisa para los nuevos, así como por la misma dirección, positiva y no involutiva, del progreso cognoscitivo en cuanto tal. En su discurso propositivo sobre el milagro, el teólogo deberá apelar in primis a una verdadera filosofía de la naturaleza y solo después, derivando de ella, a una epistemología científica propiamente dicha. Todo esto hace que una referencia “de la teología hacia las ciencias” no sea algo que “se mantiene o cae” con las leyes de la naturaleza (o con la comprensión que nosotros podemos tener de ellas). Más bien, se mantiene o cae con el realismo de nuestro conocimiento de la naturaleza, es decir, con nuestra capacidad de ponernos de frente a la realidad como algo sin ambigüedades, sobre cuyo comportamiento nuestra inteligencia puede sacar conclusiones, sin duda parciales y perfectibles, pero verdaderas, y en cierta parte también irreformables. Esta es, a nuestro juicio, la epistemología con la que “se mantiene o cae” una explicación teológica del milagro que se aplique también a la racionalidad de las ciencias.
6 Las ciencias naturales y la comprensión de la dimensión ontológica del milagro ↑
Entre las tareas de un tratamiento interdisciplinar del milagro no está solo el desarrollo de una teología respetuosa de la epistemología científica, sino también el de emplear los conocimientos científicos en el problema teológico del “reconocimiento” del milagro. Ya afirmaba Blaise Pascal: «si no hubiera una regla para discernirlos [los milagros] serían inútiles, y no habría razones para creer» (Pensées, n. 759). Liquidar apresuradamente la problemática renunciando a identificar con precisión qué es un milagro y qué no lo es, sería, para la teología, no asignar al milagro ningún rol específico en la dinámica de la preparación para la fe, rebajando así también el valor que se le atribuye en la economía de la revelación divina. Uno se pregunta si, y hasta qué punto, el conocimiento científico puede colaborar para tal discernimiento.
Como se aclaró anteriormente, el juicio de reconocimiento del milagro no pertenece a la ciencia, porque se trata de una noción teológico-religiosa y no científica. Cualquier definición que la teología quiera dar de “milagro”, contendrá siempre una referencia a Dios como sujeto agente, esto es suficiente para dispensar a la ciencia de la tarea de la prueba, tratándose de un agente que no pertenece a su campo de investigación. Para confirmar esto, se debe recordar que las declaraciones del Magisterio de la Iglesia católica no proponen una “definición” específica del milagro, sino que le dejan esta tarea a la teología. Esta debe evaluar con prudencia el modo de referirse, al momento de proponer su posibilidad de ser conocido, al orden de los fenómenos naturales y a la epistemología que quedaría implicada. Sobre el milagro, el Magisterio se ocupa más bien de proporcionar aclaraciones concernientes a sus contenidos y a su finalidad. En general, sin referencias a pasajes bíblicos específicos, sobre los milagros relatados en las Escrituras se sostienen: la historicidad y la no asimilación a narraciones de orden puramente simbólico o incluso mitológico (cfr. DH 3009, 3034, 4404); el valor de prueba, ciertamente en sinergia con otros factores, para mover a la fe (cfr. DH 2753, 2779); la no practicabilidad de una posición en la que la fe esté pronta a reconocer el milagro, pero la razón niegue su cognoscibilidad basada en un agnosticismo científico (cfr. DH 3485). Se encuentran en lo esencial las dimensiones psicológica, ontológica y semiológica del Milagro, aunque el Magisterio no las exprese en forma sistemática.
Precisamente recordando las tres dimensiones mencionadas se observa de inmediato que no es función de la ciencia ofrecer conclusiones acerca de la dimensión semiológica, ya que se trata de un horizonte de comprensión que pertenece al sujeto personal y no al método científico. El signo en cuestión tiene a Dios por autor y está dirigido al hombre, según contenidos que pertenecen exclusivamente a este diálogo; es un signo que el hombre puede tomar o pasar de largo gracias a su libertad. Pero sí en cierta forma pertenece a la ciencia una confirmación de la dimensión psicológico-antropológica, en el sentido que se le puede preguntar si la “extraordinaria maravilla” manifestada frente a cierto fenómeno está justificada por su real anomalía, excepcionalidad o imposibilidad, o si es en cambio solo fruto de la ignorancia y la credulidad. Como afirmaba ya san Agustín en el pasado, existen también falsos milagros que deben ser desenmascarados (cfr. De civitate Dei, X, 16-21).
El juicio acerca de la dimensión ontológica del milagro se muestra en cambio más articulado y debe ser examinado con mayor profundidad. Un buen punto de partida es el pedido que la Iglesia formula a la ciencia en los procesos canónicos de confirmar cuándo se está frente a un evento cuyas causas son desconocidas a quien emplea los instrumentos del método científico. Por lo que se observó anteriormente, la formulación de semejante conclusión no está nunca totalmente condicionada por la específica epistemología de las leyes de la naturaleza que se desee adoptar. El científico podría añadir aun, si se le pidiera, dos precisiones, ambas disponibles en su propio método. Podría lícitamente argumentar si en base a los actuales conocimientos existe una posibilidad distinta de cero de que tal evento pueda ocurrir históricamente, y si la actual ignorancia de las causas que determinaron el fenómeno podría razonablemente ser superada en el futuro. Corresponderá al teólogo evaluar estas informaciones en el interior de su específica elaboración, en base a la “definición” de milagro empleada. En sentido estricto, no se le puede pedir a la ciencia juzgar si un determinado evento pertenece o no a la naturaleza, o si sus causas provienen de un ámbito distinto del natural. El método científico, de hecho, no tendría allí competencia alguna, ya que todos los fenómenos que estudia son en cierto sentido “naturales”, y “natural” es el orden de las causas que dicho método puede buscar, sean estas conocidas o aún desconocidas. Desde este punto de vista, el científico podría acercarse al juicio de encontrarse frente a un fenómeno “físicamente imposible” solamente procediendo de manera bottom-up, es decir desde abajo, cuando quisiese emplear el conocimiento científico (pero inevitablemente junto con otras formas de conocimiento) para afirmar que, en este caso específico, la ignorancia de las causas no podrá razonablemente cambiar con el progreso científico. Un juicio similar será siempre muy difícil de emitir, y es justo que lo sea, porque formularlo en estos términos sería salirse del método científico en sentido estricto, requiriendo la colaboración del sentido común, de modos de asentimiento real y de sentido ilativo.
Empleando todavía la distinción entre dos tipologías de eventos, por una parte eventos extraordinarios, altamente improbables o aún desconocidos, pero todos en cierto modo naturales, y por otra parte eventos físicamente imposibles, y por tanto asociados a una acción creadora de Dios, el teólogo podría reinterpretar las tres dimensiones características del milagro en los siguientes términos.
En el caso de los acontecimientos que pertenecen a la primera tipología, el aspecto psicológico remitiría a la sorpresa del sujeto frente al milagro del ser, a la belleza de la naturaleza, a la gratuidad de sus leyes o también a la acción coordinada y favorable de sus procesos; el ontológico quedaría absorbido en la Providencia divina ordinaria, en la dependencia de las causas segundas respecto de Dios como Causa primera, o en todo caso reducido a un actuar divino que opera con discreción mediante opciones dejadas abiertas en los pliegues de la naturaleza: no estaríamos frente a una “nueva” acción creadora de Dios, sino a la acción con la cual Él crea, mantiene en el ser y determina la fenomenología de todas las cosas; el aspecto semiológico remitiría en cambio no tanto a un contenido objetivo y determinado, sino más bien a la lectura que el sujeto realizaría de un cierto evento, reconociendo en él la actualidad de una palabra divina que revela e interpela de modo constante. Los eventos en cuestión serían juzgados como acontecimientos ciertamente extraordinarios o altamente improbables, pero “posibles”, para quien razona según los cánones de una racionalidad científica. La dimensión “objetiva” de su reconocimiento dependería del intervalo de confianza (grado de certeza) que el teólogo está dispuesto a aceptar para sus fines, según la estima que le proporciona también en términos probabilísticos el método científico, mientras que la dimensión “subjetiva” estaría como siempre confiada al destinatario, porque el signo está dirigido a él.
En cambio, en el caso de eventos pertenecientes a la segunda tipología, señalados como “físicamente imposibles”, el aspecto psicológico alcanza su cifra más alta, mientras que la ciencia, por cuanto se explicó anteriormente, podría confirmarlo solo acercándose a él desde abajo, tratándose de un evento que supera sus capacidades interpretativas: protagonista de la maravilla total es aquí el sujeto en cuanto hombre, no el sujeto en cuanto se vale del método científico. El aspecto ontológico, a causa de la radicalidad del signo, expresaría una misteriosa relación con la “nueva creación”, casi anunciando una ventana que se abre sobre el “mundo nuevo”. El signo en cuestión no indicaría solamente lo que la naturaleza es capaz de hacer o de recuperar cuando está plenamente ordenada, en Cristo, a su Creador, sino sobre todo aquello que la naturaleza no es capaz de hacer, porque solo es posible para quien tiene el poder de crear y recrear. Es parte de este poder también el conocimiento profundo de las causas naturales, como son conocidas y gobernadas solo por el Creador. Caminar sobre las aguas, por ejemplo, podría tal vez ser comprendido en el futuro como un fenómeno posible en la naturaleza, por una nueva comprensión de la fuerza de la gravedad totalmente unificada a otras fuerzas, transmitida mediante gravitones (partículas) y entonces se podrían imaginar pantallas gravitacionales; pero la acción, en cuanto tal, no dejaría de ser un milagro, porque solo quien controla la naturaleza y sus fuerzas como su Creador, podría haberlas usado como hizo Jesús en el lago de Genesaret, según una modalidad totalmente inaccesible para un simple ser humano. El aspecto semiológico del milagro, en fin, aunque manteniendo su habitual carácter subjetivo, a causa de la radicalidad del signo se enriquecería todavía con los eventos físicamente imposibles con una importante valencia objetiva, adquiriendo un valor universal, fácilmente comunicable. De este modo, en ambas tipologías de eventos la “firma” del Creador es legible: en el primer caso por aquellos que se sienten interpelados por el signo, en el segundo por todos aquellos que lo llegan a conocer.
Como es sabido, una aplicación del problema del “reconocimiento del milagro” es la que proporcionan los procesos instruidos por la Iglesia Católica para certificar el papel probatorio de los milagros en los procesos canónicos de beatificación y canonización de los Siervos de Dios (cfr. Gutierrez 1998, Collins Harvey 2007, Duffin 2009). Reformado por Juan Pablo II con la constitución apostólica Divinus perfectionis Magister (1983), el rito del proceso para la valoración de los milagros mantuvo la impostación general recibida de Benedicto XIV con el decreto Opus de Servorum Dei beatificatione et beatorum canonizatione (1747). Principalmente orientado a la evaluación de milagros de curación, el documento de Benedicto XIV requería la presencia simultánea de siete criterios (cfr. Leone 1997, 35). Estos son: la enfermedad debe ser considerada grave o seria, de manera que su cura sea imposible o muy difícil; el hecho extraordinario no puede superponerse a lo que podría razonablemente ser considerado como el inicio de una curación natural; no se deben haber realizado tratamientos médicos a propósito, y, si se hicieron, estos no deben haber tenido ningún efecto positivo; la curación debe haber ocurrido en forma inmediata e instantánea; en forma total y definitiva; no a continuación de las crisis fisiológicas que a veces resuelven ciertas patologías en forma inesperada y repentina (por ejemplo, la expulsión de cuerpos extraños, de humores dañinos, etc.); finalmente, la enfermedad no debe volver a presentarse después de un cierto tiempo. Si bien manifiestan el lenguaje de su tiempo, los criterios del papa Lambertini mantienen un notable rigor formal y una respetuosa atención a la metodología empleada por la ciencia médica de la época. Las disposiciones promulgadas sucesivamente por Juan Pablo II no establecen criterios, sino que dejan amplio margen de trabajo a la Congregación para las Causas de los santos, especialmente a las comisiones de expertos –médicos, en los casos de curaciones– a fin de que obren de manera acorde con el propio método de investigación y en completa autonomía. Hoy como entonces, en este tipo de procesos no se pregunta a los expertos si ocurrió o no un “milagro”, ni se les pide ningún juicio sobre qué es un milagro, sino solo la declaración de que se encuentran ante un hecho que va más allá del orden de las causas naturales conocidas, al menos según lo que se puede llamar el “estado del arte” del momento. En el caso de las ciencias médicas se trata de un juicio epistemológicamente amplio, que puede tener por objeto ya sea las curaciones debidas a causas (todavía) desconocidas, ya de fenómenos de restitutio ad integrum, o curaciones de daños irreversibles, que se asemejarían a cuanto en el ámbito físico-natural llamaríamos fenómenos físicamente imposibles; para estos últimos, el único juicio plausible de la ciencia sería tal vez el de un “impasible silencio”, tratándose de eventos que más que ocurrir en la naturaleza, parecen manifestar aquello que la trasciende radicalmente, aquello que solo la acción del Creador de la vida puede causar.
7 Perspectivas y orientaciones para el trabajo teológico ↑
En sintonía con lo que afirma la perspectiva bíblica y teológica, al interlocutor científico, como a cualquier otro, el milagro se le debe presentar según su acepción primera y principal, la de signo. Estas son sus raíces bíblicas y estas son las coordenadas para dirigir correctamente tal acontecimiento en el contexto de una relación personalista y significativa entre Dios y el hombre. Como se recordó muchas veces, el contenido del milagro nunca se limita a registrar un evento extraordinario o incluso físicamente imposible, algo con la exclusiva finalidad de sorprender y sacudir al hombre. Los milagros son prodigios, pero lo son en cuanto signos de salvación y de misericordia, signos divinos con los cuales Dios mismo se manifiesta junto al hombre, lo promueve y lo libera, lo levanta y lo consuela. La acción omnipotente a partir de la naturaleza o con efectos sobre la naturaleza, cuando se presenta, no agota lo que Dios, realizando milagros, quiere comunicar o revelar al hombre. También en sintonía con la perspectiva teológica actual, del milagro, de cada milagro, se debe subrayar siempre la necesaria referencia cristológica. Ya sean milagros evangélicos, ya aquellos con los que Dios puede seguir interpelando al hombre en la historia, se manifiestan en una naturaleza que mantiene un nexo proyectivo, filosófico y salvífico, con el misterio del Verbo encarnado. Ellos revelan el modo con el que lo creado “pertenece a Cristo” y recibe de él sentido y consistencia. Es también por esto que los milagros, como se señaló anteriormente, no son una violencia sobre la naturaleza: ellos no podrían ser nunca el resultado de una relación de fuerza entre el Verbo encarnado y una creatura que se le somete, sino que manifiestan más bien la ordenabilidad, semiológica u ontológica, de todo lo creado a Jesucristo, porque es creado por medio del Verbo y en vista del Verbo.
La necesaria conexión cristológica confiere al milagro una clave resolutiva para su comprensión: como ya afirmaban en su tiempo Romano Guardini (1959) y después otros autores los milagros son “signos” de la futura transfiguración cósmica y anticipo escatológico. Ellos custodian y entreabren las razones seminales de una “nueva creación”, como constituyendo la garantía de que una nueva creación sea de verdad “ontológicamente posible”, que esta pueda darse en Cristo, y de hecho se dé, porque él es el autor de lo creado, aquel que lo reasume, lo recapitula y lo renueva. Es en tal sentido que cada milagro que ocurre en la naturaleza, y no solo los milagros evangélicos, conserva una conexión constitutiva con la Resurrección de Jesucristo, primicia de los nuevos cielos y de la nueva tierra (cfr. Is 65, 17; 2Pe 3, 13; Ap 21, 1). El perfil escatológico del milagro es puesto más a la luz por los eventos señalados anteriormente como “físicamente imposibles”, que no pertenecen a la naturaleza porque son algo-otro-que ella. Aun cuando se manifiestan en la naturaleza, no salen de su seno de madre y origen de los dinamismos naturales, conocidos o aún desconocidos, probables o improbables: ellos deben tener su origen en Aquel que crea la naturaleza y la sostiene, le confiere las formas y establece sus modos de causación. Como el cuerpo resucitado de Jesús, los eventos físicamente imposibles son “ventanas” a la nueva creación, la anuncian, son su primicia, la revelan como hecha de materia y de naturaleza, de sensibilidad y de gozo. Sin embargo no se debe olvidar que en la nueva creación están contenidas misteriosamente también las dimensiones de restauración y de reconciliación, ambas conectadas a la capitalidad de Cristo Resucitado sobre la creación, como nos ilustran la teología de Pablo y de Juan. Esto nos permite leer una segura referencia escatológica también en los milagros de curación y de restauración, asociados tradicionalmente a la revelación mesiánica y a los nuevos tiempos en los que ella nos introduce.
La teología contemporánea recibe una orientación útil también para el ámbito terminológico. Cuando se habla de los milagros no hay más necesidad de insistir en el concepto de “suspensión de las leyes de la naturaleza” o en la idea de una “derogación” de las mismas, ni hay que hablar de eventos “contrarios a la naturaleza”. En el lenguaje bíblico las leyes de la naturaleza son expresiones de la alianza divina y su estabilidad es signo de la fidelidad de Dios, de la irrevocabilidad de sus planes salvíficos (cfr. Jer 31, 35-36; Sab 11, 20; Jb 38, 4-7). De acuerdo con esto, cuando la Escritura habla de signos y prodigios el mensaje principal que transmite al hombre no es ciertamente la violación, la ruptura o la superación de dichas leyes, sino más bien el sentido de una intervención divina de misericordia y de salvación a favor del hombre. Al momento de elegir el lenguaje o las imágenes que mejor expresen la relación del signo divino con la naturaleza y sobre la naturaleza, la teología puede, por lo tanto, explorar diversas formulaciones, más acordes con el dato bíblico y compatibles con una razonable epistemología científica. Así algunos han preferido hablar de “restauración del orden de la naturaleza” (cfr. Borasi 1987, 388). Se trata de una expresión que tendría la ventaja de ofrecer una conexión con la acción redentora de Cristo que reordena una naturaleza deformada por el pecado del hombre, pero tiene quizás la desventaja de presentar el curso normal de los eventos naturales como algo imperfecto, además de que se asume la carga de explicar cómo el pecado del hombre pudo introducir cambios físicos en una naturaleza que ahora debe ser restaurada, y no, más razonablemente, solo en nuestra relación con ella. Que la verdad profunda de la dimensión escatológica del milagro no debe ser buscada en la idea de restauración o de curación, es sugerido también por la conocida imagen paulina de los “dolores de parto” en los cuales gime la creación entera esperando la manifestación cósmica y definitiva de la redención filial ya operada por Cristo (cfr. Rom 8, 22): estos dolores no son sufrimientos ligados a una curación o a la recuperación de un daño recibido, sino los de un nuevo nacimiento, de una generación que libera recreando. En razón de su orientación escatológica, el empleo de expresiones como “trascender” la naturaleza o también “transfiguración” o “elevación”, parecen, a nuestro juicio, más adecuadas, tratándose de acciones en relación directa con la resurrección de Cristo, si bien solo la primera de ellas ilustra más claramente que Dios no solo actúa sobre la naturaleza transfigurándola o elevándola sino que, pudiéndola recrear, la trasciende.
Signo realizado a favor del hombre, el milagro es un evento de revelación. Se revela en primer lugar un mensaje significativo para el hombre y a favor del hombre cual palabra salvífica dirigida a él, en segundo lugar revela también algo de la naturaleza creada. El milagro revela que la naturaleza no es un terreno ontológicamente cerrado o cumplido, que confina o agota la acción de Dios, sino más bien una realidad continuamente abierta sobre el ser del que participa: Dios puede recrear la naturaleza junto a la naturaleza y esta acoge en su seno aquello que la trasciende, mostrándolo nuevamente como ser natural. Pero el milagro revela lo que la naturaleza puede hacer, aun cuando no es trascendida del todo, si ella está plenamente ordenada al Verbo encarnado, a su palabra y a su misterio pascual. En ambos casos se nos revelan las potencialidades de una naturaleza “capaz de asociarse al misterio de la humanidad de Cristo”, una humanidad misteriosamente presente desde la eternidad, por Amor, en el silencio del Padre. «El milagro –afirma Romano Guardini– es un proceso absolutamente positivo, que se encuadra en el orden que rige la subsistencia del mundo y conduce más alto a su devenir. El acto que lo opera, en cuanto tal, pertenece a la pura iniciativa de Dios, y por tanto se encuentra antes del ámbito de competencia que pertenece a toda ley de la naturaleza. Pero apenas se realiza, su efecto se adapta con precisión absoluta en el orden del mundo. Es absorbido por sus leyes e introducido en sus contextos objetivos. El mundo no pierde, a causa del milagro, una mínima parte de unidad y precisión –tanto es así que se podría incluso decir que el milagro representa la prueba suprema de ellas, así como su cumplimiento. El mundo está abierto al milagro. Lo espera» (Guardini 1997, 34-35).
El carácter eminentemente semiológico del milagro, al cual el aspecto ontológico debe estar de alguna manera ordenado, autoriza a la teología a sostener que no todo lo que el hombre percibe como milagro causado por Dios deba necesariamente requerir acciones divinas formalmente distinguibles del curso de su Providencia ordinaria. Ya el AT empleaba algunos de los términos con los que habitualmente indicaba el milagro, como las «grandes gestas» (heb. gedulôt) y las «maravillas» (heb. nipla´ôt) del Señor, también en contextos de carácter cósmico, poniendo con esto la atención en el “milagro” de las obras de la creación o en el del cuidado providente de Dios sobre todas las cosas. También este es un signo que golpea y atrae al sujeto, una prueba de la dependencia ontológica del universo de su Creador, el vehículo de un llamado y la modalidad de un reclamo de Dios a la creatura. Muchos de los eventos que subjetivamente (y sinceramente) llamamos milagros, podrían tener una explicación que no requiere trascender el orden natural. Nada impide pensar que el pasaje del Mar Rojo durante el éxodo de los hebreos de Egipto haya sido posible por la favorable contingencia de una marea baja prolongada durante un tiempo suficiente para la travesía del pueblo en fuga, o que una curación inesperada, por la cual un sincero creyente dirigió su oración a Dios, se realice gracias a las potencialidades de recuperación del organismo del enfermo. La percepción psicológica del milagro queda en estos ejemplos inalterada y válida, mientras que sus aspectos ontológicos confluyen en la acción de causas ordinarias.
Al mismo tiempo, el necesario equilibrio entre el aspecto semiológico y el ontológico no autoriza a sostener que toda la “teología del milagro” esté absorbida en la Providencia ordinaria de Dios, excluyendo por principio otras acciones causales de Dios, que llamaríamos extraordinarias o especiales, sobre la naturaleza y en la naturaleza. Tal visión no daría razón de la esencia del milagro, como signo de Dios que se impone, que maravilla y sacude, interceptando los caminos de los hombres. El acontecimiento del Cristo, los milagros que apuntan a él o que de él emanan, son, así como toda la historia de la salvación, una irrupción de Dios en la existencia de los hombres. Junto con la ordinaria Providencia divina, deben poder existir milagros que manifiesten el carácter de la inmediatez y de lo insólito, eventos que sacuden y restauran, poniendo al hombre frente a la posibilidad de reconocer en ellos la presencia del Creador. Son obras cumplidas también para sorprender, pero ciertamente siempre para mover hacia la fe o para confirmarla. Tal es el sentido de los reclamos de Jesús recogidos por Juan: «Créanme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo, al menos, por las obras» (Jn 14, 11). O también: «Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro realizó, no tendrían pecado…» (Jn 15, 24). Estas “obras poderosas” (gr. érga) que nadie ha realizado nunca no son solo los milagros –porque se refieren a todo el acontecimiento terreno de Jesucristo, mediante el cual Dios viene al encuentro de los hombres, principalmente su muerte y resurrección– pero son también sus milagros.
El milagro es y permanece como un hecho religioso, que se refiere a la relación entre el hombre y Dios, y siempre deberá ser presentado de esta manera. Sin embargo, la amplia tipología que subyace a la noción de milagro torna mucho más difícil, quizás imposible, proponer una definición de validez universal, debiendo esta referirse a un contexto cognoscitivo, filosófico y en parte también científico, objeto de desarrollo histórico. No obstante esto, existen elementos no ambiguos que dirigen hacia su reconocimiento. Estos pueden confluir en una definición de milagro similar a una hipótesis de trabajo, que la teología, en particular la teología fundamental, puede emplear teniendo en cuenta el contexto al que se dirige. Tomando como inspiración lo elaborado por otros autores (cfr. Latourelle 1987, 373; Padgett 2012, 535), deseamos proponer aquí nuestra descripción del milagro destinada a su reconocimiento:
es un evento de revelación divina que un sujeto humano percibe, en el interior de su relación religiosa con Dios, como signo extraordinario y maravilloso de la presencia misericordiosa y salvífica de Dios omnipotente y amante; un evento en el cual Dios manifiesta su presencia como Creador que ejerce, en modo libre y gratuito, su acción causal desde la nada y sobre la naturaleza: ya sea causando algo otro-que-la naturaleza, en la naturaleza y en la historia; ya causando en la naturaleza cuanto en ella anticipa y revela la lógica escatológica de la ordenación de todo el ser creado al misterio pascual del Verbo encarnado; ya sea, incluso, causando la sabia dispensación de sus bienes al hombre, a través de su gobierno providente sobre todas las cosas.
La descripción precedente resulta consistente, a nuestro juicio, también para quien opera en el contexto de la racionalidad científica. La relación entre Dios y la naturaleza está descrita en términos de una acción causal que se apoya en definitiva sobre la condición de Dios como Creador. La eventual diferencia entre acción ordinaria y acción especial o extraordinaria de Dios no es confiada a categorías como “intervención” o “causalidad eficiente”, sino que resulta inteligible declarando: en un modo radical, su condición de creador ex nihilo; o bien su designio universal de creación y de salvación, centrado en el misterio pascual de Jesucristo y que concierne por tanto al orden de las causalidades final y formal; o bien, en fin, el horizonte cognoscitivo de ámbito personalista y religioso representado por la idea de Providencia. Los niveles de orden ontológico aquí implicados son todos significativos también para el hombre de ciencia. El método científico, en efecto, está en grado de tomar, de su mismo interior, la necesidad de fundamentos lógicos y ontológicos que posibilitan su conocer, fundamentos sobre los cuales dicho método no tiene autoridad, pero cuya existencia reconoce como sensata. Sostenida por una oportuna metafísica y por una adecuada filosofía de la naturaleza, la teología puede indicar a la ciencia que el Autor del milagro puede ejercer su causalidad radical sobre esos fundamentos porque Él es su Causa primera y su razón última. La teología puede entonces introducir el milagro como algo que, aun ocurriendo en la naturaleza, debe poder apuntar a un sujeto distinto de la naturaleza. La referencia a esa “alteridad”, la de Dios, no remite a la idea de una intervención o de una causalidad eficiente sobre las cosas, sino más bien a la idea de una causalidad ontológica o formal, algo que no contradice el método científico, no lo humilla ni lo sobrepasa, sino simplemente lo trasciende o lo funda, proporcionando a la naturaleza la información necesaria para su ser y su obrar. Esa alteridad es percibida por los investigadores que reflexionan filosóficamente sobre la ciencia, y en algunos casos es postulada en forma rigurosa, como en algunas modalidades de las “teorías de los fundamentos” (cfr. Strumia 2009; Tanzella-Nitti 2010).
Así como un hombre de ciencia –cuando no se limita al empleo del método científico sino que hace también uso del sentido común, de la filosofía primera y de otras razonables fuentes de conocimiento guiadas por su sentido ilativo– es capaz de no limitarse a registrar el hecho de que ocurran eventos inusitados cuyas causas ignora, y puede concluir que el evento observado es más excepcional de lo que sugiere una simple ignorancia de las causas (multiplicación de panes, caminar sobre las aguas, resucitar de entre los muertos), porque sobrepasa todo comportamiento “natural”, cualquiera sea el significado que se quiera dar a este adjetivo; de este modo también el método científico, interpelado formalmente, puede concluir que la causa de algunos eventos (por ejemplo la reversibilidad de fenómenos irreversibles) no es simplemente desconocida, sino que debe tener una relación con lo real totalmente análoga a la poseída y expresada por los fundamentos del ser y del conocer, si bien el método científico no es adecuado para tratarlos sino que señala solamente su existencia. Presentado en estos términos, el milagro no provoca desconfianza a la ciencia, sino que apunta a sus fundamentos. Como observa en modo sintético Luciano Baccari, «si en la ciencia se presume la existencia de su objeto, en la religiosidad se manifiesta su expresividad cosmológica; por tanto no se puede decir verdaderamente religioso el hombre que teme a la razón argumentativa (cosmológica), ni científico quien teme al milagro» (Baccari 2005, 161).
8 Observaciones conclusivas: el milagro en la dinámica de la relación entre ciencia y fe ↑
Los milagros –nos referimos en primer lugar a los milagros de Jesucristo narrados por los evangelios y a su Resurrección de los muertos– de cuya peculiar relación con el cosmos proviene también la comprensión de todo otro milagro, son y siguen siendo signos de credibilidad de la fe y a la vez signos de salvación. Una interpretación puramente simbólica, subjetivista o metafórica sería teológicamente insuficiente y se distanciaría del contenido de la Revelación cristiana, como nos la transmite la Iglesia. Desde este punto de vista, sostenemos que las afirmaciones del Concilio Vaticano I (1870) mantienen todavía su actualidad: «Dios quiso que los auxilios interiores del Espíritu Santo fueran acompañados también por pruebas exteriores de su Revelación: es decir, hechos divinos y en primer lugar los milagros y las profecías que, manifestando en forma clarísima la omnipotencia y la ciencia infinita de Dios, son signos ciertos de la divina Revelación, adecuados a toda inteligencia» (DH 3009). El mismo Concilio considera no conforme al depósito revelado el sostener que «los milagros no pueden nunca ser conocidos con certeza, ni servir para probar eficazmente el origen divino de la religión cristiana» (DH 3034).
La relativa problematicidad de la epistemología científica sobre la interpretación de las leyes de la naturaleza no obliga a la teología a un corte con las ciencias, orientándola hacia definiciones o comprensiones del milagro que pierdan toda referencia con la observación científica de la naturaleza. Como hemos visto anteriormente, en un discurso sobre el milagro la referencia “de la teología a las ciencias” no “permanece o cae” con nuestra comprensión de las leyes de la naturaleza, sino más bien con el realismo de nuestro conocimiento de la naturaleza. Aun si la teología puede y debe continuar hablando del “milagro”, se debe precisar que en la dinámica entre fe y razón, los milagros no son suficientes, por sí mismos, para determinar la opción de la persona humana hacia la fe. Los evangelios muestran una clara “circularidad entre fe y signos”: los signos son realizados para que se crea, pero para reconocerlos como signos son necesarias ciertas oportunas disposiciones del corazón. Como ya señalaba Blaise Pascal, los milagros dan prueba pero no son absolutamente probatorios, sacuden, pero no bastan por sí solos para la fe. Es necesario el juicio del corazón, no solo la racionalidad de la lógica, y hace falta el don de la gracia (cfr. Pensées, n. 803, 843). Sin embargo, se podría precisar mejor que las disposiciones necesarias para “reconocer los milagros” son una apertura a la fe, no una manifestación de la fe ya formada: ellos siguen siendo preámbulos de la fe. Si bien por sí solos son insuficientes y no son determinantes, la persona razonablemente puede recurrir a ellos en la lógica de aquella «estrategia por convergencia de indicios» que tan bien supo exponer J. H. Newman. El itinerario de la búsqueda de Dios es el de no detenerse en los milagros sino saber tomar su íntimo nexo y a partir de los “milagros” elevarse pacientemente y con pasión hacia el “Milagro” de Jesucristo mismo, de su identidad y credibilidad, de su resurrección; solo este “milagro” puede, por sí solo, calificar como plenamente “razonable y humanamente adecuada” a una opción por la fe que solo se produce acabadamente como don de la gracia.
La teología está llamada superar los opuestos escollos del interventismo, en el que Dios es visto erróneamente como una causa eficiente entre las otras, y de un anónimo naturalismo, en el cual la naturaleza siempre se basta a sí misma; superando tales obstáculos, ella debe continuar su recorrido como intellectus fidei. La teología puede y debe proponer a la racionalidad científica el juicio que afirma que “existen hechos que superan el orden natural”, porque tal juicio sigue siendo significativo también para el hombre de ciencia. El discernimiento del milagro es todavía una importante, y en algunos aspectos, atractiva actividad interdisciplinaria, no porque esté orientada a la búsqueda de cosas extrañas, sino para comprender hasta qué punto Dios puede transfigurar y elevar una naturaleza que ha creado en Cristo y en vista de Cristo, y hasta qué punto la naturaleza es capaz de “revelar” esa ordenación y centralidad cristocéntrica.
Concluimos con dos preguntas finales. ¿Podemos decir que la vida es un milagro? ¿O también que el universo es un milagro? Si, como hemos señalado, sostenemos que no es lícito “absorber” la noción de milagro en los procesos complejos, emergentes y siempre imprevisibles y creativos de la naturaleza, cuando consideramos el universo y la vida “en su singular y sorprendente unicidad” –el universo en cuanto la “totalidad de lo que está puesto en existencia” y la vida como “mi vida personal e irrepetible”– se abre entonces el camino para una nueva reflexión. Los aspectos psicológicos, ontológicos y semiológicos, característicos del milagro, parecen verificarse. Se trata, en ambos casos, de hechos sensibles, experimentables, pero ciertamente extraordinarios, cuya “gratuidad” sorprende más allá del orden de la naturaleza: lo decimos en el sentido en que el universo remite más allá de sí mismo y mi existencia personal remite más allá de la vida como tal; su autor es Dios, porque de Él llevan ambos la firma, más aun, la imagen; ambos son para nosotros un signo que, a través de dos itinerarios de la razón, cosmológico y antropológico, nos trae un mensaje: el de la presencia del Creador, o mejor de mi Creador: «Tú creaste mis entrañas/ me plasmaste en el seno de mi madre:/ te doy gracias porque fui formado/ de manera tan admirable./ ¡Qué maravillosas son tus obras!/ Tú conocías hasta el fondo de mi alma/ y nada de mi ser se te ocultaba,/ cuando yo era formado en lo secreto,/ cuando era tejido en lo profundo de la tierra./ Tus ojos ya veían mis acciones/ todas ellas estaban en tu Libro;/ mis días estaban escritos y señalados,/ antes que uno solo de ellos existiera» (Sal 139, 13-16).
9 Bibliografia ↑
Aspectos teológicos:
Corner, M. 2005. Signs of God. Miracles and their Interpretation. Aldershot: Ashgate.
Guardini, R. 1997. Miracoli e segni (1959). Brescia: Morcelliana.
Gutiérrez, J. L. 1998. “I miracoli nell'apparato probatorio delle cause di canonizzazione”. Ius Ecclesiae 10: 491-529.
Grundmann, W. 1966. “Dynamai e Dynami”. GLNT II: 1473-1556.
Lacoste, J. Y. 1998. “Miracle”. En Dictionnaire critique de Théologie: 733-738. Paris: Puf.
Latourelle,;R. 1995. Du prodige au miracle. Montreal: Editions Bellarmin.
Latourelle, R. 1987. Miracoli di Gesù e teologia del miracolo. Asís: Cittadella.
Latourelle, R. 1982. “Miracolo”. NDT: 931-945.
Latourelle, R. 1990. “Miracolo”. En DTF: 748-771.
Lewis, C. S. 1947. Miracles. London [tr. it. 1987. La mano nuda di Dio, Roma: GBU].
Léon-Dufour, X. 1980. “Modi diversi di affrontare il problema del miracolo”. En Idem (editor), I miracoli di Gesù secondo il Nuovo Testament: 9-35. Brescia: Queriniana.
Lorizio, G. 2000. “Una prospettiva teologico-fondamentale”. En Interpretazioni del reale, editado por P. Coda y R. Presilla, 27-54. Roma: PUL-Mursia.
Marcozzi, V. 1957.” Il miracolo”. Problemi e orientamenti di teologia dommatica I: 105-142. Milano: Marzorati.
Michel, A. “Miracle”. En DTC X, 2: 1798-1858.
Morales, J. 1970. “El milagro en la teología contemporánea”. Scripta Theologica 2: 195-220.
Rengstorf, K. H. 1979. “Semeîon”. GLNT XII: 17-171.
Rengstorf, K. H. 1981. “Téras”. GLNT XIII: 1123-1156;
Segalla, G. 1987. “La cristologia soteriologica dei miracoli nei sinottici”. Teologia 5: 147-151.
Tanzella-Nitti, G. 2015. Teologia della credibilità in contesto scientifico, 2 vol. Roma: Città Nuova.
Tresmontant, C. 1992. La question du miracle à propos des Évangiles. Analyse Philosophique. Paris: De Guibert Oeil
Uricchio, F. 1988. “Miracolo”. En NDTB: 954-978.
Verweyen, H. 1988. “Il miracolo in teologia fondamentale”. En Gesù rivelatore, editado por Rino Fisichella, 196-207. Casale Monferrato: Piemme.
Aspectos interdisciplinarios:
Baccari, L. 2005. Miracolo e legge naturale. Roma: Urbaniana University Press.
Blandino, G. 1982. “Miracolo e leggi della natura”. Civiltà Cattolica 133: I, 224-238.
Borasi, C. 1987. “Un'analisi epistemologica del miracolo”. Asprenas 34: 375-395.
Carrel, A. 1980. Viaggio a Lourdes. Brescia: Morcelliana.
Composta, D. 1981. Il miracolo: realtà o seggestione? Roma: Città Nuova.
Collins Harvey, J. 2007. “The Role of the Physician in Certifying Miracles in the Canonization Process of the Catholic Church”. Southern Medical Journal 100: 1255-1258.
Delooz, P. 1997. Les miracles, un défi pour la science? Bruxelles: Duculot.
Duffin, J. 2009. Medical Miracles. Doctors, Saints, and Healings in the Modern World. New York: Oxford University Press.
Earman, J. 2000. Hume's Abject Failure. The Argument against Miracle. Oxford - New York: Oxford Univ. Press.
Flew, A. 1972. “Miracles”. En The Encyclopedia of Philosophy: Vol. V, 346-353. New York: Macmillan.
Geisler, N. 1999. “Miracle”. En Baker Encyclopedia of Christian Apologetics, 449-488. Grand Rapids (MI): Baker books.
Geisler, N. L. 1992. Miracles and the Modern Mind. Grand Rapids (MI): Baker.
Harrison, P. 2006. “Miracles, Early Modern Science and Rational Religion”. Church History 75: 493-511.
Jaki, S. L. 1989. Miracles and Physics. Front Royal (VA): Christendom Press.
Landucci, P. C. 1976. “La verità dei miracoli”. Divinitas 20: 204-208.
Läpple, A. 1990. I miracoli. Documenti e verità dagli archivi della Chiesa. Casale Monferrato: Piemme.
Läpple, A. 1995. Inchiesta sui grandi miracoli della storia. Casale Monferrato: Piemme.
Leone, S. 1997. La medicina di fronte ai miracoli. Bologna: EDB.
Larmer, R.A. 2008. “Miracles, Physicalism, and the Laws of Nature”. Religious Studies 44: 149-159.
Padgett, A. 2012. “God and Miracle in an Age of Science”. En Stump, J. B y Padgett, A. G. (editores) The Blackwell Companion to Science and Christianity: 533-542. Oxford: Wiley – Blackwell.
Peirce, C. S. 1958. “The Laws of Nature and Hume's Argument against Miracles”. En Values in a universe of chance. Selected Writings of Charles S. Peirce. Garden City (NY): Doubleday.
Stannard, R. 1998. La scienza e i miracoli. Conversazioni sui rapporti fra scienza e fede. Milano: Longanesi.
Strumia, A. 2009. Il problema dei fondamenti. Un'avventurosa navigazione dagli insiemi agli enti passando per Gödel e Tommaso d'Aquino. Siena: Cantagalli.
Swinburne, R. 1989. Miracles. New York: Macmillan.
Tanzella-Nitti, G. 1997. “The Aristotelian-Thomistic Concept of Nature and the Contemporary Scientific Debate on the Meaning of Natural Laws”. Acta Philosophica 6: 237-264;
Tanzella-Nitti, G. 2002. “Leggi naturali”. En Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede: 783-804, editado por Tanzella-Nitti, G. y Strumia, A. Roma: Città Nuova - Urbaniana University Press.
Tanzella-Nitti, G. 2010. “I fondamenti filosofici dell’attività scientifica” En R. Presilla, S. Rondinara (editores), Scienze fisiche e matematiche: istanze epistemologiche ed ontologiche: 161-181. Roma: Città Nuova.
Tanzella-Nitti, G. 2015. Teologia della credibilità in contesto scientifico: 2 vol, esp. vol. II, cap. XIII. Roma: Città Nuova.
10 Cómo Citar ↑
Tanzella-Nitti, Giuseppe. 2016. "Milagro". En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Milagro
11 Derechos de autor ↑
Voz "Milagro", traducción autorizada de la versión actualizada de la entrada "Miracolo", de la Documentazione Interdisciplinare di Scienza & Fede (DISF). © 2016.
El DIA agradece a INTERS la autorización para efectuar y publicar la presente traducción.
Traducción a cargo de Marina Delbosco. DERECHOS RESERVADOS Diccionario Interdisciplinar Austral © Instituto de Filosofía - Universidad Austral - Claudia E.Vanney - 2016.
ISSN: 2524-941X