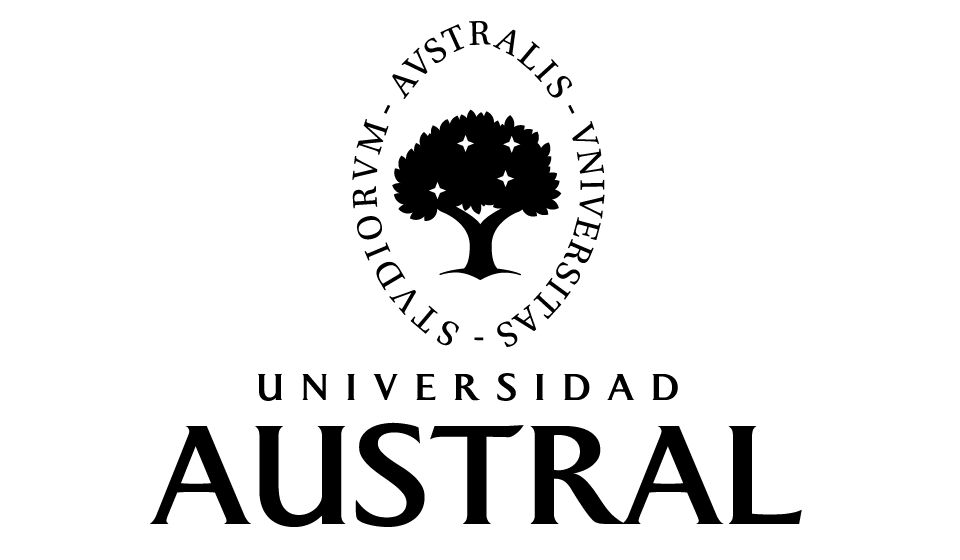En esta Voz se describe y analiza la influencia creciente de la noción de Autonomía en la Ética filosófica, a partir de sus orígenes en la filosofía moderna, y en especial en las ideas de Immanuel Kant y de algunos de sus seguidores contemporáneos. Luego se realiza un balance crítico de las propuestas éticas que colocan a la noción de autonomía en el centro de la especulación en filosofía práctica y se proponen los puntos de partida para la reformulación de una teoría moral no-reduccionista y justificada a partir de las estructuras constitutivas del ser humano.
1. Introducción: el concepto y sus diversas formas analógicas
El tema de la “autonomía ética” es uno de los más frecuentados en la filosofía práctica contemporánea y al mismo tiempo unos de los más discutidos en el ámbito de la ética general, en especial a partir de que Emmanuel Kant lo convirtió en el núcleo conceptual del pensamiento filosófico-moral (Véase: Christman 2020, 1). Por estas razones, en lo que sigue se examinará el concepto de “autonomía” y sus diferentes tipos o categorías, para pasar luego a analizar su desarrollo en el ámbito de la ética, así como su valor explicativo, limitaciones y dificultades.
Si bien no siempre el recurso a la etimología contribuye positivamente a la determinación de la semántica de un término, en el caso de la palabra “autonomía” ese recurso aparece como bastante explicativo, ya que remite a la palabra griega autós, que significa “uno mismo” o “por sí mismo”, y a nómos, que remite a la noción de norma o proposición que regula o dirige la actividad o el obrar humano (González, 2010, p. 115). Por otra parte, según Joan Corominas, el término “autonomía” recién comenzó a usarse en la lengua castellana alrededor de 1702 y en inglés, según el Oxford Dictionary of Etymology, en el siglo XVII (Corominas 1976, 73; véase también: Oxford 1994, 64).
Pero este significado genérico de “dirección por sí mismo” se presenta en la experiencia del lenguaje corriente con diferentes índoles o modalidades, y en tanta variedad que referirse a todas ellas transformaría a este apartado en interminable. Además, estas diferentes modalidades revisten carácter analógico, es decir, hay una de ellas que de la que esa cualidad o perfección se predica de un modo propio y formal, y otras de las que esa cualidad se atribuye por participación o en razón de diferentes formas de similitud real con la primera (Strummia 2016, “Analogía” y Mondin 1985, 120-160). Por ello, en lo que sigue se hará referencia sólo a las atribuciones de “autonomía” que aparecen como más relevantes, para abordar luego el desarrollo de aquella que se presenta como caso central o significación focal, que en esta oportunidad será el objeto principal de este estudio.
Ante todo, (i) existe una autonomía “ontológica” o “metafísica” (Ferrater Mora 1979, T° I, 255), referida al modo de existir de los entes, según la cual estos pueden ser “autónomos” o “no-autónomos”; “constatamos - escribe Georges Kalinowski - por una parte, ciertos entes que existen en y por ellos mismos, los minerales, los vegetales, los hombres, y por la otra, entes como las cantidades, las cualidades, las relaciones que no existen sino en y por entes autónomos que los sostienen de algún modo […]; por lo tanto, podemos concluir que los entes que se dan en nuestra experiencia son o bien (existencialmente) autónomos, o bien (existencialmente) no autónomos, y estos últimos no existen más que por y en los primeros” (Kalinowski 1981, 146); a los primeros la tradición aristotélica los ha denominado tradicionalmente “sustanciales”, y a los segundos, “accidentales”; por otra parte (ii) se puede hablar también de “autonomía política”, que es la acepción utilizada originalmente desde Grecia antigua hasta la obra de Christian Wolf, según la cual es autónoma toda comunidad que tiene capacidad para auto-determinarse y es autosuficiente o independiente de otra comunidad diversa (Canto-Sperber 2011, T° I, 120); iii) la denominada por Max Weber “autonomía social”, que designa la capacidad de ciertos grupos sociales infra-políticos de gobernarse, aunque sea parcialmente, por sí mismos; de este modo, la familia, el municipio, la provincia o región pueden ser, en algún sentido y medida, “autónomos”; para Weber, “autonomía significa que el orden de una asociación es establecido por sus propios asociados” (Barretto 2006, 79); (iv) los conceptos “físicos” de autonomía, que hacen referencia a la ausencia de dependencia física de algún elemento material o mecánico respecto de otro u otros de esa misma categoría, como v.gr. cuando se habla de la “autonomía” de un avión o de un automóvil, para referirse a la distancia que pueden recorrer sin repostar combustible; y finalmente (v) (aunque existen también otras atribuciones menos relevantes), la “autonomía ética”, que se refiere generalmente en la actualidad a la capacidad del ser humano de actuar “por sí mismo”, es decir, dirigido por su propia razón y voluntad; dicho de otro modo, se trata de que la razón del individuo humano elabore e impere su conducta personal de modo decisivamente propio, sin referencia relevante a una fuente normativa de algún modo diversa del sujeto mismo. Dicho en términos aristotélicos, que el sujeto de la acción sea al mismo tiempo la única causa eficiente y ejemplar-normativa de la conducta propia, de un modo en principio ilimitado e incondicionado.
En los últimos años, esta última modalidad ha sido puesta de relieve y desarrollada especialmente en el ámbito de la Bioética, donde se recurre frecuentemente al denominado “principio de autonomía” que, según Beauchamp y Childress, consiste en “la regulación personal de uno mismo, que es libre tanto de interferencias personales de otros, como de las limitaciones personales, como de una comprensión inadecuada, que impidan una elección significativa. El individuo autónomo actúa libremente de acuerdo a un plan elegido por él mismo…” (Beauchamp y Childress 1994, 121. Véase: Vázquez 2006, 108-114).
Ahora bien, esta última pareciera ser, al menos en su uso en la filosofía práctica contemporánea, la acepción central de la palabra y el concepto de autonomía, toda vez que ella reúne los siguientes caracteres centrales: (i) la dirección de la praxis se realiza por el mismo sujeto, a través de una moción propia, (ii) esa conducta es libre con libertad de elección, y (iii) que esa orientación es de algún modo razonable o a través de la razón. En resumen, puede decirse que este caso es el único en el que propiamente se realiza lo significado por la locución griega auto, es decir, que la orientación de la conducta surja exclusivamente del mismo autor (que ha de ser racional y libre) de la conducta de que se trate, o bien que el sujeto a una regla sea quien se da a sí mismo esa orientación sin interferencias de ningún tipo. En el resto de las atribuciones de “autonomía” - concepto o nombre - ella aparece ya sea con sólo algunos de los caracteres mencionados, ya sea con varios de ellos, pero de modo menguado, diluído, limitado o degradado, por lo que claramente se trata de analogados secundarios o periféricos (Véase: Gambra 2002, passim).
En lo que sigue, se analizará el origen de esta noción central de autonomía ética o moral (en este texto se tomarán estas últimas palabras como sinónimas, con la conciencia de que varios autores les atribuyen una significación diversa a cada una de ellas), para pasar luego a su empleo actual en el pensamiento práctico-moral y desarrollar a continuación las principales cuestiones o aporías que este uso plantea a la filosofía práctica. Finalmente, se enumerarán algunas vías de superación de las dificultades analizadas, aunque siempre en el plano del pensamiento filosófico y de la teoría o ciencia ética.
2. Sobre la génesis del concepto de autonomía moral
La comprensión del concepto de autonomía ética se facilitará enormemente si se hacen, aunque sea de modo sumario, algunas referencias a sus orígenes intelectuales; en este sentido, la gran mayoría de los autores reconocen que la noción de autonomía, entendida como aquella capacidad constitutiva del sujeto de darse a sí mismo sus propias reglas morales, con independencia de cualquier remisión a alguna realidad distinta al sujeto mismo, tiene su origen raigal recién en el pensamiento moderno. “El concepto de autonomía - escribe Gerard Vilar - como facultad y rasgo distintivo de los individuos humanos, es probablemente el concepto central de la Ilustración europea. Este se entendió como significando a un sujeto que se libera de la tutela de la autoridad de los poderes tradicionales y se atreve a pensar, a legislar, a gozar y a crear por sí mismo, libremente…” (Vilar 1996, 51).
Por su parte, el profesor norteamericano Jerome B. Schneewind coloca los orígenes de esta noción un poco más lejos, en los Ensayos del escéptico francés Michel de Montaigne (1533-1592), quien - según el profesor de la Universidad Johns Hopkins - intentó “demostrar que las ideas de la vida buena propuestas en la antigüedad clásica no sirven de guía [moral] porque la mayoría de las personas no pueden vivir de acuerdo con ellas […]. Y no ofreció nada a cambio de estos ideales […]. Su propuesta positiva fue que cada uno de nosotros podía encontrar personalmente una forma de vida ajustada a su propio modo de ser” (Schneewind 1995, 218).
Pero este mismo autor reconoce más adelante que es recién en el siglo XVII cuando “el derecho natural moderno partió de la afirmación de que los individuos tienen derecho a determinar sus propios fines y que la moralidad abarca las condiciones en las que mejor pueden perseguirse éstos” (Schneewind 1995, 219; véase también: Schneewind 2010, 248 ss. y Schneewind 2009, 571 ss.). Pero no obstante reconocer este origen, el filósofo norteamericano atribuye la formación definitiva del concepto de autonomía ética y su difusión en Europa a la filosofía moral pre-ilustrada e ilustrada, en especial a las ideas de Grocio, Locke, Hume, Rousseau y Kant, aunque existe una ardua discusión acerca de la aportación de Grocio a este respecto (Schneewind 2009, 96-113).
Por otra parte, en lo que respecta al pensamiento de David Hume, no muy desarrollado por Schnewind, su aporte a la formulación y justificación del principio de autonomía consistió centralmente en la propuesta y defensa de dos doctrinas principales: (i) la de denunciar como una falacia en sentido estricto la posibilidad de fundar proposiciones normativas a partir de proposiciones descriptivas, en especial de afirmaciones acerca de las notas de la naturaleza humana; el núcleo y valor de esta pretendida “falacia” han sido analizados por el autor de este estudio en otro trabajo, al que conviene remitirse en razón de la brevedad (Massini-Correas 1994, passim); y (ii) la de colocar la moralidad o inmoralidad de los actos - su carácter virtuoso o vicioso - en su aceptación o rechazo subjetivo por parte de los mismos sujetos morales; conforme a esto, resultarían virtuosas aquellas acciones que generan en el sujeto un sentimiento o actitud de aceptación y viciosas las que generan un sentimiento o actitud de rechazo (Norton 1998, passim). Está claro que, conforme a estas dos doctrinas, la raíz de la corrección de las acciones deja de estar en su orientación objetiva hacia la vida buena o en su adecuación a una regla racional fundada en los bienes o perfecciones que se siguen de la naturaleza humana, tal como se concibe en la ética clásica, para radicar exclusivamente en ciertas afecciones del sujeto, en especial en sus sentimientos y afecciones de aceptación o rechazo (Cléro 2000, 81-112). En este punto, siguen a Hume numerosos autores anglosajones emotivistas o no-cognitivistas, entre los que puede destacarse a Alfred Ayer, Charles Stevenson, Charles Morris, John Mackie y, en general, los partidarios del positivismo lógico y del Círculo de Viena (AA.VV., 1985).
Pero quien formuló y desarrolló explícitamente y por primera vez la noción de autonomía moral, fundando la ética sobre un principio de autonomía, fue indudablemente Immanuel Kant quien, en su Fundamentación de la metafísica de las costumbres, proclamó de modo canónico a “la autonomía de la voluntad como principio supremo de la moralidad” (Kant 1996, 440-15; véase especialmente en este punto: O’Neill 2000, 51-65). Para Kant, quien sigue en este punto una idea abierta por Juan Jacobo Rousseau para el ámbito de la política (Canto-Sperber 2001, 120), “la autonomía de la voluntad es la constitución de la voluntad por la cual ésta es una ley para ella misma (independientemente de toda constitución de los objetos del querer). El principio de autonomía es, pues, así: no elegir sino de tal modo que las máximas de la propia elección estén comprendidas a la vez en el mismo querer como ley universal” (Kant 1996, 440-16/20). En este punto, Giuseppe Abbà explica que “Kant toma prestado de Rousseau el diagnóstico del problema práctico, así como también la sugerencia de su remedio: esto es, la idea de una voluntad libre que acepta como ley solo aquella que se da a sí misma y a la que obedece solo por el motivo de tratarse de una ley, pero extiende este concepto de autolegislación o autonomía desde la ley política a la ley moral” (Abbà 1996, 97 y también: Abbà 2018, 625-629).
Además Kant sostiene, en otro lugar aunque en un sentido similar, que “si miramos hacia atrás a todos los esfuerzos emprendidos siempre y hasta ahora para encontrar el principio de la moralidad, nada tiene de extraño el por qué hayan tenido que fallar en su totalidad: se veía al hombre atado por su deber a leyes, pero a nadie se le ocurrió que está sometido solamente a su legislación propia y sin embargo universal, y que está atado solamente a obrar en conformidad a su propia voluntad, que es, sin embargo, según el fin natural, universalmente legisladora” (Kant 1996, 432-25/31). Conviene destacar que en este punto el filósofo de Königsberg reitera la pretensión (generalmente infundada) de varios otros filósofos modernos (Descartes, Hume) de atribuirse una originalidad absoluta en cuanto a la formulación de sus tesis centrales.
De los textos precedentes, y de varios otros concordantes con ellos, se desprende claramente que, para el pensador prusiano, el “principio de autonomía” por él formulado puede caracterizarse principalmente por las dos notas siguientes: (i) el fundamento radical del deber moral reside en la voluntad o razón práctica del mismo sujeto obligado, expresada a través de una “legislación propia”; y (ii) no obstante esto, esa voluntad o razón práctica, para ser fundamento adecuado del deber, debe cumplir con un test o prueba: el de la universalidad de sus mandatos. Dicho de otro modo, no cualquier voluntad del sujeto es capaz de generar deberes morales, sino solo aquella que reviste el carácter universal. Expresado en términos del mismo Kant, solo es moral aquella voluntad que responde estrictamente al denominado “imperativo categórico”: “obra según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal” (Kant 1996,421-5).
Estos textos kantianos han sido objeto de comentario por parte de numerosos pensadores, entre los que aparece como especialmente esclarecedor el realizado por el filósofo español Antonio Millán Puelles; dice lo siguiente: “comprobamos así de indiscutible manera, tanto la atribución kantiana de la autonomía moral al hombre, cuanto que esta atribución le es hecha por Kant al hombre en virtud de la capacidad que este posee de ser legislador universal. A la afirmación de la capacidad de ser legislador universal, le añade Kant la afirmación de un requisito que determina y limita a esta capacidad, a saber, el sometimiento del hombre a esa misma legislación que él mismo pone. Mas este sometimiento no impide la autonomía, porque no es la sumisión a leyes que le vienen de fuera, sino a las que él mismo se da. Pero a su vez, la autonomía en cuestión es cosa enteramente diferente de una capacidad de dictar leyes arbitrarias o caprichosas, porque consiste, de una manera esencial, en un poder universalmente legislativo, es decir, en un poder de dictar leyes que no están inspiradas por intereses o apetencias particulares, las cuales no podrían dejar de restringir su valor objetivo” (Millán-Puelles 1994, 424).
Expresado lo anterior en otros términos, se pone de manifiesto que la autonomía entendida en el sentido kantiano no es la que corresponde a cada sujeto en cuanto individuo o sujeto concreto-empírico, ni puede ser objeto del mero capricho subjetivo, sino que se trata de una cualidad que corresponde a la razón pura práctica, desvinculada de los apetitos y de las inclinaciones y ordenada intrínsecamente a la formulación de leyes universales (Véase en este punto: Vial Larraín 2000, 71 ss.). Aquí se ve claramente la estrategia elaborada por Kant para salvar, en el marco de la autonomía de la voluntad, el carácter irreductible e inexcepcionable de la obligación moral: se trata de la distinción en el hombre de dos dimensiones, la primera de las cuales es el sujeto empírico, movido por las inclinaciones y tendencias naturales y determinado a obrar por el objeto de sus apetitos; la segunda es la que considera al sujeto en cuanto sujeto racional o autónomo, que establece por sí mismo la legislación moral conforme al imperativo categórico (Véase: Millán- Puelles 1994, 413-421).
Ahora bien, en lo que respecta a esta división del hombre entre dos sujetos, el empírico y el racional, ha escrito con acierto Giuseppe Abbà que “el sujeto radicalmente libre llega a ser en la ética kantiana un sujeto autónomo. Esta transformación era requerida por el intento kantiano de mantener a la ley moral sin un Dios legislador, para imponer límites al sujeto utilitario y a la razón instrumental, conservando la voluntad radicalmente libre. El problema, puesto en estos términos, parece no tener otra solución que introducir la autonomía en la voluntad radicalmente libre: ella no reconoce otra ley que la ley de la razón, que ella misma se da espontáneamente a sí misma y a la cual se obliga. El sujeto radicalmente libre y autónomo, puede en Kant ser unido al sujeto utilitario distinguiendo dos puntos de vista según los cuales considerar al agente humano. Según su dimensión empírica, el agente humano es un sujeto utilitario, determinado por las inclinaciones de la naturaleza, los impulsos y las pasiones, hacia una forma subjetiva de felicidad y guiado por la prudencia [en el sentido kantiano]; según su carácter inteligible y trascendental, el agente humano es pura razón, espontáneamente legisladora y motivante, y es, del mismo modo que la razón pura, una voluntad radicalmente libre de inclinaciones” (Abbà 1996, 257).
De este modo, es decir, desdoblando el sujeto humano, es como intenta Kant mantener, al mismo tiempo, la autonomía o autolegislación de la voluntad y la objetividad o trascendencia que requiere la existencia del deber moral. En efecto, si el filósofo prusiano no hubiera efectuado esta distinción y el sujeto de la autonomía fuera simplemente el sujeto empírico, movido por las pasiones e inclinado a la satisfacción de sus intereses particulares, la autolegislación se diluiría en el mero capricho o la arbitrariedad y desaparecería el concepto mismo de deber moral; en otras palabras, un sujeto empírico que se impusiera como regla de su conducta lo que mejor le viniera en gana y pudiera al mismo tiempo modificarla a su antojo, no estaría propiamente sujeto a ley moral alguna y desaparecería la realidad misma del deber moral (Véase: Benn 1998, 108 ss.). De aquí proviene entonces la necesidad de recurrir a la noción de un supuesto sujeto racional, en un intento de otorgar a la ley moral la universalidad, la objetividad y la inexcepcionalidad de las que no puede carecer sin disolverse a sí misma en cuanto fundamento o justificación racional del deber u obligación.
3. La posteridad de Kant y la metamorfosis del concepto de autonomía
A través de la ingeniosa construcción que se ha descrito sucintamente, Kant había logrado preservar, en el contexto de su teoría, tanto la autonomía constitutiva de la normatividad ética cuanto el carácter objetivo e incondicional - al menos para el sujeto racional - de los deberes morales. Ahora bien, gran parte de la filosofía moral posterior a Kant conservó de este modelo la noción de autonomía como autolegislación del sujeto de los deberes morales, pero imbuida cada vez más esa filosofía del positivismo y el utilitarismo dominantes en los países anglosajones (y también en Francia), principalmente durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX (Véase: Canto-Sperber 1994, 41 ss.), se fue abandonando paulatinamente la noción de un sujeto racional dotado de una voluntad pura práctica y distinto del sujeto concreto o empírico. En su lugar, la ética contemporánea se concentró en el que Giuseppe Abbà denomina sujeto utilitario o sujeto liberal, que se corresponde casi exactamente con el sujeto empírico kantiano, y al que se le atribuyó la autonomía moral de la que lo había privado el filósofo de Prusia.
Recurriendo nuevamente a los análisis de Abbà, es posible sostener que “una versión mitigada del sujeto autónomo kantiano, unido al sujeto utilitario, domina en las diversas teorías éticas liberales propuestas en la segunda mitad del siglo XX, sean ellas utilitaristas, contractualistas, neo-kantianas o fundadas sobre el discurso. Se trata del sujeto liberal que, según varios estudiosos, es el que caracteriza a las sociedades contemporáneas. Este sujeto liberal es portador de intereses, pero está ‘desvinculado’; esto significa que él decide, ya sea sobre la moral a adoptar en la vida pública, ya sea sobre los valores, formas de vida y concepciones del bien o de la felicidad a adoptar en la vida privada: ninguna moral y ninguna concepción del bien son reconocidas por él como normas independientes de su propia decisión” (Abbà 1996, 261).
Pero es necesario precisar también aquí que la autonomía atribuida a esta nueva versión del sujeto moral, ya no está desvinculada de las pasiones, intereses e inclinaciones del individuo, tal como lo había propuesto Kant para el sujeto meramente racional, sino que, por el contrario, se encuentra constitutivamente sometido a ellas. Este nuevo sujeto moral contemporáneo es entonces a la vez autónomo y empírico, y es el que aparece como el centro de las más difundidas versiones de la teoría ética de nuestros días. Ha sostenido a este respecto Henry Veatch que no es muy exagerado decir que “la ética contemporánea ha logrado estar dominada en gran medida por un paradigma único, que provee el marco conceptual para lo que puede ser descrito, al menos figurativamente, como la ‘ciencia normal’ del empeño ético contemporáneo […]. Más aun, lo que este paradigma a la moda significa, es poco más que una descripción de los seres humanos como animales apetitivos, inclinados a la persecución y gratificación de una indefinida variedad de deseos, impulsos e inclinaciones, teniendo realmente solo una restricción principal en este comportamiento heterogéneo y dirigido a objetivos, a saber, la restricción ética de que, en la prosecución de los propios objetivos, se debe siempre ser cuidadoso, en la medida de lo posible, de no interferir con las otras personas en la prosecución de los suyos” (Veatch 1980, 218).
Ahora bien, en este paradigma ético contemporáneo se ha perdido ya completamente lo que, en la teoría moral de Kant, intentaba salvar la objetividad e inexcusabilidad de los imperativos morales: la atribución de la autonomía a una dimensión del sujeto, la voluntad racional (Wille), distinta de aquella en la que radican las pasiones, sentimientos e inclinaciones, que constituyen, en suma, la arbitrariedad del sujeto empírico individual (Willür). Se arriba de ese modo, al atribuir la autonomía al sujeto concreto-empírico, a lo que puede llamarse la autonomía de la arbitrariedad, es decir, a la atribución al simple arbitrio individual - o mero capricho - de la facultad de establecer las normas morales que habrán de valer para la regulación ética de ese mismo arbitrio (Véase: Massini-Correas 1999b, 427-435).
Por otra parte, como resulta evidente que una auto-normación arbitraria e ilimitada desembocaría necesariamente en un caos promiscuo e incoherente de directivas de la conducta humana, en casi todos los casos se acepta al menos un límite infranqueable para la autonomía subjetiva: el de respetar la misma autonomía e integridad en los demás sujetos. Este límite ha sido tomado fundamentalmente de la doctrina moral de John Stuart Mill (Mill 2000, 13 ss.), pero resulta innegable que no puede ser justificado desde la perspectiva de la misma autonomía, sino solo con referencia a algún bien humano (la vida, la integridad o la socialidad humana). Se volverá más adelante sobre este punto. Además, es cierto que Kant también había señalado anteriormente este principio, pero lo había limitado exclusivamente al ámbito de lo jurídico, es decir, al de la actividad exterior referida a otros sujetos jurídicos y susceptible de coacción (Kant 1994, A-231; véase también: Goyard-Fabre 1996, passim y Carpintero 2019, 491 ss.).
Esta transformación del pensamiento de Kant en el tema de la autonomía moral ha tenido una relevante proyección en varias de las dimensiones del pensamiento práctico, como por ejemplo en el ámbito de la bioética. En su conocido libro La bioética en una sociedad liberal, Max Charlesworth sostiene que “la idea de autonomía está bastante clara. Significa simplemente que si voy a actuar de una forma ética o moral, debo elegir por mí mismo lo que voy a hacer […]. Como ya se ha defendido - escribe más adelante - tenemos como agentes morales el derecho a controlar y determinar el curso de nuestra vida y decidir cómo viviremos (sujetos, por supuesto, a no infringir los derechos de los otros para que puedan hacer lo mismo). Esto es lo que quiere decir la autonomía personal” (Charlesworth 1996, 11 ss.; véase también: Tristram Engelhardt 2000, 35-46). Como se reconoce claramente en este texto, quien es titular de la potestad de “determinar el curso de nuestra vida y decidir cómo viviremos”, es el sujeto individual concreto y no el supuesto “sujeto racional” imaginado por Kant. Además, también aparece aquí el principio de Kant-Mill que proscribe taxativamente la interferencia con la autonomía e integridad de los demás en el ejercicio de la conducta moral, principio que no se sigue de modo justificado, como se vio anteriormente, del mero principio de autonomía.
Pero también en el campo de la política ha repercutido esta prelacía de la autonomía como principio directivo central de esa actividad. Ya se vio que el ámbito de lo político era en el que había nacido el primer uso de la voz “autonomía” y que el primer autor que, de modo sistemático la había introducido y aplicado en el campo del gobierno político era Juan Jacobo Rousseau (Bidart-Campos 1960, passim). Pero ya a fines del siglo XX algunos pensadores llevaron esa aplicación a extremos notables y en definitiva desatinados; así por ejemplo, el profesor de Massachusetts Robert Paul Wolf, autor del conocido libro In Defense of Anarchy, ha escrito que “desde que el hombre responsable arriba a decisiones morales que él expresa a sí mismo en forma de imperativos, se puede decir que se da leyes a sí mismo, o que está auto-legislándose. Tal como arguye Kant, la autonomía moral es una combinación de libertad y responsabilidad; es la sumisión a leyes que uno ha hecho para uno mismo. El hombre autónomo, en cuanto es autónomo, no está sujeto al querer de otro” (Wolff 1990, 26).
Y luego, unas páginas más adelante, saca las conclusiones políticas de esa primera afirmación: “la nota que define al estado es la autoridad, el derecho a gobernar. La obligación primaria del hombre es la autonomía, el rechazo a ser gobernado. Parecería, por lo tanto, que no habría solución al conflicto entre la autonomía del individuo y la autoridad putativa del estado. En la medida en que un hombre cumple su obligación de hacerse a sí mismo autor de sus obligaciones, habrá de resistir el reclamo del estado de detentar sobre él alguna autoridad. Es decir, habrá de negar que tenga una obligación de obedecer las leyes del estado simplemente porque son sus leyes. En ese sentido - concluye Wolff - parecería que el anarquismo es la única doctrina política consistente con la virtud (virtue) de la autonomía” (Wolff 1990, 29).
Pero más allá de la extremosidad de sus afirmaciones, pareciera que las tesis de Wolff no dejan de resultar coherentes, toda vez que si se considera a la autonomía humana como absoluta, no existirá una autoridad estatal, ni de cualquier otro sujeto externo, que otorgue un derecho a ser obedecido por los ciudadanos. Y como consecuencia de ello, no quedará otra alternativa que proponer un sistema anárquico, en el que cada ciudadano haga uso ilimitado de su autonomía y no pueda ser constreñido por nadie. Por supuesto que esto significará la desaparición de cualquier tipo de realidad política y en todas sus dimensiones posibles (Véase: Rivas 2019, 107). Algo similar podría decirse de las realidades jurídicas, pero esa cuestión se dejará para más adelante.
4. Las aporías del principio de autonomía: (I) la cuestión semántica
Ahora bien, a pesar de su enorme difusión y de la general aceptación de la que es objeto, la noción de “autonomía moral” y su consecuencia, el “principio moral de autonomía”, plantea varios y rigurosos problemas de consistencia y justificación racional, en todos los ámbitos en los que ha tenido aplicación sistemática: el de la ética general, el de la bioética, el de la filosofía política y del derecho, etc. El primero de estos problemas se plantea a partir de un dato que es puesto en evidencia por el análisis semántico de la noción y del término “autonomía”: este dato especialmente relevante es que ese nombre es polisémico, es decir, que significa varios conceptos distintos y designa varias realidades diversas entre sí. Pero lo que plantea el verdadero problema es que a esta polisemia se le agrega un uso indiscriminado de las diferentes acepciones del término “autonomía”, en el que se lo utiliza muchas veces como sinónimo - cuando no lo es - refiriéndolo idénticamente a significaciones que son claramente diversas y hasta contradictorias (acerca de la importancia central del análisis semántico en la ética, véase: Rodríguez Duplá 2001, 79 ss.).
Un esclarecimiento semántico como el que aquí resulta conveniente, ha sido realizado respecto de ese término por el filósofo suizo residente en Roma Martin Rhonheimer, en el contexto de su relevante y debatido libro Ley natural y razón práctica (Rhonheimer 2000, passim; sobre este libro, véase: Murphy 2001, 517-548). En este volumen, el filósofo mencionado distingue con precisión al menos tres acepciones principales del vocablo “autonomía moral”: “Un primer concepto de autonomía - escribe Rhonheimer - se refiere a la característica de las acciones humanas en tanto actos auto-determinados, conscientes, realizados en razón de una elección de la voluntad y de un conocimiento racional del bien. Bajo esta perspectiva - prosigue - autonomía significa dominio (dominium) sobre el propio hacer, libertad de elección y voluntariedad. Esta propiedad característica del obrar humano, tal como aparece en el concepto clásico de actus humanus, es expresión de la personalidad del hombre”; a esta cualidad este autor la denomina autonomía personal, y viene a constituir una característica constitutiva de todos los actos morales, ya que una acción desprovista de voluntariedad-intencionalidad y libertad no cae, lisa y llanamente, dentro del ámbito de la actividad ética (Rhonheimer 2000, 198-199).
Existe también un “segundo significado de autonomía: se puede caracterizar así al obrar humano moral por su seguimiento de una cierta ‘lógica’ o legalidad propia, en razón de que no puede ser reducido a categorías científico-naturales, sociológicas o de otro tipo. Posee una autonomía que le corresponde específicamente, en cuanto saber y obrar, con una racionalidad y una consistencia propia, inmanente”. Este tipo de autonomía es llamado por este autor “autonomía funcional”, pero parece preferible referirse a ella designándola como la autonomía de la moral, ya que se trata de la independencia de la legalidad propia de los actos humanos respecto de otras formas de legalidad y de conocimiento (Rhonheimer 2000, 200).
El tercer concepto de autonomía es denominado por Rhonheimer autonomía de competencia y tiene para este autor “un origen político y jurídico y, a la vez, históricamente considerado, es el originario y fundamental […]. Y alude sin duda, a la indeterminación absoluta y relativa de un ámbito o de un obrar con respecto a otro ámbito superior o antepuesto a él”; se puede denominar también a este tipo de autonomía, y con mayor precisión, como autonomía de emancipación, ya que supone que, de algún modo, su sujeto se emancipa o se libera de la regulación de otro sujeto distinto de él mismo (Rhonheimer 2000, 202-203).
De estas distinciones realizadas por Rhonheimer, pueden extraerse principalmente las siguientes conclusiones: (i) aún en el caso del concepto central y restringido de analogía ética se está - tal como se vio al comienzo - en presencia de un concepto (y de un nombre) analógico, ya que existe entre las diferentes acepciones una cierta similitud: se trata, en todos los casos enumerados, de algún modo de indeterminación del sujeto o de su capacidad de elegir con independencia, al menos relativa, de una regulación externa a él o que no tiene origen en él mismo; pero al mismo tiempo, el modo de la indeterminación que corresponde al sujeto o a su conocimiento de la dirección de su conducta, es en cada caso diferente, así como lo es aquello de lo cual es independiente (McInerny, 1996, passim); (ii) cada concepto de autonomía se corresponde con una diferente noción de determinación, o bien, para seguir con la terminología kantiana, de heteronomía; estas nociones son las siguientes: a) a la autonomía personal le corresponde la heteronomía que elimina o restringe la voluntariedad de los actos, es decir, a los llamados impedimentos o limitadores de la voluntariedad de los actos: ignorancia, presión, violencia, atemorizamiento, etc.; este tipo de heteronomía hace desaparecer o disminuye la libertad humana, razón por la cual también desaparece o disminuye la eticidad de los actos (Véase: Fagothey 1992, 22 ss.).
A la segunda forma de autonomía, que se denominó funcional, le corresponde b) una heteronomía que consiste en las dependencias o influencias que entran en colisión con el ámbito propio de la ética, como sería el caso del sociologismo, que someta a la moral a la legalidad extrínseca de las meras regularidades sociales; finalmente, c) a la autonomía de emancipación, le corresponde aquella heteronomía que consiste en que el fundamento de la legalidad moral o jurídica provenga, de modo total o parcial, de una fuente distinta del sujeto obligado, como sería la que proviniera de alguna fuente de autoridad, por legítima que esta fuera. En definitiva, de los puntos anteriores se sigue que, (iii) la autonomía a la que se hace referencia al hablar genéricamente de un “principio moral de autonomía”, es principalmente la referida con la tercera de sus acepciones, es decir, la que la concibe solo como autolegislación y coloca la heteronomía en toda ley que no emane en definitiva del propio sujeto obligado, heteronomía que queda a priori excluida de toda forma de normatividad ética.
Esta distinción entre los deferentes sentidos de “autonomía”, así como de las “heteronomías” que se les oponen, hace posible evitar, o bien, en al caso de que ocurran, denunciar, los muy numerosos malentendidos o confusiones en que se incurre en la aplicación o utilización en la ética de la palabra y el concepto de autonomía. Una muestra de esos errores y confusiones aparece en las afirmaciones efectuadas por Max Charlesworth en el primer capítulo de su ya citado libro La bioética en una sociedad liberal, en donde pasa indiscriminadamente del significado (i) de autonomía, es decir, el de capacidad de adecuarse libremente a las normas morales, al significado (iii), es decir, el de crearse libremente esas mismas normas. Ahora bien, está claro que no es lo mismo adecuar o conformar libremente la propia conducta a unas normas morales que se reconocen como fundadas en una verdad práctica objetiva, que inventar las normas morales que se quiere aplicar a sí mismo, tal como propone entre varios otros John Mackie, en su muy difundido libro Ética: inventando lo correcto y lo incorrecto (Mackie 1977, passim; sobre este libro, véase: Massini-Correas 2019, 81-95). Es razonable que la primera de estas nociones de autonomía – como libertad de elección de la propia conducta o vía de acción – ha de ser receptada por cualquier doctrina ética para ser reconocida como tal; por el contrario, la tercera noción – que la concibe como capacidad constitutiva de darse a sí mismo las normas morales – corresponde solo al grupo de doctrinas éticas denominadas “liberales”, “constructivistas” o “antiperfeccionistas” (Véase: Raz 1986, 133 y passim), que son las que defienden la existencia en la ética de una autonomía entendida en el sentido de un principio central de autonomía de carácter radical.
Más aún, resulta completamente ilegítimo, desde el punto de vista lógico, “pasar” indiscriminadamente de una de estas nociones a otra como si se tratara de la misma significación de los términos y, de este modo, inferir ilegítimamente desde la incuestionada e incuestionable realidad de la “autonomía personal”, en el sentido que se numeró como (i), la realidad o el valor de la “autonomía de emancipación” o “de autolegislación” en el sentido (iii), cuya validez resulta altamente cuestionable y de hecho ha sido cuestionada numerosas veces. Dicho de otro modo, se está frente al argumento según el cual, como el hombre es libre con libertad de albedrío, tiene inexorablemente el derecho a dictarse sus propias normas morales, argumento que no resulta concluyente desde ninguna perspectiva lógicamente válida. Se incurre en este caso, ni más ni menos, en el llamado por Aristóteles “sofisma de homonimia”, por el cual se utiliza en el razonamiento un mismo término pero con significaciones distintas, con la única finalidad de pretender que se concluye legítimamente, cuando en realidad se está frente a una inferencia ilegítima y falaciosa (Vease: Aristóteles, Refutaciones sofísticas, 177 a 9, ss.). Esta ilegitimidad se produce porque en el razonamiento cuestionado el término medio (autonomía) está tomado en dos sentidos diferentes, con lo cual el razonamiento no tendría tres términos sino cuatro, y por lo tanto no es posible que concluya lógicamente (Ziembinski 1976, 223 ss.).
5. Las aporías del principio de autonomía: (II) La fenomenología del deber moral
Una vez aclarada brevemente la cuestión semántica, es decir, la de los significados del término “autonomía”, tal como ellos son utilizados en muchos de los ensayos de filosofía práctica contemporánea, corresponde pasar al estudio de la adecuación o no-adecuación de ese término y del principio que lo recoge, a los datos de la experiencia humana en materia moral (Privitera 1985, passim), en especial en lo que se refiere a una experiencia ética central: la del deber moral. Efectivamente, en este punto cualquier análisis fenomenológico de la experiencia moral pone en evidencia que uno de los datos éticos fundamentales radica en el carácter necesario o inexcusable con que se nos presentan a la experiencia, en especial la que tiene lugar en la conciencia moral, las exigencias o deberes de la moralidad. Por otra parte, este carácter exigente o determinante genera a su vez otros tipos de experiencia moral estrechamente vinculados: del remordimiento, del arrepentimiento, de la culpa, de la satisfacción del deber cumplido, etc. (Véase: Simon 1969, 17-29)
Esta necesidad con que se nos presenta el deber moral, “es - escribe Fagothey - una especie de necesidad que es única e irreductible a ninguna otra. No se trata de una necesidad lógica o metafísica, basada en la imposibilidad de pensar contradicciones o de conferirles existencia. No se trata de una necesidad física, que nos empuje desde fuera destruyendo nuestra libertad. Ni se trata tampoco de una necesidad biológica o psicológica, de una imposibilidad interna, incorporada a nuestra naturaleza y destructora asimismo de nuestra libertad, de actuar en una forma u otra. Es, antes bien, una necesidad moral, la del deber ser, que nos guía hacia aquello que reconocemos constituye un uso apropiado de nuestra libertad […]. En su ser real - concluye este autor - el acto debido es algo contingente que puede ser o no ser; pero en su ser ideal, en cuanto es presentado a mi razón y mi voluntad para la deliberación y la elección, asume una necesidad práctica que requiere decisión” (Fagothey 1992, 49).
Dicho en otros términos, esta efectiva necesidad práctica o deóntica tiene como característica constitutiva la posibilidad de ser desatendida de hecho y, a pesar de ello, conservar su carácter estrictamente necesario en el plano moral. Todo esto se percibe claramente a través de la experiencia cotidiana de la ruptura o disociación entre, por una parte, lo que percibimos indudablemente (o aun probablemente) como una exigencia de la moralidad y, por la otra, lo que deseamos hacer y, muchas veces, realizamos, aun en contra de lo que nos plantea como exigencia la conciencia moral. Este es un dato primario e indubitable de la experiencia ética: los hombres no siempre hacen de hecho lo que consideran que deben hacer y, no obstante este fenómeno, el deber permanece incólume en cuanto tal deber (Rodríguez Duplá 2001, 29 ss.).
Esta distancia entre el deber de una conducta y la acción efectiva realizada, esta posibilidad fáctica de obrar contra lo que se nos presenta como correcto deónticamente, es lo que transforma en necesario reconocer en el deber una cierta objetividad, es decir, una entidad o existencia que no depende - al menos no completamente - de la voluntad libre del sujeto moralmente obligado. “Esta necesidad del deber - sostiene el filósofo francés Joseph De Finance - se llama objetiva porque ella aparece como impuesta por el objeto, que se presenta como exigiendo ser realizado. El acto, en su realidad ontológica, en tanto que determinación del sujeto, permanece contingente: puede no ser realizado. Por el contrario, en cuanto la razón práctica lo anticipa en su representación, recibe del objeto una necesidad ideal y práctica: él exige, por él mismo, ser realizado. El valor que yo capto en ese objeto exige de mí su realización, aunque depende de mí su realización efectiva […]. Además - concluye - en el caso del deber moral esta exigencia es absoluta” (De Finance 1967, 81). Aquí, el uso de la palabra “absoluta” se hace en el sentido práctico de “sin excepción”, y no en el puramente metafísico.
Por otra parte, conviene resaltar que esta experiencia de la extrañeza o distancia entre la voluntad humana y el deber moral, fue claramente percibida por el mismo Kant en varios lugares de sus obras, como en este texto de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres: “todos los imperativos - escribe allí el filósofo prusiano - se expresan mediante un deber, y muestran con ello cómo se comporta una ley objetiva de la razón con una voluntad no necesariamente determinada por esa ley en virtud de su propia índole (una constricción)” (Kant 1996, 413). Y es por la percepción de ese fenómeno por lo que Kant decidió colocar el origen o fundamento del deber moral en la razón pura práctica, siempre que expresara sus leyes de modo universal, y sostener que esa instancia normativa objetiva, aunque meramente formal, era la que obligaba al arbitrio del sujeto empírico a conformar sus actos a esa ley universal. Dicho brevemente: el imperativo del sujeto racional sería el que obligara al arbitrio del sujeto empírico, salvándose de ese modo la experiencia del distanciamiento entre el sujeto del deber y su fundamento. A través de este artificio resultaría posible que el origen o justificación del deber estuviera al mismo tiempo en la razón humana y que se presentara como distinto del querer empírico del sujeto actuante (Véase: Massini-Correas 1999a, 351-367).
Ahora bien, este artilugio kantiano de desdoblar el sujeto para salvar el necesario extrañamiento entre el deber, que se presenta como objetivo e inexcepcionable, y la voluntad del sujeto empírico que debe cumplirlo, que es vulnerable y puede decidir contra el deber, no es nada más que eso: un mero artilugio imaginado para salvar, a la vez, tanto el deber como la autonomía (de emancipación) moral humana. Kant rechaza como incognoscible el dato de experiencia de que la fuerza de la obligación moral procede del objeto, desde fuera de la voluntad obligada. Pero sucede que, en una consideración más minuciosa, la autolegislación se muestra incapaz de justificar el origen del deber moral; antes bien, lo hace inexplicable.
Por su parte, el profesor polaco Thadeusz Styczen ha argumentado agudamente a este respecto cuando afirma que “¿se encuentra el sujeto de la acción en una posición mejor por el mero hecho de que el legislador sea el mismo sujeto, un legislador que no solo guarda silencio sobre el fundamento de su precepto, sino que no sabe absolutamente nada sobre él? ¿No es la obediencia al precepto autolegislado la obediencia a una obligación irracional, por más que se lo califique como acto de una razón pura práctica, y se le dé el nombre de imperativo categórico […]. Kant se revela aquí - concluye - como una figura extraordinariamente trágica: se declara abogado del racionalismo y, para salvar la autonomía, debe prohibir al mismo tiempo al sujeto preguntarse por las razones para la acción en asuntos de enorme trascendencia para él” (Cit. por Laun 1993, 66).
Está claro entonces que autonomía - en el sentido de autolegislación - y objetividad del deber moral son dos conceptos que se excluyen mutuamente; en efecto, la proposición que afirma la autonomía moral: “todo deber proviene del sujeto moral” y la que afirma la experiencia de la objetividad del deber: “todo deber se presenta (e impone) al sujeto como objetivo” (es decir, no proviene solo del mismo sujeto), son proposiciones contrarias y, por lo tanto, no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Ahora bien, el escindir el sujeto en dos para evitar la oposición contraria de ambas proposiciones no soluciona nada, ya que el sujeto moral es en realidad único y no puede dividirse como un Dr. Jekyll y un Mr. Hyde, con el único fin de salvar el valor de dos afirmaciones que, al mismo tiempo, no puede ser salvado. Es decir: o bien el origen del deber es (meramente) autónomo y por lo tanto no reviste ni un atisbo de objetividad, o bien es de algún modo objetivo y por lo tanto carece radicalmente de origen en la autonomía. Tertium non datur (Véase: Tugendhat y Wolf 1997, 59 ss.).
De todo lo expuesto en este apartado, es posible concluir por lo tanto que, de la fenomenología - o del análisis de la experiencia - de la obligación moral, surge que ella aparece como imponiendo al sujeto sus deberes morales con fundamento en una instancia que lo trasciende y que por lo tanto no depende - al menos no completamente - de su voluntad autónoma. “El juicio de conciencia - sostiene Andreas Laun - nos obliga no principalmente porque es nuestro, porque es un juicio que hemos formado nosotros mismos, sino porque (al menos supuestamente) es verdadero, fundamentado por lo tanto objetivamente, lo cual significa que [ese juicio] comunica al sujeto lo que le obliga objetivamente” (Laun 1993, 66). El deber no puede ser, por lo tanto, fundado de modo meramente autónomo, con lo que la denominada “autonomía ética” o bien “ética autonómica” no puede fundar ella sola principios morales, y se termina reduciendo a una manipulación infundada de la noción de autonomía, que se toma en sentido equívoco y se usa con una significación que contradice, desconoce o desatiende los datos más elementales de la experiencia moral.
Pero esta impugnación desarrollada hasta ahora resulta tanto más justificada en cuanto que, como ya se advirtió al comienzo, en varias de las líneas centrales de la ética contemporánea, el sujeto al que se le atribuye la autonomía moral - en sentido de auto-legislación excluyente - no es un supuesto sujeto puramente racional, distinto del sujeto empírico, tal como ocurre en la sistemática kantiana, sino el llamado por Abbà “sujeto utilitario” o “sujeto liberal”; este último sujeto está movido centralmente por apetitos, intereses y sentimientos, y su razón resulta ser meramente instrumental, es decir, una “esclava de las pasiones”, tal como lo expresaba gráficamente Hume (Hume 1985, 462). Por todo ello, este sujeto empírico es totalmente ajeno a la moralidad y el hecho de que invente sus propios planes de vida y elija arbitrariamente sus cursos de acción, no confiere a éstos ningún carácter moral; en rigor, se trata ni más ni menos de la desaparición de la moralidad, al menos en el sentido en que se la ha conocido en la historia del pensamiento, desde sus orígenes más remotos hasta sus días más cercanos (Véase: Von Wright 1972, 155 ss.).
6. Las aporías del principio de autonomía: (III) Los resultados contraintuitivos
Queda todavía por analizar un tercer obstáculo a la validez gnoseológica y moral de la “autonomía moral” como principio central de la ética: el que radica en los numerosos resultados contraintuitivos a que conducen los intentos de aplicarla al ámbito de la dirección de la conducta moral. Este recurso a la intuición como criterio de validez de las doctrinas y de las tesis éticas ha sido utilizado no solo por los filósofos clásicos, como Platón o Aristóteles, sino que es un argumento habitual en los debates éticos actuales, en especial aquellos que tienen lugar en el área cultural anglosajona (Kalinowski 1979, passim). Este argumento se desarrolla del siguiente modo: si un principio o una doctrina moral, aplicados rigurosamente y hasta sus últimas consecuencias, conducen a la afirmación de enunciados y a la realización de acciones que aparecen como evidentemente improcedentes o inaplicables, o bien radicalmente contrarios al sentido común, el principio o la doctrina han de ser muy probablemente erróneos (Livi 1995, 174 ss.).
Esto es lo que precisamente ocurre con la aplicación rigurosa y consecuente de la “ética autonómica”, o del “principio de autonomía”, en especial cuando se los considera el fundamento o el principio supremo de la ética y de la teoría moral. Uno de los ámbitos en los que se evidencia la debilidad de este principio de autonomía es el de la educación, en especial de la educación moral; esto en razón de que, si se propone que el fundamento primero de las normas y deberes morales ha de ser solo la voluntad autónoma del mismo sujeto obligado, no alcanza una justificación racional rigurosa, ni sentido alguno, la tarea destinada a transmitir el acervo moral de una comunidad o de una cultura. Se estaría en este caso, el de la educación en las normas morales, frente a un claro ejemplo de heteronomía, es decir, de la pretensión de un sujeto o grupo de sujetos, de proponer un conjunto de pautas, principios o valores que no han sido creados por el mismo sujeto de la acción moral y por lo tanto habrán de carecer de autonomía y asimismo de cualquier tipo de valor moral (Barrio Maestre 1998, passim; asimismo, véase: Medina Cepero 2001, passim).
Ahora bien, es un dato incontestable que todos los sistemas morales sin excepción han recibido su formulación y concreción en el marco de alguna comunidad de cultura. Sin la transmisión por medio de la labor educativa de las normas valores y virtudes propios de cada sistema moral, el nuevo sujeto que adviene a la vida social - por principio un niño -no tendrá siquiera las nociones básicas de la eticidad y no podrá optar razonablemente por una normatividad moral antes que por otra. Tal como lo ha mostrado muy bien el pensador liberal Joseph Raz, sólo en el marco de una comunidad de cultura el individuo se hace apto para el ejercicio de su libertad; sin los datos, valores, conocimientos, vivencias y hábitos que sólo una cultura puede aportarle, el sujeto queda vacío e incapaz de optar por vías de realización o planes de vida y, menos aún, de realizar opciones morales con sentido (Raz 1996, 170-191).
Pero además, resulta indudable que esa transmisión de normas, valores y principios condiciona fuertemente el ejercicio de la libertad y el razonamiento moral de los sujetos, imponiendo límites a su autonomía - no solo en el sentido de autolegislación - y haciendo imposible en los hechos la construcción, sin supuestos y sin referencias objetivas, de proyectos razonables de vida moral. Y en rigor, no es negativo que esto ocurra, ya que una de las funciones de la ética es casualmente la de poner límites o delimitar las vías para la construcción de proyectos de excelencia humana, y resulta evidente que la autonomía aparece aquí como fuertemente circunscripta y, en definitiva, como integrando un ámbito normativo de la vida y la conducta humanas constitutivamente finito y configurado objetivamente.
Una vez más, también en este caso de la educación moral, la aplicación consistente del principio de autonomía moral conduce a resultados manifiestamente incorrectos o al menos muy discutibles, ya que, o bien se aplica rigurosamente este principio y desaparece entonces toda posibilidad de educación moral, o bien se educa moralmente a niños y jóvenes según las tradiciones ético-culturales de la comunidad, tal como se ha hecho sin excepción a través de los siglos, con lo que debe desaparecer el principio de autonomía moral, al menos si se lo entiende de modo dogmático e incondicional. Y esto en razón de que resulta evidente que las normas éticas trasmitidas culturalmente resultan inequívocamente heterónomas para los sujetos morales y fuertemente limitativas de su autonomía (Véase: Nino 1984, 146-150). En este lugar, Nino critica los intentos más variados de educación moral de la juventud, pero con la excepción única de aquellos basados en la ideología liberal, con los que él mismo está casualmente de acuerdo. No aparece como una propuesta demasiado coherente y justificada racionalmente. Pero en un trabajo posterior, el pensador argentino escribe a este respecto que “las razones morales no pueden estar fundadas en [los] deseos o intereses del agente, ya que acudimos a ellas precisamente cuando tales deseos o intereses determinan un curso de acción insatisfactorio y deben ser neutralizados” (Nino 1992, 133). Con lo que Nino deja en claro, en contra de los sostenido anteriormente, el desvarío que significa acudir como primer principio moral a la mera autonomía del sujeto.
Pero el ámbito de aplicación donde la “autonomía ética” y en especial el pretendido “principio de autonomía” muestran de modo más evidente sus limitaciones y falencias, es indudablemente el de la bioética contemporánea. De este modo, en las exposiciones canónicas de ese espacio de la ética, como la de Beauchamp y Childress, y de este último de modo individual (Childress 2000, 133-144), se hacen patentes varias y relevantes dificultades tanto para su justificación y defensa, como para su operatividad y eficacia. En efecto, luego de haber enunciado el principio, denominado más sensatamente “principio de respeto por la autonomía”, estos autores analizan los inconvenientes que se presentan para que pueda hablarse de autonomía moral del paciente en la enorme mayoría de los casos que debe resolver la bioética, llegando finalmente a la conclusión de que en la inmensa mayoría de estos casos, es necesario recurrir a un consentimiento - expresión de la autonomía moral - de carácter tácito, implícito, presunto, formulado por los parientes, sustitutos o tutores del paciente involucrado, imperfecto, condicionado, etc. En otras palabras, se avoca a una aceptación o consentimiento que no es tal ni es fruto de una autonomía real, sino que se trata de una mera ficción adoptada para salvar las apariencias de un presunto “principio de autonomía” que en realidad, y lisa y llanamente, no tiene operatividad efectiva y rigurosa en el ámbito de la bioética.
Y son tantas y tan diversas las excepciones, incongruencias e interpretaciones extensivas a que debe someterse en bioética el supuesto principio de autonomía, que los autores terminan otorgándole, primero, el carácter de principio prima facie, es decir, excepcionable cada vez que su aplicación ajustada conduzca a resultados intuitivamente incorrectos, lo que sucede en una buena proporción de casos. Y en segundo lugar, se ven obligados a integrar ese principio con otros, como los de beneficencia o de justicia, ya que, reconocen explícitamente, “son muchas las situaciones clínicas en las que el peso de la autonomía es mínimo y el de la no-maleficencia y la beneficencia máximo. De la misma manera - concluyen - al adoptar medidas públicas, la necesidad de justicia puede superar a la obligación de respetar la autonomía” (Beauchamp y Childress 1994, 128 ss.).
Dicho de otro modo, resulta manifiesto que no solo no es posible aplicar el denominado “principio de autonomía” en una buena proporción de casos, sino que, en varias situaciones en las que se aplica, es necesario recurrir a ficciones notorias o bien adicionarle otros principios complementarios para que el resultado aparezca como medianamente aceptable. De este modo queda en claro que, siendo así las cosas, vale más la pena pasarse sin un principio que trae enormes inconvenientes, que resulta arduo y complejo de aplicar, y que no siempre resulta efectivamente en un bien inequívoco para los pacientes.
En este mismo sentido, ha escrito de modo preciso el bioeticista dinamarqués Peter Kemp, que “está surgiendo progresivamente la conciencia de los límites de este modo de proteger a los seres humanos y, consecuentemente, de los límites del principio de autonomía en cuanto tal. Debemos reconocer que los niños, los incompetentes, lo seniles, los discapacitados mentales, los enfermos terminales y, generalmente, todas las personas que, quizá sin saberlo, son fuertemente dependientes de otras personas o son víctimas de una ciega desesperación, todos ellos son intelectual y/o físicamente incapaces de protegerse a sí mismos. Ha de ser reconocido que si estas personas no pueden ser protegidas, en el contexto de los experimentos médicos o del cuidado médico, por su simple declaración de consentimiento (ya sea porque esa declaración no puede ser otorgada o porque, aún si es dada, el sujeto no sabe bien lo que significa), entonces la biotecnología médica y el sistema social de salud producirán angustia y desconfianza en la mayoría de la población. Consecuentemente - concluye el pensador danés - emerge un problema de principio: ¿es posible que el respeto por el individuo consista sólo en el respeto de su autonomía?” (Kemp 2000, 18).
Pero además sucede que, con mucha mayor razón, el pretendido principio de autonomía se revela estéril e inadecuado en otros ámbitos de la ética, algunos de ellos de especial relevancia en el debate actual, como por ejemplo el de la ética ecológica o ambiental, en el que resulta muy difícil, sino imposible, recurrir a la autonomía del sujeto a la hora de establecer los deberes y derechos de los hombres respecto del medio ambiente; en efecto, ¿a la autonomía de quién habrá de recurrirse para fundar el deber de no contaminar los ríos, de no talar irracionalmente los bosques, o de no contribuir a la extinción de una especia animal o vegetal? (Sobre la problemática de la ética ambiental, véase: AA.VV., Ed. R. Elliot, 1995, passim; y Ballesteros 1995, passim). Y si se dirige el interés hacia otro campo, como podría ser el de la ética política, ¿qué relevancia puede tener la autonomía al momento de fijar los deberes y responsabilidades de los políticos en el ejercicio de sus cargos? Seguramente no a la de los políticos, vista la mayoría de las experiencias contemporáneas. Y ¿cómo combatir la corrupción política sobre la estrecha base del principio de autonomía?
Nuevamente el investigador se encuentra con ámbitos enteros y muy amplios de la ética en los que la referencia a un principio de autonomía no sólo no es capaz de proporcionar directivas universales, objetivas y razonables, sino que su aplicación en los diferentes ámbitos de la ética conduciría a resultados claramente contrarios a las intuiciones más básicas el campo de la regulación de la praxis humana. Y resulta incuestionable que un principio práctico, como el de “autonomía moral” o simplemente “principio de autonomía”, que acarrea las más de las veces resultados que contradicen las aportaciones del sentido común en materia moral, es muy difícil que pueda ser mantenido razonablemente como tal principio (Véase: Barrio Maestre 1999, 108 ss.).
7. Conclusiones
Resulta conveniente, luego de los desarrollos realizados hasta ahora, sintetizar algunas conclusiones centrales acerca del valor y vigencia para la ética de la denominada “autonomía moral”, así como del “principio de autonomía” propuesto en el campo de la ética y la bioética. Estas conclusiones pueden resumirse en las siguientes:
a)-La denominada por ciertos cultores, algunos muy difundidos, de la ciencia y la filosofía práctica como “autonomía moral”, y que se concreta en la bioética en el llamado “principio de autonomía”, no alcanza a constituirse razonablemente en el fundamento o principio central de la eticidad, por varias razones principales: (i) se basa centralmente en un uso ambiguo y equívoco del término “autonomía”, uso que da lugar a un sofisma de homonimia o de equivocidad, es decir, al paso indebido e indiscriminado de una de las varias significaciones del término a otra diferente, sin que sea posible por ello constituir un razonamiento capaz de alcanzar una justificación o aplicación racional y adecuada de ese presunto principio o fundamento; (ii) una consideración fenomenológica exhaustiva de la experiencia del deber moral, pone en evidencia que éste aparece como trascendiendo al sujeto y como fundado de modo objetivo, razón por la cual este estudio fenomenológico no solo no avala, sino que contradice la posibilidad de un fundamento meramente autonómico; y tal como se ha desarrollado más arriba, los artilugios, algunos de ellos bastante ingeniosos, ideados por Kant para superar esta imposibilidad, no alcanzan su objetivo de un modo convincente o bien suponen la aceptación de supuestos muy poco sostenibles; (iii) el análisis de las consecuencias intelectuales y prácticas a que conduce la aplicación rigurosa de la idea de autonomía integral avoca claramente a resultados contraintuitivos, que contradicen las evidencias más elementales de la praxis moral y que, por lo tanto, hacen presumir fuertemente la falsedad del mencionado principio y la necesidad de un replanteo de las perspectivas de estudio y regulación propias de la moralidad.
b)-Esta inviabilidad teórica y práctica de la versión tardo-moderna de la autonomía moral y del consiguiente “principio de autonomía”, hace necesario explorar otras vías que fundamenten de modo adecuado y completo la normatividad moral, así como la teoría del valor moral, la dialéctica de las virtudes éticas y la formulación y consecución de los “planes de vida” de los seres humanos, para alcanzar la vida buena o vida lograda. Algunas de estas vías se han centrado en la noción de “persona” y han formulado un principio de “dignidad de la persona”, con base en una concepción personalista de la ética (Véase: Andorno 1997, passim; y Possenti 1993, 143-167). Otros caminos se basan en las intuiciones de autores ingleses como Elizabeth Anscombe, Philippa Foot, Alasdair MacIntyre y Peter Geach, y en italianos como Giuseppe Abbà, que centran su búsqueda en la doctrina de la virtud (Sobre estas corrientes, véase: Massini-Correas 2019, 129-148 y 179 ss.). Una búsqueda semejante se centra en la noción de bien y de bienes humanos, y está liderada por John Finnis, Germain Grisez (Véase: Finnis 2011, Vol. III), William May, A.C. Grayling (Grayling 2003, 27 ss. y 195 ss.), Richard Kraut (Kraut 2007, passim) y el autor de estas líneas. Se trata, por lo tanto, de seguir estos caminos de indagación, procurando muy especialmente evitar cualquier tipo de reduccionismo, es decir, de la pretensión de restringir o estrechar el significado de los varios nombres y conceptos éticos a sólo uno de ellos, en el que se condensaría la totalidad de la realidad práctico-moral.
c)-Finalmente, conviene hacer una referencia a la especial importancia que ha tenido y tiene, en la reducción de la integralidad de la ética al concepto de autonomía, la influencia y la sugestión de la ideología liberal (Véase: Massini-Correas 1984, passim). Efectivamente, más allá de la contribución estrictamente filosófica, especialmente de la filosofía moderna, las diferentes versiones de la ideología liberal han ejercido una fuerte influencia, tanto en la Ética General como en la Bioética, en la constitución de sistemas éticos y jurídicos centrados y originados en una noción radical de autonomía. Esto significa que la concepción de la autonomía humana que se maneja habitualmente tiene una fuerte impronta ilustrada, es decir, individualista y emancipatoria, y que considera que el único bien humano radica en la liberación de las opciones del individuo de cualquier limitación, natural, artificial, psicológica, social, etc. Como se resumió más arriba, esta concepción conduce, a casi todos los efectos, a la difuminación de la ética en la más radical arbitrariedad de la conducta humana. Se trata, por lo tanto, de intentar un rescate y recuperación de la ética desde perspectivas no ideológicas y por lo tanto no reductivistas, que deberán incluir un elemento de autonomía humana, pero que no tendrá que ser ilimitado, definitivo y completamente excluyente (Véase: Gregg 2001, 68ss.).
BIBLIOGRAFÍA CITADA
AA.VV. 1985. Manifeste du cercle de Vienne et autres écrits, editado por A. Soulez. París: PUF.
AA.VV. 1995. Environmental Ethics, editado por R. Elliot. Oxford: Oxford University Press.
Abbà, Giuseppe. 2018. Le virtù per la felicità. Roma: LAS.
Abbà, Giuseppe. 1996. Quale impostazione per la filosofía morale? Roma: LAS.
Ballesteros, Jesús. 1995. Ecologismo personalista. Madrid: Tecnos.
Barretto, Vicente (Coord.). 2006. Diccionário de Filosofia do Direito. Sao Leopoldo-Rio de Janeiro: Editora Unisinos-Editora Renovar.
Barrio Maestre, José María. 1998. Elementos de antropología pedagógica. Madrid: Rialp.
Beauchamp, T.L. y Childress, J.F. 1994. Principles of Biomedical Ethics. Nueva York - Oxford: Oxford University Press.
Benn, Piers. 1998. Ethics. Londres: University College London Press.
Bidart-Campos, Germán. 1960. El mito del pueblo como sujeto de gobierno, soberanía y representación. Buenos Aires: Abeledo-Perrot.
Canto-Sperber, Monique. 1994. La philosophie morale britannique. París: PUF.
Canto-Sperber, Monique (Dir.). 2001. Diccionario de ética y de filosofía moral, T° I. México DF: FCE.
Carpintero Benítez, Francisco. 2019. Historia del Derecho Natural. Sevilla: Punto Rojo Libros.
Charlesworth, Max. 1996. La bioética en una sociedad liberal. Cambridge: Cambridge University Press.
Childress, James F. 2000. “El lugar de la autonomía en la bioética.” En Bioética. Investigación, muerte, procreación y otros temas de bioética aplicada, editado por F. Luna y A.L. Salles. Buenos Aires: Sudamericana.
Christman, John. 2000. “Authonomy in Moral and Political Philosophy.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/authonomy-moral/2020.
Cléro, Jean-Paul. 2000. “Le sens moral chez Hume, Smith et Bentham.” En Le sens moral. Une histoire de la philosophie morale de Locke à Kant, editado por Laurent Jaffro. París: PUF.
De Finance, Josef. 1967. Étique Génerale. Roma: Université Grégorienne.
De Finance, Josef. 1967. Ensayo sobre el obrar humano. Madrid: Gredos.
Finnis, John. 2011. Collected Essays-III-Human Rights & Common Good. Oxford: Oxford University Press.
Goyard-Fabre, Simone. 1996. La philosophie du droit de Kant. París: Vrin.
Grayling, Anthony C. 2011. ¿Qué es [lo] bueno? México DF: Editorial Océano.
Gregg, S. 2001. Morality, Law and Public Policy. Sidney: The Thomas More Society.
Kalinowski, Georges. 1979. El problema de la verdad en la moral y en el derecho. Buenos Aires: EUDEBA.
Kant, Immanuel. 1996. Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Ed. Bilingüe de J. Mardomingo. Barcelona: Ariel.
Kemp, Peter. 2000. “Four Ethical Principles in Biolaw.” En Bioethics and Biolaw, editado por P. Kemp et alii. Copenhague: Rhodos International Science and Art Publishers & Centre for Ethics and Law.
Kraut, Richard. 2007. What is Good and Why. The Ethics of Well-Being. Cambridge MA - Londres: Harvard University Press.
Laun, Andreas. 1993. La conciencia. Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias.
Livi, Antonio. 1995. Crítica del sentido común. Madrid: Rialp.
Mackie, John. 1977. Ethics: Inventing Right and Wrong. Londres: Penguin.
McInerny, Ralph. 1996. Aquinas & Analogy. Washington DC: CUA Press.
Massini-Correas, Carlos. 1984. El renacer de las ideologías. Mendoza: EDIUM.
Massini-Correas, Carlos. 1995. La falacia de la “falacia naturalista”. Mendoza: EDIUM.
Massini-Correas, Carlos. 1999a. “La concepción ‘deontológica’ de la justicia: el paradigma kantiano”. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña 3, La Coruña.
Massini-Correas, Carlos. 1999b. “Verdad, libertad y el paradigma ético contemporáneo”. Sapientia 206, Buenos Aires.
Massini-Correas, Carlos. 2019. Alternativas de la ética contemporánea. Constructivismo y realismo ético. Madrid: Rialp.
Medina Cepero, Juan R. 2001. Los sistemas contemporáneos de educación moral. Barcelona: Ariel.
Mill, John S. 2000. On Liberty and Other Writings, editado por S. Collini. Cambridge: Cambridge University Press.
Millán-Puelles, Antonio. 1994. La libre afirmación de nuestro ser. Una fundamentación de la ética realista. Madrid: Rialp.
Mondin, Battista. 1985. Il sistema filosofico di Tommaso D’Aquino. Per una lettura attuale della filosofía tomista. Milán: Editrice Massimo.
Murphy, W.F. 2001. “Martin Rhonheimer’s Natural Law and Practical Reason”. Sapientia 210: 517-548, Buenos Aires.
Nino, Carlos S. 1984. Ética y derechos humanos. Buenos Aires: Paidós.
Nino, Carlos. 1992. “[La] Ética analítica en la actualidad”. En Concepciones de la Ética, editado por V. Camps et alii. Madrid: Trotta.
Norton, D.F. 1998. “Hume, Human Nature and the Foundations of Morality”. En The Cambridge Companion to Hume, editado por D.F. Norton. Cambridge: Cambridge University Press.
O’Neill, Onora. 2000. Constructions of Reason. Explorations of Kant’s Practical Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press.
Raz, Joseph. 1986. The Morality of Freedom. Oxford: Oxford University Press.
Raz, Joseph. 1996. “Multiculturalism: A Liberal Perspective”. En Ethics in the Public Domain. Essays in the Morality of Law and Politics. Oxford: Clarendon Press.
Rhonheimer, Martin. 2000. Ley natural y razón práctica. Pamplona: EUNSA.
Rivas, Pedro. 2019. En los márgenes del derecho y del poder. Valencia: Tirant Humanidades.
Rodríguez Duplá, Leonardo. 2001. Ética. Madrid: BAC.
Schneewind, Jerome. 1995. “La filosofía moral moderna”. En Compendio de Ética, editado por P. Singer. Madrid: Alianza.
Schneewind, Jerome B. 2009. La invención de la autonomía. Una historia de la filosofía moral moderna. México DF: FCE.
Schnewind, Jerome B. 2010. Essays on the History of Moral Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Simon, René. 1969. Moral. Barcelona: Herder.
Strumia, Alberto. 2016. “Analogía”. En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por C. Vanney, I. Silva y J. Franck. ULR=http://dia.austral.edu.ar/Analogia
Tugendhat, Ernst y Wolf, Ursula. 1997. Propedéutica lógico-semántica. Barcelona: Anthropos Editorial.
Tristram Engelhardt, Hermann. 2000. “Autonomy: the Cardinal Principle of Contemporary Bioethics”. En Bioethics and Biolaw, Vol. II. Copenhague.
Vázquez, Carlos S. (Dir.). 2006. Diccionario de Bioética. Burgos: Monte Carmelo.
Veatch, Henry. 1980. “Is Kant the Gray Eminence of Contemporary Ethical Theory?”. Ethics 90-2, Chicago.
Vilar, Gérard. 1996. “Autonomía y teorías del bien”. En Cuestiones morales, editado por O. Guariglia. Madrid: Trotta.
Wolff, Robert P. 1990. “The Conflict between Authority and Authonomy”. En Authority, editado por J. Raz. Oxford: Basil Blackwell.
Ziembinski, Zygmunt. 1976. Practical Logic. Dordrecht – Varsovia: D. Reidel Publishing/Polish Scientific Publishers.