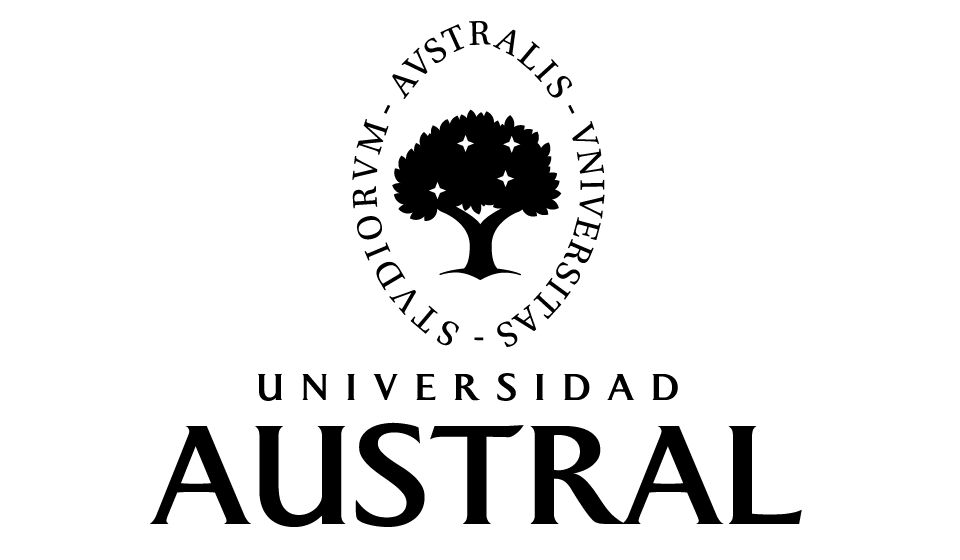(Sin diferencias)
| |
Última revisión de 17:19 13 jul 2017
Se puede hablar de la noción de república en un sentido amplio y en otro más estricto. Por un lado, “república” puede hacer referencia de un modo bastante amplio a los asuntos públicos en general, lo cual explica, por ejemplo, que Cicerón, en una decisión que iba a ser muy bien recibida hasta el día de hoy, tradujera el título del diálogo de Platón Politeia precisamente como República (v. Nelson 2004, 1). De hecho, este sentido amplio le permite asimismo al personaje de Escipión tal como aparece en el diálogo ciceroniano Sobre la república sostener que “en una república el dominio de uno solo, si es justo, es óptimo” (Cicerón 1986, 41, traducción modificada), ya que hasta una monarquía podría ser republicana según esta acepción.
Pero “república” en un sentido estricto, bastante más demandante normativamente hablando, se refiere al objeto cuya descripción emprenderemos a continuación, i.e. a un régimen político cuyo valor primordial es la libertad, que depende de la virtud cívica, gira alrededor del debate, sostiene el imperio de la ley, exige una actitud patriótica y como resultado de estas cinco características es fuertemente anti-personalista o anti-cesarista para decirlo en términos modernos. Es en este sentido que Cicerón se pregunta retóricamente en relación a Siracusa bajo la tiranía, o a Atenas bajo los treinta tiranos: “¿Quién, pues, llamaría cosa del pueblo, esto es, república, a aquella en la que todos se vieran oprimidos por la crueldad de uno solo, donde no existiera vínculo alguno de derecho, ningún consenso, ninguna camaradería, lo cual es un pueblo? (…). No diré, por lo tanto, como ayer, que donde hay un tirano, hay una república viciosa, sino que se ha de decir, como me compele ahora la razón, que no existe absolutamente república alguna” (Cicerón 1986, 105-106). Es según este sentido de la expresión que La Boétie se pregunta “qué rango debe tener la Monarquía entre las Repúblicas, si es que debe tener alguno; pues es desafortunado creer que hay algo de público en este gobierno, en donde todo está en uno” (citado en Turchetti 2001, 452).
Por supuesto, incluso si nos concentráramos en el sentido estricto de “república”, en última instancia para poder juzgar qué tan fidedigno es su retrato —al menos uno inspirado en el arte clásico y no, v.g., en el conceptual— tendríamos que saber quién es el retratado. La respuesta a esta inquietud es que el republicanismo cuyos ingredientes básicos vamos a describir en este retrato es el clásico, i.e. la fuente de todo el discurso republicano posterior. En otras palabras, para llevar a cabo el retrato que tenemos en mente nos vamos a concentrar en los creadores de la idea, i.e. en la práctica institucional romana y en la obra de autores tales como Cicerón, Tito Livio, Maquiavelo, etc., pero sin dejar de aspirar a cierta precisión conceptual mediante la apelación a pensadores contemporáneos, por ejemplo, Quentin Skinner o Philip Pettit. El retrato que surgirá entonces a continuación aspira a ser clásico en sentido histórico o descriptivo ya que su genealogía es romana pero además clásico en el sentido de que se trata de un discurso digno de ser estudiado y discutido en todas las épocas (v., v.g., Rosler 2016).
Contenido
1 Libertad ↑
Todo el discurso republicano gira alrededor de un valor clave, la libertad. Sin embargo, la concepción republicana de libertad es distinta a las que solían prevalecer hace poco en el ámbito de la teoría política, especialmente como resultado de la célebre lección inaugural que diera Isaías Berlin en Oxford en 1958, la cual canonizara la distinción entre las concepciones negativa y positiva de libertad (v. Berlin 1979).
Para decirlo en muy pocas palabras, quienes suscriben la concepción negativa sostienen que somos libres si nuestros movimientos no son impedidos por obstáculos externos. Por lo tanto, como explica Thomas Hobbes, “tiene mayor libertad el que está custodiado en una cárcel amplia que el que está custodiado en una angosta” (Hobbes 2010, 221). Como se puede apreciar, el impedimento o interferencia que afecta entonces la libertad negativa no es normativo sino estrictamente físico y se refiere a lo que tenemos la posibilidad de hacer.
Las teorías “positivas” de la libertad, en cambio, se concentran en quién es el agente que toma las decisiones y por lo tanto en la idea de auto-gobierno, de tal forma que somos libres no cuando actuamos sin impedimentos externos, sino cuando nuestras acciones son el resultado de nuestra propia decisión. De este modo, los partidarios de la libertad positiva no solamente creen que la libertad puede consistir en un conjunto de restricciones (con tal de que sean nuestras en sentido estricto), sino que además la restricción en cuestión es de naturaleza normativa. El ejemplo que da Rousseau es bastante claro al respecto: “En Génova se lee delante de las prisiones y en los grilletes de los galeotes la palabra Libertas. Esta aplicación de la divisa es hermosa y justa. En efecto, sólo los malhechores de toda condición impiden al ciudadano ser libre. En un país en que todas estas gentes estuvieran en galeras se gozaría de la libertad más perfecta” (Rousseau 1980, 295).
La concepción republicana, por su parte, navega un curso medio entre la concepción negativa y la positiva de la libertad. Por un lado, y al igual que la negativa, la concepción republicana entiende a la libertad en términos de la negación de algo, pero, a diferencia de la concepción negativa, para la concepción republicana este algo no es la interferencia en sí misma, sino solamente la interferencia arbitraria. Por otro lado, y al igual que la positiva, la concepción republicana entiende a la libertad en términos valorativos y no puramente físicos, ya que solamente un juicio valorativo puede determinar si una interferencia es o no arbitraria, pero a diferencia de la concepción positiva, el razonamiento valorativo en cuestión se limita a constatar la falta de subordinación a la voluntad de otra persona, sin llegar a exigir que la interferencia, v.g., perfeccione la naturaleza humana. De ahí que podamos decir que mientras que la concepción negativa se queda corta ya que confunde a la interferencia con la dominación, la concepción positiva va demasiado lejos ya que no se conforma con que no estemos dominados sino que exige además que llevemos una vida valiosa. El republicanismo se ubica por lo tanto exactamente en el medio, ya que asegura solamente que los individuos no estén sujetos al arbitrio de nadie; si además viven una vida plena, eso es asunto de ellos, no de la república.
Quizás la posición republicana sobre la libertad sea todavía más fácil de comprender si en lugar de hablar de dominación utilizamos otra muy elocuente expresión que solía designar aquello a lo que el republicanismo se oponía por definición, a saber, la esclavitud. Al republicanismo clásico, en efecto, le habría llamado mucho la atención la noción de libertad negativa como falta de interferencia, ya que esta última deja un espacio lógico para la posibilidad de un esclavo no interferido y por lo tanto libre, lo cual es una contradicción en sus términos para el republicanismo. Un esclavo libre, en efecto, sería aquel que merced a la gentileza o las pocas luces de su amo, dispusiera de una cuenta bancaria, una tarjeta de crédito, etc., con tal de que el amo le permitiera usarlas sin interferencia.
De hecho, una de las ironías más festejadas en la comedia romana, precisamente por su carácter absurdo, era la inversión de los papeles entre los amos y los esclavos, en particular la habilidad de algunos esclavos para poder evadir la interferencia de sus amos poco inteligentes. Pero dicha falta de interferencia —ya sea que se debiera a la inteligencia del esclavo, o a la benevolencia o ausencia del amo— no implicaba la desaparición de la esclavitud ya que el amo siempre tenía a su disposición la posibilidad de interferir arbitrariamente en la vida de sus esclavos. La tesis republicana, tal como explica Cicerón, en realidad es que “la libertad,… no consiste en tener un dueño justo, sino en no tener ninguno” (Cicerón 1986, 69).
Ciertamente, la posibilidad, por hipotética que fuera, de que exista un esclavo protegido por su amo, y la de un esclavo muy ingenioso, e incluso la de un esclavo contento o satisfecho con su situación, nos recuerdan que la atrocidad moral de la esclavitud o de la dominación no proviene del hecho de que sea necesariamente violenta o que sea incompatible con toda clase de bienestar, sino del simple hecho de que una persona esté completamente expuesta al arbitrio de otra. Es la discreción del amo la que decide sobre la suerte del esclavo. Alguien que depende de la discreción de otra persona puede ser tratado correctamente e incluso estar contento, pero no por eso deja de ser una persona dominada o esclava.
En otras palabras, la libertad republicana no se refiere en sí misma a las acciones que podamos realizar o a nuestros estados mentales sino que consiste en una relación normativa expresada en términos de un status jurídico (v. Spitz 1995, 194). Precisamente, la falta de interferencia de la que goza el esclavo no cuenta con un reconocimiento público expresado en instituciones y reglas universales, todo lo cual constituía el status jurídico de la persona libre, del sui iuris (i.e. estar sujeto a la propia jurisdicción, no a la de otro) para usar la terminología del derecho romano (v. Skinner 1998, 40). Para que la falta de interferencia se convierta en libertad como no dominación es necesario entonces independizarla de los caprichos de otra persona, e incluso de las mejores intenciones del más gentil de los amos, y esto sólo se logra mediante reglas e instituciones que aseguren el status jurídico de las personas.
2 Virtud ↑
La virtud no puede faltar en un retrato republicano debido, por lo menos, a dos grandes motivos. En primer lugar, el interés por la libertad como no dominación supone al menos un mínimo de virtud según la cual en lugar de preferir ser esclavos de un amo gentil o incapaz que no interfiere en nuestras vidas, por el contrario estamos dispuestos a no ser dominados a pesar de que semejante libertad podría repercutir negativamente en nuestro bienestar material. Ciertamente, el punto no es que todo ciudadano de una república deba ser pobre pero libre; en realidad, una república que fuera completamente fiel al principio de la no dominación debería contribuir al bienestar de sus ciudadanos asegurándoles que no dependan del arbitrio de los demás, lo cual no se limita al ámbito político (aunque ése era el caso de la república clásica) sino además al social y económico (v.g. mediante ciertas protecciones laborales) e incluso al doméstico (v.g. protegiendo los derechos de la mujer). Sin embargo, un ciudadano de una república tiene que estar dispuesto a preferir la libertad como no dominación antes que la dependencia, incluso si eso lo beneficiara económicamente más que la libertad. Dado que semejante actitud no podría explicarse sino en términos de virtud, esta última parece ser anterior a la idea misma de libertad como no dominación.
En segundo lugar, como sostiene Tocqueville, “[n]o hay país en donde la ley pueda prever todo y donde las instituciones deban tener el lugar de la razón y de las costumbres”. De ahí que “en la Constitución de todos los pueblos, sin que importe cuál fuera la naturaleza de la misma, se llega a un punto donde el legislador está obligado a depender del buen sentido y de la virtud de los ciudadanos”. “Este punto”, aclara Tocqueville, “está más cerca y más visible en las repúblicas” (Tocqueville 1986, 135). Lo que Tocqueville parece tener en mente es que la virtud en términos de la participación cívica en la toma de decisiones políticas y judiciales es particularmente indispensable para el funcionamiento de una república ya que, en una república, los ciudadanos no cuentan con un sistema político, sino que son el sistema político (v. Meier 1982, 12).
La genealogía misma de la república muestra que la virtud es la precondición esencial de la libertad. De hecho, la república clásica nace gracias a que Lucio Junio Bruto, parangón de la virtud cívica, había conducido a Roma a deshacerse del último rey, reveladoramente llamado Tarquino el Soberbio (v. Tito Livio 1989, 135-136). Tito Livio, por otro lado, refuerza el vínculo de la libertad republicana con la virtud al sostener que el intento de establecer una república sin contar con la virtud necesaria no solamente puede ser infructuoso, sino además contraproducente: “el mismo Bruto, que tanta gloria mereció por la expulsión del rey soberbio, habría hecho esto con gravísimo perjuicio público, si por un deseo de prematura libertad hubiese quitado el reino a alguno de los reyes anteriores”, ya que la “república, todavía no adulta, habría sido disipada por la discordia; la tranquila moderación del poder favoreció a la república y él la condujo nutriéndola para que pudiera soportar el buen fruto de la libertad con sus fuerzas ya maduras” (Tito Livio 1989, 152, traducción modificada).
Maquiavelo no deja dudas acerca de la conexión necesaria entre el republicanismo y la virtud, ya no en relación a la genealogía de la república sino teniendo en cuenta su funcionamiento e incluso su propia subsistencia. Si bien “una vez expulsados los Tarquinos” Roma “pudo rápidamente aprehender y mantener la libertad”, una vez “muerto César, muerto Cayo Calígula, muerto Nerón, extinta toda la estirpe de los Césares”, Roma “no pudo jamás no solamente mantener, sino tampoco dar principio a la libertad”. Si nos preguntáramos acerca de semejante diversidad de eventos en la misma ciudad, i.e. acerca de por qué ni siquiera la muerte de los emperadores más famosos dio lugar a un renacimiento de la libertad, la respuesta sería que “en el tiempo de los Tarquinos el pueblo romano todavía no era corrupto”, mientras que en los “últimos tiempos era corruptísimo” (Maquiavelo 1987, 81-82, traducción modificada). De hecho, ni siquiera hace falta ser republicano para detectar la conexión entre virtud y república. Como nos lo recuerda Tácito, “Se cuenta que Tiberio, cada vez que salía de la Curia, solía decir en griego una frase como ésta: “¡Oh, hombres preparados para la esclavitud!” (Tácito 2007, 319).
Ahora bien, toda vez que recordamos el uso inquisitorial que le diera, por ejemplo, la Revolución Francesa, es completamente natural que la sola invocación de la virtud en el ámbito político conjure el espíritu de la moralización de lo político: “[la] libertad… porta el pathos moral de la virtud. Solamente quien es moralmente bueno es libre y tiene el derecho de designarse como pueblo y de identificarse con el pueblo. Otra consecuencia es que solamente quien tiene virtud está justificado en participar en la toma de decisiones políticas. El adversario político es moralmente corrupto, un esclavo, que debe ser vuelto inocuo” (Schmitt 1978, 123). El propio Cicerón decía de Catón de Útica, quien era un paradigma de virtud republicana tal como su abuelo Catón el Censor, que “sin embargo, él con la mejor intención y con suma buena fe, a veces daña a la república, pues las opiniones que dice son apropiadas para la república [politeiai] de Platón, no para las cloacas de Roma” (Cicerón 1912, 109).
Sin embargo, las exigencias de la virtud cívica distan bastante de ser exigencias inquisitoriales o perfeccionistas, esto es, tendientes a que la vida de los ciudadanos se corresponda con una ideal de la vida buena o una concepción del bien. Por el contrario, la virtud cívica contiene una serie de requerimientos mínimos o indispensables para todos aquellos que, sin llegar a ser dioses o bestias, sean parte del sistema político. Quizás a esto apuntaba Montesquieu cuando sostenía que la virtud republicana era una “virtud política”, i.e. “el resorte que hace mover al gobierno republicano” (Montesquieu 1979, 111). El carácter minimalista de la virtud cívica, necesario para cualquier participación eficiente y significativa en todo emprendimiento común, sale claramente a la luz una vez que recordamos lo que Aristóteles esperaba de los ciudadanos de su ciudad ideal: “nadie considerará feliz al que no participa en absoluto de la fortaleza, ni de la templanza, ni de la justicia, ni de la prudencia, sino que teme hasta a las moscas que pasan volando junto a él, no se abstiene de los mayores crímenes para satisfacer su deseo de comer o de beber, sacrifica por un cuarto a sus amigos más queridos, y es además tan insensato y tan falso como un niño pequeño o un loco” (Aristóteles 1989, 109).
La virtud, recordemos además, cumple una muy importante tarea motivadora. En una república la actividad política dependía fundamentalmente de la participación cívica, ya que no existía un aparato burocrático o estatal, al menos de la entidad del moderno, y de ahí la necesidad de contar con ciudadanos lo suficientemente virtuosos como para interesarse por los asuntos públicos. La tarea motivadora de la virtud puede sonar extraña en nuestra época, en la cual estamos acostumbrados a pensar que el sistema político es un dispositivo a grandes rasgos automático, capaz de funcionar a pesar de —y por momentos gracias a— la falta de virtud de los ciudadanos. En realidad, según esta concepción tecnológica del sistema político, típica del pensamiento político moderno, el sistema debería estar preparado para funcionar en condiciones de apatía política, si no es que incluso debería anticipar hostilidad por parte de los ciudadanos, como suele pasar con los lugares públicos en general, al menos en ciertos países (desde las escuelas hasta los hospitales, pasando por las plazas), operando siempre tras las líneas enemigas o en territorio ocupado. Esta concepción supone que la constitución puede operar como un sistema infalible sin intervención alguna externa al sistema. En las palabras de Kant, se trata de un diseño institucional apto “para un pueblo de demonios” (Kant 1985, 38).
El republicanismo no niega ciertamente que la constitución o el sistema político en general es un dispositivo técnico antes que natural, pero sí cree que se trata de un producto que necesita de servicio y apoyo constante. Un sistema político, particularmente el republicano, solamente va a funcionar correctamente si es reconocido por los ciudadanos no solamente como un conjunto de razones autoritativas para actuar sino además como una invitación a participar en política. La relación entre la constitución y sus ciudadanos es, entonces, una avenida de doble mano: la constitución impone ciertos requerimientos a los ciudadanos, y estos últimos interactúan con la constitución mediante su aceptación, participación, apoyo, en una palabra, gracias a su virtud cívica.
3 Debate ↑
A pesar de lo que se podría creer a primera vista, la virtud cívica no impide sino que por el contrario estimula el desacuerdo acerca de las políticas públicas en un régimen republicano. Después de todo, es la virtud misma la que motiva y capacita a los ciudadanos para participar en los debates sobre los asuntos públicos, en los cuales típicamente es necesario argumentar in utramque partem, i.e. se trata de disputas en la cuales ambas partes cuentan con argumentos atendibles. Precisamente, como explica Bernard Williams, es un hecho que incluso “hombres de igual inteligencia, conocimiento fáctico, y demás, confrontados con la misma situación, pueden estar moralmente en desacuerdo” (Williams 1993, 33). De ahí que el conflicto político republicano no se deba a la inmoralidad o irracionalidad de los involucrados, sino a un desacuerdo genuino sobre qué decisión política hay que tomar.
La existencia de ciudadanos virtuosos, entonces, no obsta a que ellos mismos deban persuadir a toda la ciudadanía de la bondad de sus propuestas, todo lo cual supone un desacuerdo, al menos inicial, entre el orador y su audiencia. Cicerón, quien no tenía dudas de que nada “puede ser más hermoso” que “una república gobernada por la virtud” (Cicerón 1986, 35, traducción modificada), despeja toda duda respecto de la articulación entre la virtud y el debate al sostener que es la virtud misma la que provoca el debate: “debemos tener suficiente inteligencia, poder y técnica para poder hablar in utramque partem”, sobre todos los tópicos o lugares comunes más importantes: “virtud, deber, equidad, bien, dignidad, beneficio, honor, ignominia, premio, castigo y todo el resto” (Cicerón, De Oratore, III.xxvii.107, cit. en Skinner 1996, 98, el subrayado es nuestro). Tal como lo narra Maquiavelo, era frecuente para el pueblo romano escuchar “a dos oradores que tienden hacia partidos distintos”, precisamente porque eran “de igual virtud”, lo cual a su vez provocaba el debate así como la necesidad de escoger cuál era “la mejor opinión” (Maquiavelo 1987, 169-170, traducción modificada). Y como sostiene Quintiliano, “a veces dos hombres sabios adoptan con justa causa uno u otro punto de vista, ya que se cree generalmente que también, si la razón así los condujera, los sabios podrían pelearse entre ellos” (Quintiliano, Institutio Oratoria, II.xvii.32, cit. en Skinner 1996, 97).
En verdad, el eslogan mismo del republicanismo es: audi alteram partem, “escuchad a la otra parte”. Este eslogan —que de hecho es el lema oficial de la Asamblea Legislativa de Ontario inscripto dentro de la cámara— asume precisamente que en el debate político siempre es posible hablar a favor de ambas partes, y es además gracias al debate que podemos dar con la decisión correcta: la “discusión… obliga a los poderes a buscar en común la verdad” (Guizot 1851, 11, el subrayado es original). En realidad, el republicanismo supone que es la falta de discusión debido a la unanimidad la que debería hacernos sospechar de la racionalidad y/o moralidad de quienes piensan al unísono. Tal como nos lo recuerda el propio Rousseau, quien por otra parte no era precisamente un fanático del debate, cuando la ciudadanía ha caído presa de la corrupción, se pierde el interés por la libertad, y por eso el temor y la adulación “convierten en aclamación los sufragios; no se delibera más, se adora o se maldice. Tal era la manera vil de opinar del Senado bajo los Emperadores” (Rousseau 1980, 108).
El culto de la retórica como la capacidad de argumentar a favor de ambas partes en un debate no es sino la otra cara de la simetría o paridad normativa que caracteriza a las controversias políticas. La antigua función de la retórica era precisamente la de facilitar la controversia, porque se suponía que las decisiones políticas no pueden ser tomadas deductivamente y que la controversia valorativa misma alimenta la política republicana. En efecto, dado que “las armas de la facundia pueden valer en relación a ambas partes [in utramque partem]” (Quintiliano, Institutio Oratoria, II.xvi.10, cit. en Skinner 1996, 97), los maestros de oratoria enseñaban a sus estudiantes a argumentar en ambos lados del mostrador respecto de cualquier cuestión.
Ahora bien, el énfasis republicano en la retórica como constitutiva del debate político hace referencia al poder del lenguaje no solamente para proponer argumentos (logos) sino además para expresar nuestro carácter (ethos) e involucrar las emociones de la audiencia (pathos), bajo la suposición de que tanto el carácter del disertante cuanto las emociones que su discurso provoca en la audiencia pueden contribuir a que esta última tome una decisión correcta acerca de los argumentos presentados por el orador.
La confianza del discurso político republicano en la retórica se debe a que supone que las técnicas de la oratoria están “en una relación no-contingente con la promoción de la verdad”, por lo cual es “casi imposible ornamentar falsedades exitosamente” (Skinner 1996, 104). Ciertamente, semejante presunción llama la atención ya que la persuasión por sí misma no refleja necesariamente que la argumentación sea verdadera.
En efecto, hasta un republicano confeso como John Milton reconoce la capacidad que tiene la oratoria de manipular o cambiar la forma de pensar del público sin mediación racional alguna por parte de este último cuando sostiene que “la elocuencia encanta al alma como el canto al sentido” (Milton 1986, 125, traducción modificada). Por ejemplo, en el caso del ángel caído Belial “todo era falso y hueco, aunque de su lengua caía maná y podía hacer aparecer a la peor razón como la mejor, para dejar perplejas y arruinar las deliberaciones más maduras”; de hecho, a pesar de que “sus pensamientos eran bajos”, “sin embargo, complacía al oído,… con acento persuasivo” (Milton 1986, 109, traducción modificada). El mismísimo Satán disertaba como “algún viejo orador célebre en Atenas o la Roma Libre, cuando la elocuencia floreció, y desde entonces quedó muda” (Milton 1986, 378, traducción modificada). La demagogia, por el otro lado, es el esfuerzo hecho por el orador no en aras de manipular sino de simplemente complacer a su audiencia, lo cual hoy en día suele ser llamado gobierno por encuestas.
La persuasión genuina, por su parte, no manipula ni consiente a la audiencia, sino que se propone influir en el pensamiento del público mediante la intervención del juicio de los eventuales persuadidos. Como explica Quincio Capitolino en una de las tantas crisis políticas internas que sufriera la república romana antigua: “Yo sé que mis dichos pueden ser más gratos que estos; pero la necesidad me compele a decir lo que es verdad en lugar de lo que es grato, a pesar de que mi carácter no me lo aconseja. Ciertamente quisiera complacerlos, ciudadanos; pero prefiero mucho más que Ustedes estén a salvo, cualquiera que vaya a ser vuestro ánimo hacia mí” (Tito Livio 1989, 348-349, traducción modificada).
La desconfianza que produce la retórica tampoco disminuye a decir verdad cuando advertimos que un campeón de la retórica republicana como Cicerón simpatizaba con el escepticismo. Ahora bien, dicha simpatía ciceroniana era fundamentalmente metodológica: la duda sobre las posiciones le permitía a Cicerón conocer más a fondo los argumentos. Cicerón explica, por ejemplo, que “nuestras disputas no tratan de alguna otra cosa que no sea disertar a favor de ambas partes para extraer y de algún modo expresar algo que o bien sea verdadero o que acceda a ello del modo más aproximado” (Cicerón, Academicorum Priorum, II.ii.3, cit. en Garsten 2006, 150). De ahí que la actitud de Cicerón no implicaba resignación alguna respecto a la verdad. Su escepticismo metodológico y la idea de probabilidad —no en el sentido moderno o estadístico sino en el sentido clásico o literal de capaz de ser probado— le permitían acercarse a la verdad.
La justificación ciceroniana de la argumentación por ambas partes no toma entonces el camino sofista de suponer que no existe estándar alguno que nos permita juzgar opiniones mejores o peores, sino que por el contrario toma el camino opuesto de sostener que uno solamente puede acceder a los juicios políticos observando qué verdad hay en los argumentos de las dos partes sobre cada cuestión (v. Garsten 2006, 154-155). Solamente la firme convicción moral que subyace a la política de la persuasión es la que explica la importancia que tiene para el republicanismo la preservación de espacios institucionales adecuados para la controversia (como el foro y el Senado), ya que en ellos las audiencias responden apropiadamente a la oratoria, sin olvidarnos de la virtud necesaria a tal efecto particularmente en términos de capacidad de juicio para poder decidir cuál es la opinión más convincente y garantizar que los ciudadanos sean inmunes a los demagogos populares y/o a los manipuladores (v. Garsten 2006, 144; 146).
En lo que atañe al poder de la retórica sobre nuestras emociones, es indudablemente racional que en un debate político el público preste atención al carácter moral de los participantes, especialmente si se trata de un debate político genuino, en el cual no sobran ni el tiempo ni los recursos. Es decisivo saber cómo se ha comportado quien diserta, si puede ser confiable, si sus argumentos son probables o su información fidedigna (si es que, por alguna razón, no podemos examinarla nosotros), etc. En estos casos, nuestras emociones pueden “pensar” por nosotros.
En segundo lugar, la distinción entre nuestros estados mentales intelectuales y los emocionales suele ser exagerada (v., v.g., Greene 2013, 137). En efecto, a excepción de ciertas emociones y deseos literalmente primitivos, nuestros estados mentales suelen estar interconectados de tal forma que nuestros deseos y emociones tienen una significativa composición intelectual o conceptual. Emociones tales como la ira o la indignación no tienen por qué ser irracionales sino que suelen ser reacciones a estados de cosas considerados sustancialmente como injustos o inmorales.
4 Ley ↑
Si bien el republicanismo clásico, como hemos visto, acomoda indispensablemente la noción de debate como parte constitutiva de la república y supone que de una discusión realizada en condiciones adecuadas se puede obtener la verdad al respecto, sin embargo no asume que dichas controversias necesariamente arrojarán una decisión unánime. Por el contrario, el viejo eslogan republicano “la ley es la ley” indica claramente que la ley debe ser obedecida a pesar de que nuestras creencias no coincidan necesariamente con sus disposiciones. En realidad, en toda república que se precie de ser tal el debate y la ley son dos caras de la misma moneda.
En efecto, existen al menos dos grandes maneras de entender la relación entre la libertad y la ley. Según una primera posición, que podemos denominar “liberal”, existe una “lucha entre la libertad y la autoridad” (Mill 1991, 5). Según esta posición, toda ley necesariamente restringe nuestra libertad y por lo tanto en el mejor de los casos es un mal necesario, algo así como tomar aceite de ricino con la nariz tapada. El liberalismo clásico, entonces, cree que existe un catálogo de derechos básicos tallado en piedra y que la única tarea de la autoridad pública es la de velar por tales derechos conforme a una respuesta correcta anterior al ejercicio de la autoridad. El utilitarismo clásico, por su parte, comparte la actitud instrumental del liberalismo ante la ley ya que cree que existe una maximización de la utilidad independiente de toda decisión autoritativa y es por eso que la autoridad pública nos puede ayudar a obtener dicha maximización. Tanto para el liberalismo cuanto para el utilitarismo clásicos, entonces, “si la gente supiera más, se preocupara más sobre las consideraciones morales aplicables independientemente de las instituciones, o fuera más equitativa en sus juicios sobre los particulares, las instituciones legales no serían requeridas en absoluto” (Ripstein 2009, 8-9).
Según el republicanismo clásico, en cambio, una adecuada comprensión de la libertad muestra que la libertad y la ley se presuponen mutuamente. En efecto, tal como lo hemos visto más arriba al describir la noción republicana de la libertad, el republicanismo entiende a esta última como un status jurídico de las personas, lo cual implica que cierta clase de interferencia legal es constitutiva de la libertad. Es por eso que un republicano no podría estar más de acuerdo con Hegel cuando este último sostiene que “el sistema de derecho es el reino de la libertad realizada” (Hegel 1988, 35). Para el republicanismo, solamente podemos ser libres, sui iuris, y por lo tanto no quedar expuestos a la dominación de otro, si somos ciudadanos de una república, lo cual exige la sujeción a la ley. En las palabras de Cicerón, “Somos todos esclavos de las leyes para poder ser libres” (Pro Cluentio, 146).
Las instituciones republicanas no son entonces instrumentos para alcanzar resultados que puedan ser especificados con anterioridad a las instituciones mismas; tampoco son condiciones causales que aseguren la libertad. Las instituciones republicanas, antes bien, constituyen la libertad. Fuera del espacio público constituido por la ley no tiene sentido siquiera hablar del ejercicio del derecho de libertad por parte de una pluralidad de personas (v. Ripstein 2009, 9; Pettit 1997, 106-109). De ahí que toda discusión sobre la libertad, la virtud y la ubicuidad del debate republicanos desemboca naturalmente en una discusión sobre el papel de las instituciones, las cuales promueven y se retroalimentan de la libertad, la virtud y el debate.
Es curioso que a pesar de la preponderancia que el republicanismo le suele conceder a la ley, Thomas Hobbes creía que grandes autores republicanos como, por ejemplo, Cicerón o Plutarco eran “fautores de la anarquía griega y romana” (Hobbes 2010, 246). Según Hobbes, los republicanos “o bien no obedecen, o bien obedecen según su propio juicio, esto es, se obedecen a sí mismos, no al Estado” (Hobbes 2010, 343-344). Ahora bien, el punto de Hobbes o bien es (a) tautológico, o bien (b) es erróneo. Es (a) tautológico porque en cierto sentido es absolutamente cierto que está en manos de los ciudadanos o de los súbditos en general obedecer o no a la autoridad. En efecto, hasta la autoridad de César depende de que sea reconocida por sus soldados, y no al revés. Por ejemplo, el poeta Lucano cuenta que “ante la voz amenazante y feroz” de César, su ejército “temblaba” como una “masa inerte”, de tal forma que un “ejército tan grande le teme a una cabeza, a la que podría convertir en un ciudadano privado, como si [esta cabeza] imperara sobre las espadas mismas y moviera el acero [de la espada] contra la voluntad del soldado” (Lucano 2003, 362, traducción modificada).
O bien el punto de Hobbes sobre el republicanismo es (b) erróneo ya que el imperium que acompaña a la magistratura republicana se aplica incluso a agentes virtuosos. En efecto, se suele asumir que la autoridad es necesaria solamente para el caso de contar con agentes que saben lo que tienen que hacer pero por alguna razón no se ven motivados a hacerlo. Sin embargo, como hemos visto, el eslogan republicano “la ley es la ley” asume que incluso un agente virtuoso podría estar en desacuerdo con el contenido de la ley y sin embargo debe obedecerla. En otras palabras, el republicanismo hace hincapié en el debate como instancia fundadora del derecho pero no se hace ilusiones con que semejante debate necesariamente devenga en un acuerdo unánime. De hecho, el republicanismo desconfía de la unanimidad y pone todas sus esperanzas en que las instituciones canalicen el debate mediante el imperio del Estado de Derecho.
En efecto, sostiene Cicerón, “nada hay tan apropiado al derecho… como el poder del mando [imperium], sin el cual no puede sostenerse casa alguna, ni ciudad, ni pueblo, ni el género humano entero, ni la naturaleza, ni el mundo” (Cicerón 1986, 217, traducción modificada). De ahí que, a pesar de lo que cree Hobbes, la oposición republicana a la monarquía no se deba a consideraciones anarquistas. En realidad, a quienes “la potestad regia no les complugo no es que ellos no quisieron obedecer a nadie, sino que no quisieron obedecer siempre a uno” (Cicerón 1986, 217, traducción modificada). En todo caso, nos recuerda Tito Livio, el establecimiento de la república puede ser contabilizado como “el origen de la libertad”, “más porque el imperio consular fue hecho de un año que porque se disminuyese algo de la potestad real: todos sus derechos, todas sus insignias fueron mantenidas por los primeros cónsules; sólo fueron cautos para que no pareciese duplicado el temor, en el caso de que ambos tuviesen las fasces” (Tito Livio 1989, 153; traducción modificada).
El énfasis legalista del republicanismo, como es bien sabido, se debe a que es un enemigo declarado del personalismo político. Como sostiene Tito Livio, una vez “libre el pueblo romano”, “sus magistrados eran anuales y el imperio de las leyes más poderoso que el de los hombres” (Tito Livio 1989, 152). Por el contrario, a pesar de que compartía el consulado con Bíbulo, César “administró solo y a su arbitrio todos los asuntos en la república, de forma que muchos ciudadanos, cuando firmaban algo para testificar en plan de broma, escribían ‘que no se había hecho en el consulado de César y Bíbulo’, sino ‘en el consulado de Julio y César’, anteponiendo dos veces la misma persona con el nombre y el sobrenombre” (Suetonio 2004, 140).
La confianza republicana en la legalidad no se debe a cierta moralidad interna constitutiva de las instituciones —en realidad, hasta la mafia e incluso el nazismo pueden contar con algunos rasgos institucionales—, sino a lo que podemos denominar dualismo constitucional entre lo que se suele designar como democracia y república. Para comprender este dualismo quizás sea útil recordar la distinción hecha por Wilhelm von Humboldt entre lo que él consideraba eran las dos cuestiones fundamentales de la política: (a) ¿Quién gobierna? y (b) ¿sobre qué áreas es ejercido el gobierno? La primera cuestión abarca la vexata quaestio acerca de si el gobierno debe estar en manos de una monarquía o de una asamblea democrática, para expresar el debate en los términos más usuales, aunque hace tiempo que esta cuestión perdió gran parte de su interés, ya que la legitimidad democrática no suele ser cuestionada, al menos en público. La segunda cuestión abarca la discusión acerca de si existe algún área, del tipo que fuera, de la que deba quedar excluida la acción gubernamental.
Para algunos, si el gobierno estuviera en las manos correctas, i.e. en las del pueblo, no necesitaría control alguno, por lo cual la segunda cuestión acerca de cuál debe ser el alcance del gobierno deviene irrelevante. En realidad, según esta posición, la preocupación misma por controlar al gobierno solamente podría ser explicada debido a la existencia de intereses sectoriales, anti-populares. Sólo alguien que tuviera algo que ocultar podría oponerse o desearía controlar al poder público (v. Geuss 2001, 91-93).
Ahora bien, esta preocupación que suele ser considerada exclusivamente liberal en realidad acompaña al republicanismo desde sus orígenes. En efecto, aunque hemos visto que el republicanismo defiende una concepción bastante robusta de la participación cívica y de la autoridad política, no por eso cree que no debe ser controlada. El republicanismo no solamente exige que las disposiciones políticas y jurídicas sean el resultado de una deliberación por parte de los interesados, sea en el Senado o en los contiones antes de la reunión de los comicios legislativos, sino que además el republicanismo siempre se preocupa, por ejemplo, por impedir que los magistrados se perpetúen en los cargos.
Asimismo, pensadores tan distintos como Maquiavelo y Rawls coinciden en que el diseño institucional ideal para una comunidad política libre consiste en una constitución republicana basada en una legislatura bicameral (v. Skinner 2002, 179). Por ejemplo, según Maquiavelo, el sistema bicameral permite que el desacuerdo entre los grandi o aristócratas y el pueblo trabaje para el interés general tal como sucedió en la Roma republicana. Mientras que los nobles tenían el control del Senado, los tribunos de la plebe “además de darle su parte a la administración popular [en el Gobierno], fueron constituidos para ser guardianes de la libertad romana” (v. Skinner 2002, 179). Los dos grupos, representando intereses contrapuestos, mantuvieron de este modo una celosa guardia el uno sobre el otro, asegurando de este modo que ninguno fuera capaz de promover su propia política legislativa por su cuenta. Después de todo, eso es exactamente lo que sugiere la fórmula oficial senatus populusque Romanus: el gobierno de la república consiste en que la potestas está en el pueblo y la auctoritas en el Senado.
Hablando de potestas y de auctoritas, el dualismo no solamente se refiere a la separación de los poderes, sino a una clara distinción entre el poder y el derecho, para usar la terminología de Hannah Arendt. En efecto, a partir de la distinción entre el Senado y el pueblo, o entre el derecho (o política ordinaria) y el poder (política extraordinaria), Arendt infiere una serie de lecciones para las repúblicas modernas. Por ejemplo, “la deificación del pueblo en la Revolución Francesa fue la consecuencia inevitable del intento de derivar tanto el derecho como el poder de la misma fuente” (Arendt 2006, 175). En cambio, la Revolución Norteamericana siguió el modelo romano y su modelo dualista de la política aunque con una modificación, i.e. “un cambio de la ubicación de la autoridad desde el Senado (romano) a la rama judicial del Gobierno” (Arendt 2006, 191). En efecto, el poder judicial es entendido como una institución sin fuerza ni voluntad, solamente provista de juicio. Su propia autoridad lo hace incapaz de tener poder (Arendt 2006, 192). La consecuencia es que “la verdadera sede de la autoridad en la República Norteamericana es la Corte Suprema”, autoridad que se traduce en una suerte de poder constituyente constante (Arendt 2006, 192). La creación misma del control judicial de constitucionalidad se debe a que la Constitución es entendida como la expresión de la voluntad del pueblo, de tal forma que cada vez que una decisión política es declarada inconstitucional se afirma la prioridad de la voluntad soberana del pueblo por sobre los demás poderes del Estado, hasta tanto el pueblo se exprese de otro modo (v. Garsten 2006, 208; Ackerman 1988, 162-164).
El dualismo constitucional entonces supone que no toda decisión por el solo hecho de ser mayoritaria es por lo tanto correcta o democrática, a menos que entendamos por democracia nada más que una forma de gobierno en la cual simplemente decide la mayoría: del mero hecho que una disposición cuente con el apoyo de la mayoría no se sigue necesariamente que la decisión sea republicana, o constitucional sin más. Ciertamente, el punto no es que toda disposición democrática debe ser convalidada o ratificada para ser obligatoria, sino que no hay que descartar situaciones en las cuales una disposición, por democrática que fuera, es inconstitucional ya que afecta a la libertad de los ciudadanos entendida como no dominación.
En rigor de verdad, ni siquiera los atenienses, probablemente los creadores de la idea y de la práctica misma de la democracia, creían que toda decisión mayoritaria o de origen democrático era en sí misma democrática simplemente por su origen. Por el contrario, la institución de la graphē paranomōn muestra exactamente lo contrario. Se trataba de una acción legal que podía ser interpuesta por cualquier ciudadano mediante el juramento de que una decisión particular (o decreto) de la asamblea era inconstitucional, o literalmente “contrario a las leyes” (paranomōn). La acción podía ser interpuesta antes, durante o después de la aprobación de la decisión por la asamblea. La ilegalidad en cuestión podía ser formal o material, o deberse a que la decisión simplemente era perjudicial para los intereses del pueblo. La acusación era presentada ante un tribunal popular compuesto por más de quinientos jurados. En caso de ser declarada ilegal o “inconstitucional”, quien había propuesto la moción era condenado típicamente con una multa, que podía ser nominal pero que podía llegar a convertirse en la pérdida de la ciudadanía (atimia) (v. Hansen 1991, 206). Se trataba de una defensa contra los demagogos, quienes literalmente guiaban al dēmos aunque por un camino contrario al de los intereses del dēmos.
5 Patria ↑
Un teólogo francés del siglo XII, Alain de Lille, sostenía con razón que las virtudes políticas no podían ser consideradas “simplemente virtudes”, o virtudes sin más, sobre todo si las comparamos con las virtudes literalmente católicas. En efecto, mientras que las virtudes políticas son en realidad una clase particular que corresponde a lo que los ciudadanos hacen en las poleis según las prácticas de las ciudades, las virtudes católicas, en cambio, son literalmente generales o “universales”, tal como lo muestra la raíz griega de la palabra (katholikos) (v. Viroli 1992, 20).
Benjamín Constant, por su parte, creía que el particularismo caracteriza en realidad a todas las comunidades políticas: “Ningún pueblo ha considerado como miembros del Estado a todos los individuos residentes, de cualquiera manera que fuera, en su territorio” (Constant 1997, 366). No es de extrañar entonces que el republicanismo haya sido históricamente fiel al particularismo, tal como sostiene Hugo Grocio: “¿acaso alguna vez se ha encontrado una república que fuera hasta tal punto popular que algunos o muy pobres o extranjeros, además de mujeres y adolescentes, no fueran apartados de las deliberaciones públicas?” (De jure belli ac pacis, I.iii.8).
Es absolutamente natural, por no decir deseable, que el particularismo político despierte cierto resquemor. Después de todo, como toda forma de particularismo cultural, se trata de un fenómeno histórico o contingente. Sin embargo, no deberíamos inferir que si la identidad es heredada entonces dicha identidad está tallada en piedra o no puede estar expuesta a la reflexión y eventualmente a la crítica. Tomemos, por ejemplo, la identidad argentina, la cual deja un considerable margen de maniobra para la reflexión, tal como lo indica la sempiterna pregunta por la identidad de los argentinos: algunos argentinos suelen ser considerablemente chauvinistas, mientras que otros mantienen una actitud muy crítica para con su país. Lo mismo sucede con cualquier otra identidad cívica. En realidad, hasta los que participaron en un complot contra Hitler y quienes se oponían al régimen del Apartheid en Sudáfrica seguramente se entendían a sí mismos como “buenos alemanes” y “buenos sudafricanos”, respectivamente (v. Miller 1997, 43-44; Kymlicka 1995, 91).
El particularismo político, entonces, es una iglesia bastante amplia, como se suele decir en inglés. De hecho, en los dos últimos siglos el patriotismo —o particularismo republicano— y el nacionalismo suelen ser tratados como si fueran sinónimos o al menos términos intercambiables, a pesar de que son claramente diferentes. En efecto, mientras que el discurso del patriotismo había sido utilizado por lo menos hasta el siglo XVII para hacer referencia principalmente a la devoción por ciertas instituciones políticas y por la cultura que sostienen la libertad común de un pueblo, es decir el amor por la patria entendida como la república (patriae caritas) (v. Cicerón 1986, 163), (precisamente, Montesquieu en El Espíritu de las Leyes recupera el significado original del concepto al describir la virtud política como “el amor a la patria” y el “amor a la igualdad” [Montesquieu 1984, 29]), el discurso nacionalista fue forjado en el siglo XVIII en defensa de la homogeneidad cultural, lingüística o étnica de una comunidad. De ahí que mientras que los enemigos del republicanismo son “la tiranía, el despotismo, la opresión y la corrupción”, los del nacionalismo son la “contaminación cultural, la heterogeneidad, la impureza racial, y la desunión social, política e intelectual” (Viroli 1997, 1-2). Sin embargo, la confusión entre patriotismo y chauvinismo llegó a ser tal que el crítico Remy de Gourmont pudo decir a comienzos del siglo XX que “ningún patriotismo me puede hacer creer que la salvia o la menta reemplazan ventajosamente el té o que la lectura de Nietzsche se suple por la de M. Alfred Fouillée o la de Ibsen por M. de Curel” (Gourmont 1923, 41-42).
En realidad, el republicanismo se cuida mucho de confundir a la patria con el país (v., v.g., Viroli 1997, 82, 105; Kantorowicz 1957, 233). El país es cualquier comunidad política o natio en la que sucede que vivimos o nacemos, pero para un republicano la patria, como sostiene Rousseau en Sobre la Economía Política, “no puede subsistir sin la libertad, ni la libertad sin la virtud, ni la virtud sin los ciudadanos; ustedes tendrán todo si ustedes forman ciudadanos; sin eso ustedes no serán sino malos esclavos, comenzando por los jefes de Estado” (Rousseau 1964, 259). Sin duda, tal como dice Cicerón, en cierto sentido podemos llamar “patria a esa en donde hemos nacido y a aquella que nos ha tomado”, pero “es indispensable cumplir con nuestro amor por esa patria que es la que tiene el nombre de república y abarca a la totalidad de los ciudadanos, por la cual debemos morir y a la cual nos debemos dedicar todos y a cuya disposición debemos poner todas nuestras cosas como si debiéramos consagrarnos a ella” (Cicerón 1986, 177, traducción modificada).
La diferencia entonces entre el patriotismo republicano (expresión que bien entendida es redundante) y el nacionalismo no consiste en que el republicanismo sea indiferente respecto a o deplore la cultura en el sentido amplio del término, que incluye la historia, el lenguaje, las tradiciones, etc. Por el contrario, la diferencia consiste en la prioridad que el republicanismo le asigna a las instituciones políticas y a la forma de vida republicanas por sobre el particularismo en sentido estricto. Es por eso, por ejemplo, que Catón de Útica advertía en el Senado a los ciudadanos romanos que “no debían temer a los hijos de los germanos y de los celtas, sino al mismísimo César” (Plutarco, Catón menor, LI.2, cit. en Canfora 2000, 142). El nacionalismo, en cambio, le otorga prioridad al particularismo cultural incluso por encima de las instituciones políticas. De ahí que el patriotismo republicano sea compatible con otras identidades y lealtades, y de hecho hasta exija privilegiar la suerte de la república a la del propio país en caso de conflicto entre ambos, mientras que el nacionalismo exige lealtad incondicional solamente a la nación.
El patriotismo republicano, además, puede ser bastante universalista, tal como lo muestra el Elogio de la ciudad de Florencia (Laudatio florentinae urbis) de Leonardo Bruni, escrito en 1403/4. En efecto, Bruni sostiene que en toda república “en primer lugar ha sido provisto con todo cuidado que el derecho sea considerado santísimo, sin el cual ni puede existir la ciudad ni tampoco puede ser llamada una ciudad; por lo tanto, que exista la libertad, sin la cual este pueblo [florentino] jamás estimaría para sí mismo que debe vivir”. Es precisamente por eso que Leonardo sostiene que dado que Florencia era una república, “mientras que la ciudad de los florentinos sobreviva, nadie realmente pensará que carece de patria” (cit. en Viroli 1998, 223): Florencia entonces no es solamente una patria para los florentinos, sino para todos los que son víctimas de la injusticia. O como sostiene Apiano: “todos los que razonan correctamente consideran a la libertad, dondequiera que ellos se encuentren, como a su patria” (Apiano 1985, 214-215, traducción modificada).
En cuanto al territorio, el republicanismo adopta la misma posición que suscribe en relación a la cultura. En efecto, mientras que para un nacionalista la comunidad política sería impensable sin un territorio original, para un republicano la integridad o autenticidad territorial, por así decir, no es un ingrediente constitutivo de la comunidad política. Ciertamente, el republicano comparte la necesidad de contar con cierto territorio, pero no tiene por qué tratarse necesariamente de un territorio original o providencial. Para el republicanismo, el territorio no tiene valor inherente sino que es valioso solamente porque es una pre-condición necesaria para la existencia de la república. Como sostiene Lucano, “Cuando ardió la ciudadela Tarpeya bajo las antorchas de los galos y habitaba Camilo en Veyos, allí estuvo Roma. Nunca perdió el orden institucional [ordo] sus derechos por haber cambiado de lugar”. En cambio, César, que ocupaba el espacio físico de Roma luego de haber cruzado el Rubicón, irónicamente sólo “posee techos que cobijan dolor y casas deshabitadas y leyes que guardan silencio y un foro sin actividad en señal de duelo” (Lucano 2003, 343, traducción modificada).
De hecho, hasta Ernst Renan, el padre fundador de la ideología nacionalista, sostiene que “no es la tierra, más que la raza, lo que funda una nación. La tierra provee el substratum, el campo de batalla y de trabajo, el hombre provee el alma. El hombre es todo en la formación de esta cosa sagrada que se denomina un pueblo” (Renan 2010, 63). Y no es entonces una casualidad que, según Renan el nacionalismo en sentido estricto debía ser republicano ya que según él las “palabras patria y ciudadano habían recuperado su sentido” cuando en “el siglo XVIII” el “hombre había regresado, luego de siglos de humillación, al espíritu antiguo, al respeto de sí mismo, a la idea de sus derechos” (Renan 2010, 46; v. Miller 1997, 150-151).
La prioridad republicana del amor a la patria por sobre cualquier otra consideración “nacionalista” por así decir, sale a la luz apenas establecida la república, tal como lo cuenta Tito Livio. Ante la propuesta de los legados enviados a los efectos de restablecer a Tarquino en el trono de Roma, la respuesta oficial fue que “El pueblo de los romanos ya no vivía en un reino sino en libertad. De este modo, tenía el ánimo resuelto a abrir las puertas a los enemigos antes que a los reyes; los deseos de todos [los ciudadanos] eran tales, que en aquella urbe, la ciudad tendría el mismo final que la libertad” (Tito Livio 1989, 175, traducción modificada). El mismo razonamiento subyace a la exigencia de Sabina en Horacio de Corneille en ocasión de la guerra entre Alba y Roma: “Cuando entre nosotros y tú yo veo la guerra abierta, / temo nuestra victoria, tanto como nuestra pérdida. / Roma si tú te quejas de que esto es traicionarte [te trahir], / Hazte de enemigos que yo pueda odiar [haïr]” (Corneille 1980, 846).
Hablando de enemigos, cabe recordar que el republicanismo clásico al menos está bastante lejos de ser pacifista ya que un patriota republicano no solamente está dispuesto a morir por ella, tal como reza el verso de Horacio (Odas, III.ii.13), “Es dulce y decoroso morir por la patria” (Dulce et decorum est pro patria mori), sino que además está dispuesto a matar por ella. En efecto, una parte constitutiva de la virtud cívica inspirada por el patriotismo consistía en el servicio militar en defensa de la república ya que para el republicanismo clásico la existencia de un ejército profesional habría puesto en cuestión la lealtad de los soldados para con las instituciones republicanas. En todo caso, el autogobierno constitutivo de la libertad republicana no sólo consiste en el imperio de la ley en términos de la inexistencia de dominación interna, sino que además incluye el rechazo de toda interferencia extranjera, esto es, el derecho a la autodeterminación. La expresión típica invocada por el discurso republicano sobre la guerra en referencia a la patria era la de pro aris et focis pugnare (“pelear por los altares y los hogares”).
De ahí que la tradición republicana de la guerra suscriba la noción de guerra justa. Tal como lo explica Cicerón, la razón por la cual el republicanismo va a la guerra es “que se viva sin graves violaciones de derechos (sine iniuria)” (Cicerón 1989, 20-21), y además la “guerra… es emprendida de tal forma que se vea que no busca ninguna otra cosa que la paz” (Cicerón 1989, 41). Sin embargo, no hay que olvidar que el énfasis en el aspecto material de la justicia de la guerra no le impidió a la tradición republicana incluir como ingredientes de la guerra justa ciertos requisitos formales tales como la declaración de guerra por parte de los sacerdotes feciales y fundamentalmente la distinción entre el enemigo justo y el injusto (o bandido). Esta última distinción dependía de que el enemigo contara con una organización institucional (con una asamblea, erario público, etc.), y entre las implicaciones más importantes del reconocimiento del status de enemigo justo se contaban tanto el derecho de postliminium, por el cual los prisioneros de guerra no se convertían ipso facto en esclavos sino que podían ser intercambiados por sus pares en manos del enemigo, cuanto la observancia de la palabra dada precisamente al enemigo. De hecho, según Cicerón, fue exactamente por eso que durante la Primera Guerra Púnica “Régulo no pudo perturbar con un perjurio los pactos convenidos con enemigos de guerra”, ya que se “trataba de un enemigo regular y legítimo, con el cual tenemos el derecho de los feciales y muchos otros derechos comunes” (Cicerón 1989, 185), a pesar de que Cartago podría haber arrasado Roma en caso de haber ganado la guerra.
Como se puede apreciar, el planteo republicano clásico es mucho más generoso sobre la licitud de la guerra en relación a la teoría estándar de la guerra justa, ya que contempla la justificación de guerras ofensivas o lisa y llanamente imperiales. Hoy en día, salvo el caso del pacifismo extremo, si bien estamos dispuestos a conceder la licitud de una guerra emprendida en defensa de la nación (o de la patria para usar la más estricta terminología republicana), la idea misma de una guerra ofensiva o agresiva jamás podría ser considerada como una opción justificada, ya que el significado contemporáneo de agresión como un término peyorativo hace que la justificación de la agresión sea una contradicción en sus términos. Sin embargo, algunos aristotélicos como Elizabeth Anscombe creen que “la concepción presente de ‘agresión’, como tantas concepciones influyentes, es mala. ¿Por qué debe estar mal dar el primer golpe en una lucha? La única cuestión es, quién tiene razón, si es que alguno la tiene” (Anscombe 1981, 52). La respuesta que se puede ofrecer a dicha pregunta es que nuestro rechazo a la guerra ofensiva o de agresión se debe a que suponemos que el orden internacional en este momento es básicamente justo, y que por eso el status quo debe ser siempre respetado. La guerra queda prohibida entonces a menos que se trate de un acto de defensa propia o una decisión del organismo legal competente, en este caso la ONU.
6 Cesarismo ↑
Finalmente, nos tomamos el atrevimiento de usar el anacronismo de utilizar la expresión “cesarismo” (que como todos los “ismos” es una invención moderna, v. Koselleck 1979, 339) para hacer referencia a la negación de los cinco ingredientes anteriores e indispensables de una receta republicana. En efecto, lo que nos viene a la mente de modo inevitable toda vez que escuchamos hablar del “cesarismo” es un escenario en el cual la libertad cede su lugar a la dominación, la virtud a la corrupción, el debate a la unanimidad, la ley al capricho de los gobernantes, y la patria al chauvinismo.
De ahí que la preocupación típicamente republicana por el orden político y la obediencia a la ley no debería hacernos suponer que lo único que le interesa al republicanismo es el orden y/o la obediencia. Por el contrario, su preocupación por el orden político no le impide al republicanismo abogar eventualmente por la desobediencia, en el caso de que estuviera justificada. Semejante conclusión no debería sorprendernos. Ningún discurso político razonable podría defender a rajatabla el orden político en sí mismo y oponerse a toda clase de desobediencia o resistencia, con independencia de cuál fuera el orden político en cuestión. La distinción entonces entre conservadurismo y revolución no tiene mayor sentido, ya que muy pocos creen que el status quo debe ser mantenido siempre o que debemos llevar a cabo una revolución permanente. La gran cuestión entonces para el republicanismo no es tanto si hay que obedecer a César sino la de qué hacer con él.
El problema de la desobediencia, particularmente en su forma violenta, es un verdadero tópico republicano por excelencia tal como emerge en la controversia ocasionada por la muerte de César. Tácito cuenta que ya bajo Augusto existía un debate al respecto ya que “la muerte del dictador César pareció a unos la acción más deplorable y a otros la más hermosa” (Tácito 2007, 115). Cicerón en sus Filípicas refleja la misma polarización: “niego que exista algún término medio”: los que mataron a César o bien son “libertadores del pueblo romano y los conservadores de la República”, o bien “son peores que sicarios, peores que homicidas, peores incluso que parricidas, si ciertamente es más atroz matar al padre de la patria que al propio” (Cicerón 2001, 208-210, traducción modificada).
De hecho, algunos, como Dante Alighieri, condenan a Bruto y a Casio al último círculo del infierno no tanto porque cometieron un acto de violencia contra César sino por haberlo traicionado (v. Sol 2005, 37). Coluccio Salutati, de cuyo republicanismo no podemos dudar, creía que César “obtuvo el principado legalmente, sin violar derecho alguno, en la comunidad de la república”. Por lo demás, Salutati tiene razón en señalar, tal como lo había hecho el gran poeta Petrarca, que el mismísimo Cicerón había sido amigo de César (v. Sol 2005, 275, 322). Otros, como Suetonio, afirman que César “fue asesinado conforme a derecho” (Suetonio 2004, 169, traducción modificada). Tito Livio, tal como Ben Jonson nos lo recuerda en su tragedia Sejano, “a menudo nombra […] a Casio, y a […] Bruto también, como hombres de la mayor dignidad, no como ladrones y parricidas” (Jonson 1862, 53), por no decir nada de Leonardo Bruni o Maquiavelo quienes manifestaron repetidamente su admiración por los que mataron a César.
Habría que tener en cuenta además que la noción de violencia puede ser entendida en términos más o menos amplios. Por ejemplo, hoy en día no pocos creen que la violencia no tiene por qué quedar reducida al daño físico sino que están dispuestos a sostener, v.g., que “violencia es mentir”, o que existe cierta “violencia simbólica”, y/o que toda acción o estado de cosas injustos o arbitrarios son eo ipso violentos. Semejante extensión del significado de “violencia” se presta a confusión ya que no todo acto violento es injusto (excepto para los pacifistas) y no toda injusticia es violenta por definición.
Los republicanos clásicos, por su parte, creían que la mera dominación o interferencia arbitraria era suficiente para justificar la violencia en su contra. Cicerón se preguntaba retóricamente: “¿Qué causa más justa existe para librar una guerra que el rechazo de la esclavitud? En la esclavitud, aunque el amo no sea opresivo, la desgracia mayor es que pueda serlo, si quiere. En verdad, existen otras causas de una guerra justa, pero esta lo es necesariamente” (Cicerón 2001, 457, traducción modificada). La idea de violencia amplia que parece subyacer al discurso del republicanismo clásico surge además naturalmente del catálogo de razones que da Suetonio por las cuales César “fue asesinado conforme a derecho”. La estimación era que César “abusó de la dominación”, ya que
“no sólo recibió honores excesivos, como el consulado continuo {a pesar de la prohibición de reelección por diez años}, la dictadura perpetua y la prefectura de las costumbres morales, además del prenombre de Imperator, el sobrenombre de Padre de la Patria, una estatua entre los reyes y una tribuna en la orquesta; sino que toleró que se le decretaran también honores incluso por encima de la condición humana: una silla de oro en la Curia y en su tribunal, un carro y unas andas en la pompa circense, templos, altares, estatuas junto a los dioses, un lecho sagrado, un flamen, lupercos y la denominación de un mes con su nombre; y no hubo cargo alguno que no aceptara o concediera arbitrariamente” (Suetonio 2004, 169, traducción modificada).
Como se puede apreciar, esta lista no hace referencia a actos de violencia en sentido estricto. Maquiavelo, por su parte, sostiene que Bruto y Casio se conjuraron en contra de César por “el deseo de liberar la patria”, la cual estaba “ocupada” por César (Maquiavelo 1987, 304). Pero, si bien la ocupación suele ser violenta, no tiene por qué serlo necesariamente.
La propuesta de Juan Altusio, a su modo, consiste en darle al César lo que es del Cesar. En efecto, en el contexto de la discusión política temprano-moderna Altusio creía que en el caso de un tirano hay que responder “con palabras, cuando es solamente con palabras que el tirano viola el culto de Dios y ataca los derechos y fundamentos del Estado; se puede resistir por la fuerza y por las armas cuando él ejerce la tiranía a mano armada y desplegando la fuerza” (Politica Methodicae Digesta, § 63, cit. en Turchetti 2001, 559).
Hemos llegado al final de nuestro retrato clásico de la república. Es indudable que el republicanismo clásico —a veces literalmente— guarda varios esqueletos en su clóset. En efecto, la preocupación originaria republicana por la libertad no implicaba necesariamente el rechazo de la esclavitud. Por el contrario, la libertad y la esclavitud eran dos caras de la misma moneda; tan solamente se trataba de que les correspondieran a las personas adecuadas (v., v.g., Rosler 2016, 61-64). Asimismo, la retórica constitutiva del debate político republicano puede prestarse a excesos. De hecho, tal vez el republicanismo clásico haya sido el primer discurso político en utilizar el miedo al enemigo (o metus hostilis) de modo casi sistemático como mecanismo de cohesión social (v., v.g., Rosler 2016, 235-240). Su adhesión al particularismo político, además, no le ha impedido ser proclive en algunos casos a la sinécdoque imperialista (v., v.g., Rosler 2016, 240-248). Por si todo esto fuera poco, hay varias instituciones típicamente republicanas que hoy en día son fuertemente polémicas, para decir lo menos, como la censura o la dictadura (v., v.g., Rosler 2016: 72, 272-282).
Sin embargo, merced a su valor supremo —la libertad como no dominación— y su nomofilia, el republicanismo contiene los anticuerpos para auto-depurarse, ya que, v.g., la esclavitud, el miedo al enemigo o la sinécdoque no son ingredientes constitutivos del republicanismo, sino antes bien lo son la libertad y la patria entendida en términos institucionales o políticos, no culturales. En realidad, parafraseando lo que John Finnis dice en relación al iusnaturalismo (v. Finnis 2011, 437), el republicanismo podría contraatacar pensándose a sí mismo como una filosofía política adecuadamente hecha, i.e. una teoría de la política influida por la ideología y la historia aunque no determinada por ellas, y desafiando por lo tanto a quienes lo cuestionan a que superen su receta de libertad como no dominación, lucha contra la corrupción, debate democrático, gobierno de las leyes y particularismo político institucional antes que cultural. En realidad, lo más probable es que ante semejante desafío los demás discursos políticos terminen reconociéndose como tributarios en mayor o menor medida del republicanismo. Quizás sea por eso que el republicanismo es en el fondo un éxito de relaciones públicas, ya que muy pocos se dan el lujo de anunciar públicamente que están en contra de la república.
7 Bibliografía ↑
Ackerman, Bruce. 1988. “Neo-Federalism?”. En Constitutionalism and Democracy, editado por Jon Elster y Rune Slagstad. Cambridge: Cambridge University Press.
Anscombe, Elizabeth. 1981. “War and Murder”. En Ethics, Religion and Politics. Oxford: Blackwell.
Apiano. 1985. Historia Romana. Traducción de Antonio Sancho Royo. Madrid: Gredos. Vol. II.
Arendt, Hannah. 2006. On Revolution. Londres: Penguin.
Aristóteles. 1989. Política. Traducción de Julián Marías y María Araujo, 2da. ed. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
Berliln, Isaiah. 1979. “Two Concepts of Liberty”. En Four Essays on Liberty, 118-172. Oxford: Oxford University Press.
Canfora, Luciano. 2000. Julio César: Un dictador democrático. Traducción de Xavier Garí de Barbará y Alida Ares. Barcelona: Ariel.
Cicerón, Marco Tulio. 1912. Letters to Atticus. Edición bilingüe latín-inglés. Ed. B. O. Winstedt. Londres: William Heinemann.
Cicerón, Marco Tulio. 1986. Sobre la república. Sobre las leyes. Ed. José Guillén. Madrid: Tecnos.
Cicerón, Marco Tulio. 1989. Sobre los deberes. Traducción de José Guillén Cabañero. Madrid: Tecnos.
Cicerón, Marco Tulio. 2001. Discursos contra Marco Antonio o Filípicas. Editado por José Carlos Martín. Madrid: Cátedra.
Constant, Benjamin. 1997. Écrits politiques. Editado por Marcel Gauchet. Paris: Gallimard.
Corneille, Pierre. 1980. Horace. En Oeuvres complètes, editado por Georges Couton. París: Gallimard. Vol. I.
Finnis, John. 2011. Natural Law and Natural Rights. 2da. ed. Oxford: Oxford University Press.
Garsten, Bryan. 2006. Saving Persuasion. A Defense of Rhetoric and Judgment. Cambridge MA: Harvard University Press.
Geuss, Raymond. 2001. History and Illusion in Politics. Cambridge: Cambridge University Press.
Gourmont, Remy de. 1923. Épilogues. Réflexions sur la vie 1902-1904. 3ra. ed. París: Mercure de France.
Greene, Joshua. 2013. Moral Tribes. Emotion, Reason, and the Gap between Us and Them. New York: Penguin.
Guizot, François. 1851. Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe. Bruselas. Vol. II.
Hansen, Mogens Herman. 1991. The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes. Traducción del danés de J. A. Oxford: Crook. Blackwell.
Hegel, Georg W. F. 1988. Principios de la filosofía del derecho. Traducción y prólogo de Juan Luis Vermal. Barcelona: Edhasa.
Hobbes, Thomas. 2010. Elementos Filosóficos del Ciudadano. Traducción, prólogo y notas de Andrés Rosler. Buenos Aires: Hydra.
Jonson, Ben. 1862. Sejanus. Editado por Carl Sachs. Leipzig: Wilhelm Violet Verlag.
Kant, Immanuel. 1985. Sobre la paz perpetua. Traducción de Joaquín Abellán. Madrid: Tecnos.
Kantorowicz, Ernst H. 1957. The King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton: Princeton University Press.
Koselleck, Reinhart. 1979. Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten. Suhrkamp: Frankfurt.
Kymlicka, Will. 1995. Multicultural Citizenship. A Liberal Theory of Minority Rights. Oxford: Oxford University Press.
Lucano. 2003. Farsalia. Traducción de Jesús Bartolomé Gómez. Madrid: Cátedra.
Maquiavelo, Nicolás. 1987. Discursos sobre la primera década de Tito Livio. Traducido por Ana Martínez Arancón. Madrid: Alianza.
Meier, Christian. 1982. Caesar. A Biography. Traducción del alemán de David McLintock. Nueva York: Basic Books.
Mill, John Stuart. 1991. On Liberty and Other Essays. Oxford: Oxford University Press.
Miller, David. 1997. On Nationality. Oxford: Oxford University Press.
Milton, John. 1986. El paraíso perdido. Traducción de Esteban Pujals. Madrid: Cátedra.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barón de. 1979. De l’esprit des lois. Editado por Victor Goldschmidt. París: Garnier-Flammarion. Vol. I.
Montesquieu, Charles-Louis de Secondat, barón de. 1984. Del espíritu de las leyes. Traducción de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega. Madrid: Orbis.
Nelson, Eric. 2004. The Greek Tradition in Republican Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
Pettit, Philip. 1997. Republicanism. A Theory of Freedom and Government. Oxford: Oxford University Press.
Renan, Ernest. 2010. ¿Qué es una Nación? Traducción de Ana Kuschnir y Rosario González Sola. Buenos Aires: Hydra.
Ripstein. Arthur. 2009. Force and Freedom: Kant’s Legal and Political Philosophy. Cambridge MA: Harvard University Press.
Rosler, Andrés. 2016. Razones Públicas. Seis conceptos básicos sobre la república. Buenos Aires: Katz Editores.
Rousseau, Jean-Jacques. 1964. Sur l’économie politique, en Œuvres Complètes. Editado por Bernard Gagnebin y Marcel Raymond. Paris: Gallimard. Vol. III.
Rousseau, Jean-Jacques. 1980. Del Contrato Social. Traducción de Mauro Armiño. Madrid: Alianza.
Schmitt, Carl. 1978. Die Diktatur. 4ta. edición. Berlin: Duncker & Humblot.
Skinner, Quentin. 1996. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Thomas Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin. 1998. Liberty before Liberalism. Cambridge: Cambridge University Press.
Skinner, Quentin. 2002. Visions of Politics II: Renaissance Virtues. Cambridge: Cambridge University Press.
Sol, Thierry. 2005. Fallait-il tuer César? L’argumentation politique de Dante à Maquiavel, París: Dalloz.
Spitz, Jean-Fabien. 1995. La liberté politique. Paris: Presses Universitaires de France.
Suetonio. 2004. Vida de los Césares. 3ra. ed. Traducción de Vicente Picón. Madrid: Cátedra.
Tácito. 2007. Anales. Editado por Beatriz Antón Martínez. Madrid: Akal.
Tito Livio. 1989. Los orígenes de Roma. Editado por Maurilio Pérez González. Madrid: Akal.
Tocqueville, Alexis de. 1986. De la démocratie en Amérique. Paris: Laffont.
Turchetti, Mario. 2001. Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à notre jours. París: Presses Universitaires de France.
Viroli, Maurizio. 1992. From Politics to Reason of State. The Acquisition and Transformation of the Language of Politics 1250-1600. Cambridge: Cambridge University Press.
Viroli, Maurizio. 1997. For Love of Country: An Essay on Patriotism and Nationalism. Oxford: Oxford University Press.
Viroli, Maurizio. 1998. Machiavelli. Oxford: Oxford University Press.
Williams, Bernard. 1993. Morality. An Introduction to Ethics. Cambridge: Cambridge University Press.
8 Cómo Citar ↑
Rosler, Andrés, 2017. "República". En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/República
9 Derechos de autor ↑
DERECHOS RESERVADOS Diccionario Interdisciplinar Austral © Instituto de Filosofía - Universidad Austral - Claudia E. Vanney - 2017.
ISSN: 2524-941X