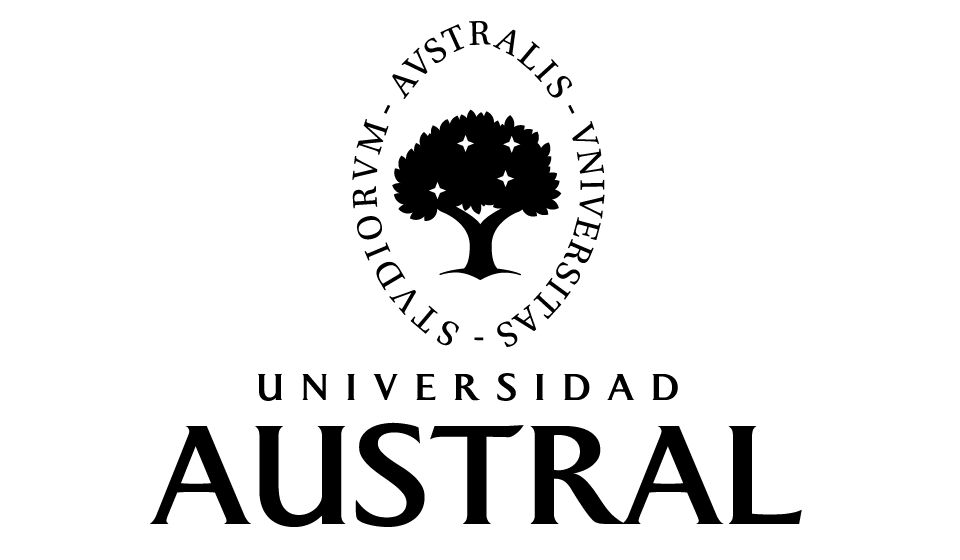(Página creada con «Versión española de [http://inters.org/unity-of-knowledge/ Unity of knowledge], de la Interdisciplinar Encyclopedia of Religion and Science. Traducción: Héctor Veláz...») |
(Página creada con «Versión española de [http://inters.org/unity-of-knowledge/ Unity of knowledge], de la Interdisciplinar Encyclopedia of Religion and Science. Traducción: Héctor Veláz...») |
(Sin diferencias)
| |
Última revisión de 19:31 8 nov 2016
Versión española de Unity of knowledge, de la Interdisciplinar Encyclopedia of Religion and Science.
Traducción: Héctor Velázquez
El estudio de la relación entre el conocimiento científico y humanista, entre el conocimiento empírico y la sabiduría filosófica -incluida en esta última la sabiduría que pertenece a la fe religiosa y que se origina en la Revelación bíblica- conduce inevitablemente a la gran pregunta sobre la posibilidad y condiciones de una “unidad del conocimiento”. Esta pregunta surge generalmente en dos planos conceptuales distintos, aparentemente separados pero, al mismo tiempo, relacionados entre sí. La primera refiere a la integración entre la racionalidad científica y filosófica. Involucra a la gnoseología (los diferentes niveles de abstracción en nuestro conocimiento de la realidad), a la epistemología (los problemas acerca de la fundamentación y veracidad del conocimiento científico), y también a la antropología (las respuestas a las “preguntas existenciales” experimentadas por el sujeto cognoscente). El segundo nivel refiere a la integración entre la razón natural y la fe religiosa, entre “lo que sé” y “lo que creo”; entre la filosofía, dicha en sentido amplio, como conocimiento obtenido a partir de escuchar tanto a la naturaleza como a la conciencia humana, y la teología, un conocimiento que se origina de escuchar la Palabra de Dios. En la medida en que las fuentes mencionadas –racionalidad científica, sabiduría, filosofía y fe en la palabra divina revelada- son todas ellas reconocidas como diferentes formas de conocimiento verdadero, el sujeto busca cierto acuerdo entre ellas. Tal acuerdo se inquiere no solamente para dejar que estas maneras de entender coexistan pacíficamente, por ejemplo al notar que se ocupan de objetos formales distintos y no traslapados, sino también para proveer de una especie de síntesis de su objeto material común, esto es, la realidad. El acuerdo y la síntesis entre diferentes fuentes de conocimiento son requeridas por el sujeto especialmente para aclarar y orientar mejor sus propios juicios y elecciones, en particular las que pertenecen al ámbito existencial.
Cualquier discusión significativa acerca de la unidad del conocimiento, especialmente en lo que llamo “segundo nivel” de integración, obviamente implica superar el agnosticismo al dar una respuesta positiva al problema de la verdad y su unidad, esto es, al afirmar que una verdad existe y que la puedo conocer. Esto también implica renunciar a la herencia kantiana referente a la división entre “conocer” (Erkennen, que caracteriza a la razón pura) y “pensar” (Denken, que caracteriza la razón práctica). Esto significa reconocer que hay una realidad que es al mismo tiempo una fuente de conocimiento científico, de cuestionamiento ético, y de experiencia religiosa. En la búsqueda de esta síntesis, debemos enfrentar el mundo sin separar lo que el mundo es de lo que el mundo significa. Debemos mirarnos a nosotros mismos sin separar la racionalidad crítica de nuestro propio saber, de la responsabilidad que tal saber implica. Finalmente, significa no separar la búsqueda de lo que hace que una ciencia sea verdadera, de las condiciones que hacen buena a una ciencia teniendo así acceso a las razones últimas que pueden justificar y respaldar nuestro “quehacer científico”.
Mi objetivo es investigar las modalidades, tanto en el pasado como en el presente, en las que la idea de unidad del conocimiento ha sido presentada, discutida o buscada. También quiero buscar las principales dificultades teóricas que produce este acercamiento, así como los incentivos epistemológicos y culturales que lo respaldan. Trataré de sugerir qué tipo de antropología es capaz de inspirar una fundamentación equilibrada de esta síntesis intelectual; una fundamentación significativa en el contexto de los estudios universitarios y de racionalidad científica, que están experimentando hoy en día una diversificación altamente especializada de las disciplinas. También debemos examinar si el acceso al nivel religioso del conocimiento podría representar un obstáculo para esta unificación o, si por el contrario podría promoverlo. La inclusión de esta última pregunta es inevitable para el pensamiento de los creyentes, puesto que sin ella, ninguna síntesis sería satisfactoria ni en el nivel intelectual ni en el existencial.
Contenido
- 1 La aspiración hacia la unidad del conocimiento: fundamentos e incertidumbres
- 2 Intentos de unificar el conocimiento: Modelos en la Historia y la Filosofía
- 3 Interdisciplinariedad y diálogo entre diferentes campos de la cultura humana: ¿aún existe el campus universitario?
- 4 La búsqueda de la unidad en la reflexión acerca del objeto: más allá de un enfoque interdisciplinario
- 5 La construcción de unidad dentro del sujeto: la unidad del conocimiento como escucha, como habitus y como el acto de la persona
- 6 La unidad del conocimiento y la unidad de la mente de los creyentes
- 7 Bibliografía
- 8 Cómo Citar
- 9 Derechos de autor
1 La aspiración hacia la unidad del conocimiento: fundamentos e incertidumbres ↑
En varios ambientes culturales, ha surgido de nuevo un debate acerca de la unidad del conocimiento, aunque en formas muy diferentes que en el pasado. Muchos autores enfatizan el contraste que todavía existe entre la unidad del conocimiento como fue propuesta por la cultura clásica y luego por la Edad Media cristiana (hasta el Humanismo), y la diversificación y fragmentación aludida frecuentemente como característica de la Edad Moderna. Si tal fragmentación se hizo evidente con el desarrollo del método científico experimental, hoy en día la agenda de la así llamada cultura posmoderna es precisamente la de declarar el final de cualquier perspectiva unitaria. La ciencia enfatiza la dimensión provisional de su conocimiento, mientras que la cultura contemporánea respalda de buena gana una aproximación pluralista y relativista de la idea de verdad. Siguiendo esta tendencia, que muy probablemente empezó con Francis Bacon (1561-1626), el ideal de sabiduría fue lentamente reemplazado por el ideal de experiencia, y la contemplación de la naturaleza por la voluntad de analizar, manipular y dominar el mundo.
Aunque a primera vista tal imagen histórico-conceptual interpreta bastante bien el entendimiento común de muchos, debe señalarse que el siglo XX generó una nueva perspectiva filosófica. Necesitamos reconocer en particular lo que la epistemología de las ciencias ha logrado desde los años 30 y 40, y el surgimiento de una nueva sensibilidad que, a partir de los 80, ha involucrado las relaciones entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, incluyendo una relación más delicada entre el pensamiento científico y religioso. Actualmente muchos resultados independientes sugieren que los diferentes campos del conocimiento deben permanecer “abiertos”, esto es, interrelacionados entre sí, dado que cada campo individual parece haber aceptado la imposibilidad de ser epistemológicamente autosuficiente.
1.1 Expresiones de tendencias contemporáneas: hacia un conocimiento integrado ↑
La tendencia implícita del conocimiento humano hacia la unidad toma diferentes formas. Una de ellas es el redescubrimiento en la actualidad de la interdisciplinariedad. Sin embargo, frecuentemente se entiende en un sentido ‘débil’ como simple multidisciplinariedad, que es un tipo de enfoque ‘horizontal’ que favorece una mejor comprensión o representación de cierto objeto de estudio, del cual no se puede tener un conocimiento satisfactorio si se sigue un solo método o disciplina. A veces el término ‘interdisciplinariedad’ se entiende y emplea en su sentido “fuerte”, como metadisciplinariedad o transdisciplinariedad, es decir, como una búsqueda de interdependencia “vertical” entre las diferentes disciplinas. En este último caso, los métodos y objetos de una disciplina determinada se leen y entienden a la luz de un lenguaje o conocimiento más general y básico, del cual se asumen implícitamente de manera, más o menos consciente, principios y modelos. Conforme el progreso experimental profundiza, podría ocurrir que algunos nuevos objetos o propiedades descubiertas se acepten como pertenecientes a una disciplina distinta a la que inició las investigaciones. Podemos tomar como ejemplo lo que ha sucedido en la mecánica cuántica, en la física de partículas y en la compresión más profunda de las transformaciones químicas y de los procesos biológicos. La necesidad de aplicar herramientas como la lógica, la estadística o la teoría de sistemas a la materia de estudio que tradicionalmente utilizaba principios heurísticos, ha favorecido el nacimiento de nuevas áreas de investigación, así como al diálogo entre disciplinas que ya existen, superando o por lo menos reduciendo la distancia entre las ciencias naturales y las humanas. A veces, la complejidad del objeto de estudio ha propuesto un enfoque multidisciplinar coordinado. Tal es el caso de los sistemas físicos que no siguen leyes predecibles y simples, de los organismos vivos o de los asuntos relacionados con las dinámicas sociales, económicas, de comunicación o de salud.
Con respecto a la dimensión “vertical” de la interdisciplinariedad, actualmente están presentes en la ciencia dos nuevas tendencias que merecen aquí una mención. La primera es la tendencia de muchos científicos a ofrecer reflexiones ‘filosóficas’ al considerar algunos problemas teóricos específicos, tales como los problemas del fundamento de la lógica y las matemáticas, la pregunta sobre la totalidad de la realidad y sobre su origen, la investigación acerca del problema mente-cerebro, etc. La segunda es una mejor disposición de los científicos (o al menos de una parte importante de ellos) para tomar en consideración lo que la antropología, la filosofía e incluso la teología podrían haber dicho ya, con respecto a los problemas cercanos a su área de investigación. Aquí, el impulso interdisciplinario hacia la unidad se ha aprovechado de una serie de resultados epistemológicos significativos, que traen a la luz los límites de las observaciones científicas, la imperfección de los sistemas lógicos y la imprevisibilidad de muchos fenómenos físicos, como algo intrínseco a la metodología específica de una disciplina dada. De esta manera, la interdisciplinariedad como tal es superada (ver más delante, §4) y nos acercamos a una especie de síntesis. Más recientemente también ha sido posible ver el surgimiento de ‘nuevas epistemologías’ en un intento por preparar las condiciones teóricas necesarias para enfrentar exitosamente la nueva necesidad de análisis y predictibilidad, explorando así campos traslapados y recibiendo programas de estudio comunes que eran inconcebibles en el pasado.
El deseo de un conocimiento que sea más unitario proviene también de una nueva imagen de la ciencia, o más bien de la manera de hacer ciencia. La actividad científica se considera cada vez menos como una actividad completamente ‘impersonal’ y ‘objetiva’. Por el contrario, esta actividad se ve como algo más personal y que implica que nos involucremos (cfr. Polanyi 1958; Cantor 1977). Actualmente, la actividad científica se reconoce como una actividad ‘personal’. Es de particular importancia el hecho de que tal dimensión personal no concierne únicamente a la ética y/o a la estética, sino que también tiene consecuencias en el nivel epistemológico. La dimensión personal del conocimiento científico se ocupa, obviamente, de la inevitable relación entre sujeto y objeto en la mayoría de los experimentos, pero también, e incluso de manera más profunda, se refiere a aquellos factores heurísticos y silenciosos del conocimiento no expresado. (cfr. Polanyi 1958; Cantor 1977). Estos factores son precisamente aquellos que permiten la aprobación o el rechazo de un resultado científico dado, debido al papel de una serie de pre-concepciones filosóficas propias del sujeto que determinan la manera en que muchas teorías científicas son creadas y expresadas, así como su duración y su destino dentro de una comunidad científica determinada.
Que los factores científico-experimentales y los factores humanistas estén estrictamente unidos entre sí surge también de la creciente percepción de los problemas éticos y morales, como si fueran algo intrínseco al trabajo de investigación de los científicos, y no limitados únicamente a las aplicaciones tecnológicas. La aparición de factores morales, sin embargo, no debe verse como una ‘limitante’ ni como un aspecto ‘condicionante’ de la actividad científica, sino que puede ser aceptada como la presencia positiva de un ‘excedente de humanismo’ escondido en el proyecto científico. De hecho, la actividad científica involucra al investigador no sólo en el ámbito del hacer, sino también en el del ser y en el del significado. Este último alcance opera claramente cuando los científicos reflexionan sobre las motivaciones y el significado de su propio trabajo, hasta el punto de especular sobre las ‘cuestiones últimas’ en relación con el conocimiento de la verdad y el sentido de la vida humana en el universo. La perspectiva filosófica que ha evaluado y enfatizado positivamente las dimensiones antropológicas y existenciales de la actividad científica se conoce hoy como “humanismo científico”, o también como reflexiones filosóficas sobre la “dimensión humanista de la ciencia” (un resumen completo de este punto de vista lo ofrece Juan Pablo II en su Discurso a la Pontificia Academia de las Ciencias, 13 de noviembre de 2000).
Debemos también mencionar una forma más en la que la que actualmente se reconoce la necesidad de desarrollar una visión más integrada del conocimiento. Es la conciencia de que todo progreso tecnológico y científico debe estar asociado a un progreso cultural; que los bienes materiales, la educación, la formación profesional y los recursos intelectuales son todos importantes para el progreso humano, y que necesitan estar disponibles todos juntos. Por esta razón no pocas organizaciones se han dado cuenta de que los ‘técnicos’ responsables de proyectos de interés social deben recibir capacitación apropiada también en las disciplinas humanistas o, por lo menos, necesitan ser sensibles a estos temas. Es fácil darse cuenta de que cada aspecto de la investigación y el desarrollo, desde el mapeo del genoma humano hasta la investigación de nuevos programas energéticos; desde la planeación de un nuevo hospital hasta el diseño de un área urbana, requiere una visión específica de la humanidad y de la sociedad. El conocimiento tecnológico y científico asegura estar integrado con una reflexión de naturaleza ética (cfr. Gismondi 1999) o, al menos, con la colaboración de las ciencias humanas. Asuntos tales como las biotecnologías, la preservación del ambiente o el cuidado de la salud, han desviado recientemente la atención hacia esta necesidad. La herencia religiosa y cultural de las personas y las naciones, cuya influencia afecta las conciencias de millones de hombres y mujeres, así como varios aspectos de la vida social, es, en este aspecto, crucial. Asimismo, como trataré de mostrarlo líneas más abajo, una reflexión renovada sobre la naturaleza de la Universidad podría ser de gran ayuda (ver más adelante §3).
Sin embargo, el “humanismo científico” no es una preocupación compartida por todos, y el término en sí está sujeto a juicios diferentes, incluso contradictorios. Algunos creen que la presencia de “dos culturas”, la científica y la humanista, cada cual con su propia lógica, incapaz de comunicarse una con la otra, es una situación intelectual bastante bien enraizada como para ser fácilmente superada. De modo que cualquier programa serio con miras a establecer un diálogo constructivo se considera ilusorio o retórico. La separación definitiva de estos campos del conocimiento se considera como una condición necesaria para mantener la precisión y el rigor de los diferentes enfoques metodológicos. Para respaldar esta tesis, se citaba la primera edición del famoso ensayo de P.C. Snow, Las dos culturas (1959), en el cual el autor provee una penetrante imagen de la Universidad de Cambridge en la Inglaterra de 1950, revelando un ejemplo paradigmático de la situación general. Otro punto de vista sostiene que para poder superar la separación de estas dos culturas y desarrollar una forma de pensar más madura, debe promoverse una “tercera cultura”. Según esta postura, debemos dejar de apelar a la ciencia (en sus formas tradicionales) o a la filosofía, o a otras formas de sabiduría incluida la religión, para regular la vida humana y guiar las elecciones sociales. Debemos, en cambio, cambiar hacia una nueva cultura conformada de los valores de la ciencia “tomada como la verdadera filosofía” (cfr. Brockman 1955). Me parece, que de este modo, el valor humanista de la ciencia podría ser mal interpretado y peligrosamente transformado en la expresión de un nuevo cientificismo, como los promotores de la “tercera cultura” afirman que la ciencia es capaz de ofrecer una respuesta filosófica consistente para todos los problemas humanos, éticos y sociales. Ni los análisis de Snow -como parece en sus últimas reflexiones sobre este mismo tema en 1961 y 1964- ni los nuevos resultados epistemológicos alcanzados por las mismas ciencias naturales, parecen sugerir la fiabilidad de una tercera cultura, entendida como una especie de visión filosófica de la realidad omniabarcante guiada por la ciencia. El problema no es pedir a la ciencia y la tecnología que resuelva todos los problemas del hombre sino el de capacitar a los científicos y técnicos para que tengan una sensibilidad humanista. Las “dos” culturas no son dos culturas opuestas, sino más bien, dos diferentes aspectos de la misma y única cultura humana.
1.2 Dificultades y perplejidades de proponer nuevamente una síntesis del conocimiento ↑
La historia nos muestra que las expresiones culturales más importante de todos los pueblos y naciones, desde el arte hasta la literatura; desde su visión de la naturaleza hasta su concepción de humanidad, han encarnado una buena cantidad de “conocimiento unificado y coherente”, frecuentemente inducido por el ímpetu del pensamiento filosófico y religioso. Tomemos como ejemplos los “mitos sobre el origen” de las primeras culturas humanas, la estructura y la vida de las polis griegas, las catedrales y las Sumas de la Edad Media, las Enciclopedias de la Edad Moderna. Actualmente, una lógica unificadora similar puede probablemente encontrarse solamente en la tecnología de la información de la sociedad cableada contemporánea, o en la cada vez más extendida lógica del mercado global. Sin embargo, cuando se compara con los ejemplos antes mencionados, estos no ofrecen ninguna ‘síntesis’ cultural real. Por el contrario, la informática y la economía llevan a cabo procesos de unificación solamente a niveles utilitarios y pragmáticos. Si las piedras de la refinada arquitectura de las catedrales góticas eran usadas para expresar una síntesis paciente y significativa de la fe, la geometría y la filosofía -inspirada por la creencia en verdades eternas y destinada a dar testimonio perpetuo-, hoy en día los ladrillos que componen las tecnologías de la información de la nueva economía proveen simplemente un lenguaje común, uno hecho de reglas cambiantes y estructuras provisionales que pueden ser construidas y demolidas rápidamente, según las necesidades del momento.
Actualmente el concepto de unidad del conocimiento padece de cierto desencanto y levanta cierto escepticismo. La situación actual es bastante diferente al pasado. La unidad del lenguaje construida en la Edad Media y conducida por la teología cristiana estaba respaldada por una convergencia metafísica entre “ser” y “verdad”. En otras palabras, la diversidad de conocimiento acerca de la realidad permitía una apertura común a la búsqueda de las causas últimas y fundamentales. A la luz del “principio de la creación” todas estas causas estaban ligadas por una jerárquica dependencia común de toda la realidad en Dios. Esto también implicaba la convergencia hacia una verdad única y más profunda de características universales. Tal perspectiva debería confrontar hoy la crisis de la noción de verdad, con respecto tanto al campo epistemológico como al antropológico. Además, el enorme crecimiento del proceso de especialización del conocimiento causado por el progreso científico, parece haber hecho irreal cualquier intento hacia la unificación. Una vez que la unidad del conocimiento se busca o se entiende de esta manera, parece muy difícil de ponerse en práctica. Es tan difícil como pensar en la presencia simultánea de varias competencias, que corresponden a diferentes campos científicos, en una sola persona, institución o proyecto educativo. Finalmente, la noción de unidad del conocimiento parece haber sido ampliamente aplicada en el pasado por algunos “sistemas filosóficos” construidos con el propósito de interpretar y de unificar, en una imagen coherente, teoría y praxis. La búsqueda por la unidad podría parecer una especie de enfoque como la que se arraigó en las filosofías idealistas, apuntando hacia una lectura a priori de toda la realidad, reduciéndola a un sistema ideal especialmente concebido para ganar poder e influencia intelectual, política, religiosa o económica.
Todas estas son objeciones bastante serias que no dejan una salida fácil. Sin embargo, con respecto a la idea de debilidad de la verdad o de falta de confianza en un conocimiento que podría llevar a una perspectiva unificada de la realidad, tenemos que decir que tal desconfianza también representa no otra cosa que una perspectiva filosófica en sí misma. Como tal, debe enfrentar la realidad, ser sometida a una crítica racional, justificar sus fundamentos y demostrar que es más legítima que una perspectiva que aún cree que el conocimiento humano no es completamente convencional ni simplemente funcional, sino que por el contrario es capaz de entrar al ámbito de la verdad universal. Con respecto a la imposibilidad de unificar el conocimiento en una cultura irreversiblemente fragmentada, la presencia de algunas tendencias, que parecen indicar una evolución de las cosas en la dirección opuesta (como se discute en §1 y §3), también debe ser tomada en cuenta. Además, aquí debe abordarse una pregunta importante: ¿Se abandonó la unidad del conocimiento cuando los campos de estudio empezaron a crecer y diversificarse, o más bien, cuando los seres humanos perdieron su propio centro íntimo, la consciencia de su lugar en el universo? Y de ser así, ¿que podría traer de vuelta este centro y esta conciencia? Con respecto al miedo de sufrir tentaciones ideológicas al ver una realidad desde “visiones unificadoras”, ya hablaré más adelante en las siguientes secciones de este artículo (ver más adelante, §5), y discutiré si el camino intelectual hacia la unidad requiere como primer paso una ‘visión de’ o más bien un ‘escuchar a’ la realidad.
1.3 El deseo de unidad a nivel intelectual y existencial ↑
Como hemos visto, los tiempos actuales no se caracterizan por una síntesis filosófica dirigida a proponer una nueva unidad del conocimiento. De acuerdo con la mayoría de los autores, uno de los elementos característicos de la era posmoderna es el abandono de las “grandes narrativas” (Grand récits) o “cosmovisiones”. Actualmente, es interesante notar que estas narraciones grandes y totalizantes parecen haberse movido hoy en día del campo de la filosofía al de la ciencia. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la tendencia ha sido la de intentar proponer visiones unitarias de la realidad, buscando integrar los resultados de las ciencias naturales con los grandes temas de la existencia humana, incluyendo el ámbito de los valores y de las experiencias espirituales (entendidas en sentido amplio). Los científicos y los investigadores son frecuentemente intérpretes de esta nueva tendencia. En su ensayo Ciencia y Humanismo (1951), Erwin Schrödinger cuestionó el valor de las ciencias naturales y concluyó que sus objetivos, metas y valores son los mismos que los de cualquier otro campo del conocimiento humano. El objetivo general, añade Schrödinger, no es otro sino obedecer el mandato divino grabado en la puerta del templo de Delfos: “conócete a ti mismo”. Sorpresivamente encontramos casi las mismas palabras en la encíclica Fides et Ratio de Juan Pablo II (1998) cuando expresa decepción por el abandono de la filosofía contemporánea de los principales temas perennes, tales como la búsqueda de la verdad y su unicidad, el significado de la vida, la búsqueda de Dios, diferente a lo que la filosofía antigua y moderna hicieron por muchos siglos, desde su comienzo. (cf. Fides et Ratio, nn. 1-5)
No es de sorprender entonces que, durante el siglo XX, las preguntas metafísicas más importantes hayan sido planteadas por los científicos, no por los filósofos. ¿Por qué muchos de los científicos más renombrados de la era de la mecánica cuántica, de la doble hélice del ADN y del Big Bang, han sentido la necesidad de encarar preguntas sobre la relación entre filosofía y ciencia, entre ciencia y religión? De Planck a Einstein, de Schrödinger a Heisenberg, de Wittgenstein a Eccles, todos han intentado concentrarse en la relación entre las diferentes formas de conocimiento. Muchos de quienes abrieron nuevos horizontes científicos también querían ofrecer una interpretación filosófica de sus resultados. Así lo hicieron, por ejemplo, Cantor, Planck, De Broglie, Heisenberg y Einstein. Y más recientemente Feynman y Prigogine. Incluso aquellos científicos contemporáneos que generalmente han mantenido una actitud crítica hacia la vida del espíritu y hacia la trascendencia, como Monod, Weinberg o Hawking, no han podido evitar enfrentar problemas que son relevantes también desde una perspectiva humanista y no sólo científica. Muchos otros han usado sus libros de divulgación científica para transmitir reflexiones que van más allá del ámbito científico y que involucran cuestiones filosóficas e incluso existenciales. Un indicio del nuevo espacio para la reflexión en estos temas es la presencia de comités de “Religión y Ciencia” que ahora se encuentran en muchas universidades, incluidas las muy prestigosas Cambridge, Oxford, Princeton y Chicago (cfr. Easterbrok 1997).
Si por un lado, este estado de la cuestión corre el riesgo de síntesis ingenuas y muestra frecuentemente falta de propuestas teoréticamente maduras (ausentes o raras entre los científicos, e inciertas entre los filósofos), por otro, nos habla de la necesidad de vincular de manera menos instintiva y en un modo más convincente el conocimiento que proviene del pensamiento científico, filosófico y religioso. En otras palabras, existe un deseo real de “entender”. Una cultura fragmentada se percibe como una enfermedad, no solamente en el nivel intelectual sino también en un nivel existencial: la realidad de un mundo “único” está siendo recuperada (cfr. Polkinghorne 1986). La llamada a ser escuchados mutuamente (cfr. Haught 1995), y posteriormente hacia un diálogo significativo entre disciplinas tan diferentes una de la otra, parece indicar el fuerte deseo de una síntesis que iría más allá de una simple simbiosis (cfr. Heller 1986). El punto es averiguar si esta síntesis debe depender de un fundamento exclusivamente subjetivo o si existe un fundamento común sobre el cual se pueda llevar a cabo la investigación; y preguntar si la ciencia es el único lenguaje objetivo universal o si en cambio, puede existir un lenguaje significativo capaz de involucrar también nuestras experiencias existenciales comunes, más allá de los límites de cada sujeto individual, algo que los cánones del lenguaje científico formal y los métodos científicos son incapaces de expresar y revelar por sí solos.
2 Intentos de unificar el conocimiento: Modelos en la Historia y la Filosofía ↑
Muchos autores han ofrecido presentaciones y evaluaciones de diferentes formas y proyectos de unidad del conocimiento a través de la historia del pensamiento. Aquí mi objetivo es simplemente recordar algunos de ellos dentro de un breve recorrido histórico.
2.1 El mundo antiguo y la ‘novedad’ de la revelación cristiana ↑
La filosofía ha hecho varios intentos de llevar a cabo una unificación conceptual de la realidad, lo que representa un primer paso hacia una posible unificación del conocimiento. Autores de la antigüedad clásica trataron de realizar tal empresa dependiendo de la noción de ‘naturaleza’, entendida como un todo ordenado, un kósmos del cual todo viene y al cual todo regresa. En su dimensión empírica, la unificación de toda la realidad se buscó tomando como punto de partida un principio ‘físico’ (Arjé), uno o más elementos comunes primordiales (tierra, aire, agua, fuego…) de los cuales podrían provenir la pluralidad y la variedad de cosas observadas en la naturaleza. En su dimensión racional, la realidad se unificó y reconstruyó como si fuera un solo mundo de ideas y formas de origen divino. Esto se hizo siguiendo los principios de las matemáticas y de la geometría, que se pensaba pertenecían al ámbito de lo divino antes que al material. Lentamente el pensamiento clásico desarrolló esta perspectiva creando una filosofía del logos. De acuerdo con el enfoque platónico, el logos fue algo que trascendió a la naturaleza mientras que el estoicismo lo considera como una ley inmanente de la naturaleza en sí mismo. De este modo los objetos y el conocimiento se estructuran de acuerdo a un modelo jerárquico cuyo objetivo final era el de mantener el orden, la proporción y coherencia del todo.
Cuando la revelación cristiana hizo su entrada al mundo grecorromano anunciando el misterio del Logos Encarnado, no trajo ninguna reflexión “teórica” acerca de la unidad del conocimiento, pero sí tenía grandes recursos y un gran potencial a este respecto. Los textos del Nuevo Testamento, especialmente los de San Pablo y San Juan, firmemente anclados a la doctrina de la creación y la providencia, ya conocida en el Antiguo Testamento, anunciaron la revelación de una fuente radical de unificación. Es el proyecto divino de Dios Padre crear y reunir en Cristo, su hijo amado, todas las cosas, del cielo y de la tierra. Y a través de Él, reconciliar todas las cosas, haciendo las paces por la sangre de la cruz. Así, el Logos cristiano acogió las categorías de creación y alianza, la trascendencia de Dios sobre todas las cosas, y su presencia íntima en la historia humana. Por primera vez, las razones de la verdad y de la vida, la exigencia de una racionalidad filosófica y la esperanza religiosa fueron unidas. Conscientes de esta riqueza filosófica, los Padres de la Iglesia desarrollaron un primer intento de proceso unificador cristiano. En sus escritos contra los gnósticos, Ireneo de Lyon demostró que Dios, Creador del cielo y de la tierra, era el mismo Dios que se reveló en Cristo Jesús. Los apologetas griegos Teófilo de Antioquía, Taciano y Atenágoras, intentaron convencer a los paganos de que el Dios providente que podrían llegar a conocer a través de la naturaleza, era el Dios único anunciado por los cristianos. Al enfatizar la unicidad del Dios único, bueno por naturaleza, Agustín de Hipona superó la separación entre bien y mal sostenida por el Maniqueísmo, privando así al mal de cualquier fundamento ontológico. El mal se entendía como una consecuencia del libre albedrío de la humanidad, pero como algo siempre bajo el poder de Dios, quien es capaz de poner todas las cosas en armonía con un amor más fuerte que la muerte.
2.2 Las universidades en la Edad Media y las obras de Tomás de Aquino ↑
La cristiandad desarrolló su primer proyecto de unificación del conocimiento orgánico y estructurado con el establecimiento de la Universidad en la Edad Media. Ahí, la variedad de conocimiento se organizaba en torno a la teología, debido al especial papel que esta disciplina tenía para la meta última del ser humano y el bien común de la sociedad en su conjunto. En su mayor parte, la síntesis cristiana de aquel tiempo estaba basada en la Sagrada Escritura y en las Auctoritates. Este último término designaba tanto a los clásicos cristianos como a filósofos paganos, como Aristóteles y Platón. La filosofía de este último fue transmitida a través de Agustín y del Pseudo Dionisio. Comparada con la teología, todas las demás disciplinas jugaban un papel subsidiario, pero sería un error pensar que ese papel era meramente instrumental. Las obras de los filósofos paganos, así como la contemplación de los fenómenos naturales que podían observarse en aquella época, representaban, de hecho, un cuerpo de conocimiento valioso por su importancia intrínseca. Autores de la Edad Media usaron este conocimiento para sugerir analogías clave entre el libro de la naturaleza y el de la Escritura; para ofrecer argumentos que respaldaran lo razonable de las creencias cristianas, y para plantear preguntas que dieran pie a la teología para elaborar nuevas síntesis e investigaciones más profundas.
Durante esta época el cristianismo hizo una nueva lectura del concepto de naturaleza a la luz del concepto de Creación. De este modo la escala jerárquica de seres discutida en la filosofía antigua fue restablecida y presentada ahora desde una perspectiva teológica: todo proviene de Dios y regresa a Dios. En armonía con las propiedades del Logos cristiano, esta propuesta de unificación no incluía únicamente el plano teológico sino también el existencial. Las grandes Sumas de la Edad Media, que incluyen a la Divina Comedia de Dante, son testimonio de este programa cultural. En palabras de San Buenaventura (1217-1274) estamos tratando con un proceso de “Conducir las Artes a la Teología”. El conocimiento racional encuentra en la teología una articulación superior y la revelación bíblica nos provee de nuevos conocimientos. “Así queda patente cómo la multiforme sabiduría de Dios, que con gran claridad se nos manifiesta en la Sagrada Escritura, se oculta en todo conocimiento y en toda naturaleza. Aparece además cómo todo conocimiento presta vasallaje a la Teología, por lo que ella toma los ejemplos y utiliza la terminología perteneciente a todos los géneros del conocimiento. Muéstrase también cuánta sea la amplitud de la vía iluminativa y de qué manera en lo íntimo de toda cosa sentida o conocida está latente el mismo Dios. Este ha de ser el fruto de todas las ciencias, que por ellas se edifique la fe, sea Dios glorificado, se compongan las costumbres, se gocen los consuelos que nacen de la unión del esposo y la esposa, que se realiza por la caridad, hacia la cual se ordena toda la Sagrada Escritura, y por consiguiente, toda iluminación, que desciende de lo alto y sin la cual todo conocimiento es vano, porque no es posible llegar hasta el Hijo, sino por el Espíritu Santo, que nos enseña la verdad completa, el cual es bendito por los siglos e los siglos. Amén” (Reductio artium theologiam, n.26). Las disciplinas diferentes a la teología no experimentan una reducción como si estuvieran limitadas por la teología ni de tal modo que se disuelvan en ella. La idea de ser reducida a la teología se entendía más bien en el sentido de “ser traída de vuelta” o también de “reconocer” su propia verdad. La verdad acerca de algo se vuelve más clara al conducirla de vuelta (re-cum-duco) a su propio lugar en el diseño Divino. El diseño del Creador puede reconocerse (re-cognitum) desde lo que ha sido creado. El conocimiento es ‘uno’ no porque la teología lo haga uno, sino porque la creación y su Causa, estudiados por la teología, son “uno”, es decir, algo único.
A este respecto, el proyecto de unificación emprendido por Roger Bacon (1214-1292) en su Opus Maius fue bastante interesante. Su obra es una especie de enciclopedia ante litteram, que describe los diferentes campos del conocimiento y sus diferentes metodologías. Bacon recalca la importancia de juntar bajo la luz de la teología todo el conocimiento que procede de la observación de la naturaleza. Deben hacerse observaciones con una mente científica, incluso con un sentido de curiosidad y asombro por lo desconocido (es por este enfoque que el franciscano fue acusado de ocultismo). Además de Vicente de Beauvais (1190-1264), el autor de una enciclopedia de conocimiento titulada Speculus Maius, muchos otros autores como Alberto Magno, Roberto Grosseteste, Tomás Bradwardine, Nicolás de Oresme, fueron valorados tanto por su comprensión de las ciencias de aquella época como por su teología. Todos ellos se ocuparon en ‘re-conducir’, dentro del horizonte unitario y unificador de su fe cristiana el conocimiento procedente de las diferentes disciplinas que estudiaban.
Es interesante notar que la Universidad fue el lugar en el que se llevó a cabo la mayor parte del intento hacia la unificación. Por su profundidad y claridad de pensamiento, la figura de Tomás de Aquino (1224-1274) aparece en este contexto académico. Su enfoque sistemático fue el resultado de los estudios que realizó en la escuela científica de su maestro Alberto Magno (1200-1280). Para el genio dominico, la unidad del conocimiento es menos un proceso teórico y más un ‘espíritu’ que guía su estudio y su obra. Su inquebrantable certeza de la unicidad de la verdad, así como su firme creencia en la compatibilidad de la bondad y verdad únicas de Dios, con todo lo bueno y lo verdadero en cualquier época, le permitieron admitir el corpus aristotélico -en el cual no se encontraban solamente obras filosóficas sino también de Meteorología, Astronomía, Biología, Física- en los comentarios y en las cuestiones discutidas en la universidad. Con valentía y equilibrio reconoció la precisión y profundidad del conocimiento recopilado por Aristóteles. Al mismo tiempo, nunca temió señalar, no solamente la distancia entre el filósofo griego y el pensamiento cristiano (cuando tal era el caso), sino también los límites e incluso las contradicciones presentes en los escritos de Aristóteles. Después de muchos siglos, parece difícil imaginar lo innovador, y hasta cierto punto revolucionario, de esta búsqueda de una síntesis entre el conocimiento secular y el conocimiento religioso, cuya importancia además no debería ser subestimada. Juan Pablo II ha dicho que este valiente trabajo cultural podría repetirse hoy en día, sólo si el conocimiento de las ciencias naturales se pone a disposición de los teólogos y se usa de manera adecuada en su trabajo. “El desarrollo contemporáneo de la ciencia desafía a la teología mucho más profundamente que como lo hizo la introducción de Aristóteles a Europa Occidental en el siglo XIII. Sin embargo estos desarrollos también ofrecen a la teología un recurso potencialmente importante. Igual que la filosofía aristotélica, a través del ministerio de tan grandes estudiosos como Tomás de Aquino, finalmente tomó forma una de las más profundas expresiones de la doctrina teológica, así que ¿no podemos esperar que las ciencias de hoy en día, junto con todas las formas del saber humano, puedan fortalecer e informar aquellas partes del proyecto teológico que guardan relación con la naturaleza, la humanidad y Dios? (Juan Pablo II, Carta al director del Observatorio astronómico Vaticano, 1º de Junio 1988).
La importancia de la obra de Aquino también abarca la cuestión del Averroísmo latino y de la así llamada “doctrina de la doble verdad”, cuya formulación histórica y contextual merece aquí alguna información adicional. Según el filósofo musulmán Averroes (1126-1198), a quien a veces se le atribuye erróneamente la doctrina de la doble verdad, existe solamente una verdad, la desarrollada en el riguroso razonamiento de la filosofía. Sin embargo, el pensamiento religioso no necesita referirse a esta verdad puesto que su modo de hablar de Dios, diferente al de la filosofía, no necesita depender de relaciones causales necesarias. De acuerdo con Averroes, la religión no necesita ninguna verdad filosófica puesto que su propósito es solamente el de incitar un sentimiento en las personas, teniendo como fuente al Corán. Los averroístas latinos recibieron a Averroes pero sobre todo recibieron sus comentarios aristotélicos tratando de leerlos desde el contexto Cristiano. No apoyaron explícitamente la doctrina de “la doble verdad” pero no pudieron evitar sus consecuencias. De hecho, los averroístas latinos aceptaron que la filosofía podría alcanzar, a través de demostraciones racionales, conclusiones diferentes a las ofrecidas por las Sagradas Escrituras. Estas conclusiones serían formalmente correctas pero “no verdaderas” puesto que “la verdad” es solamente aquella que se transmite por la Revelación bíblica. Fue precisamente en contra de esta postura que Tomás de Aquino reaccionó firmemente. En toda su obra respaldó fuertemente una postura de racionalidad filosófica, que aplicada correctamente era un modo de alcanzar y conocer la verdad. Para él, la filosofía, incluyendo a la filosofía aristotélica, puede utilizarse como un instrumento racional de reflexión teológica. Cuando las conclusiones filosóficas se formulan de manera correcta, de ninguna manera pueden conducir a contradecir la fe, debido a la unicidad de la verdad. Al mismo tiempo, Aquino recalcó que las “razones” de la teología no son agotadas por las razones de la filosofía. De hecho, hablar de Dios requiere del lenguaje más rico posible y a veces el lenguaje filosófico no es suficiente. Es por esta razón que Aquino contempló la idea de que, a diferencia de los aristotélicos al hablar acerca primer principio y de Dios, los filósofos platónicos lo hicieron de una manera que fue más consistente con la fe cristiana, debido a la perspectiva trascendente que suponían. Por el contrario, no pudieron discutir los entes materiales de manera satisfactoria porque situaron las razones últimas de su conocimiento y de la verdad en principios abstractos e ideas separadas, a diferencia de los aristotélicos, cuyo lenguaje era más adecuado para hablar de los objetos materiales. (cfr. De divinis nominibus expositio, Proemio, II).
2.3 Proyectos de unificación en la Era Moderna ↑
En la Era Moderna la síntesis intelectual traída consigo por la Edad Media ya no parece posible, al menos por dos razones. La primera es la diversificación metodológica de todos los campos de investigación. La creciente profundidad y expansión del conocimiento, primero a nivel cosmológico y después en los niveles antropológico y biológico, desafiaron el viejo proyecto de “traer todo de vuelta a la unidad”, como fue propuesto por el enfoque teológico de la Edad Media. Como resultado, el diálogo entre las diferentes ramas del conocimiento se volvió más difícil, causando, finalmente, el inicio de una separación gradual entre las disciplinas científicas y humanistas, entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Las premisas de esta separación fueron puestas en el siglo XVII, pero su desarrollo completo se hizo evidente hacia el final del siglo XVIII y principios del XIX. La segunda razón se relaciona con la posibilidad de llevar acabo una “lectura científica y autónoma” del mundo, de la vida humana social y moral, una lectura que podría dejar de lado, por primera vez, las enseñanzas que la Sagrada Escritura ha ofrecido sobre aquellas mismas realidades, aunque a través de intérpretes. Ahora, no sólo se podría explicar el movimiento de los cielos según las leyes de la mecánica (Newton, Laplace); sino que incluso el estudio de las virtudes del gobierno (Maquiavelo), las reglas de la vida social (Hobbes, Montesquieu, Shaftesbury) y el conocimiento necesario para guiar el verdadero progreso de la humanidad (Comte, Marx), podrían deducirse de fuentes distintas a la doctrina bíblica cristiana. Estos asuntos tenían que ser establecidos de manera autónoma, aceptando por primera vez la lógica del fin, que puede incondicionalmente justificar los medios. Aunque los movimientos filosóficos de la Era Moderna utilizaron conceptos y categorías de origen cristiano, lo que ahora quedaba no era otra cosa que su caparazón, habiendo sido su significado original reemplazado por otros contenidos (cfr. Guardini 1951). Es muy común representar esta ‘emancipación’ con una serie de pasos progresivos de creciente intensidad. Después de quitar la Tierra de su lugar en el centro del universo (Copérnico), la humanidad sería posteriormente ‘privada’ también de la condición privilegiada anteriormente dentro de la jerarquía del reino animal (Darwin). Más adelante, los seres humanos perderían incluso la posesión de su propia psique (Freud). Finalmente, el descubrimiento de dimensiones espacio–tiempo sin límites, en las que el Homo Sapiens debe ahora interpretar y leer su historia biológica, geológica y cósmica, contribuiría a la derrota de nuestra previa orientación, confinando así la naturaleza humana a un papel bastante marginal.
Todos estos son cambios muy críticos, importantes para entender cómo se perdió cierta unidad del conocimiento, y lo que tiene que hacerse para eventualmente juntar las piezas de nuevo. Sin embargo, para no sobrestimar la verdadera aportación de estos cambios, deben hacerse preguntas más a fondo: ¿Fue el hombre, y no más bien Dios, aquello que la síntesis entre la lectura religiosa y secular propia de la Patrística medieval situó en el centro del mundo? ¿Le concierne a este supuesto antropocentrismo el ser humano en cuanto tal o más bien la humanidad del Logos encarnado, Jesucristo? ¿Perdimos la unidad del conocimiento cuando las diferentes disciplinas empezaron a utilizar sus procedimientos metodológicos autónomos o más bien cuando el ser cognoscente empezó a dejar de integrar la cultura de los fines y la cultura de los medios, esto es, romper la relación armoniosa entre la perspectiva moral que proveía los fundamentos del comportamiento humano y la perspectiva pragmática que ahora requiere de la praxis para alcanzar las metas establecidas? Además, para comprender mejor esta separación no podemos ignorar el papel que jugaron teorías que introdujeron separaciones radicales, especialmente en el pensamiento occidental: entre la fe y la razón (Lutero) entre la res cogitans y la res extensa (Descartes), entre la razón pura y la razón práctica (Kant).
Vale la pena mencionar que a pesar de la pérdida de la síntesis previa, la Edad Moderna no renunció a manifestar su propia tendencia hacia la unidad. De hecho, esta tendencia y su poder de cohesión, implícitamente, dieron origen a varios ‘sistemas filosóficos’. La filosofía moderna intenta unificar al modo racionalista, primero con Descartes y después con Kant. También lo intenta de manera idealista, al encomendar al Espíritu, a la Razón o a la Historia la tarea de descubrir el papel de las partes dentro del todo. El conocimiento es “uno” porque el espíritu, la razón o la historia son uno. Al acercarse nuestra época, la manera de entender el conocimiento tecnológico y científico hereda, a principios del siglo XX, este proceso filosófico, particularmente a través del Neo Positivismo, y de manera especial en su versión más radical y fiscalista. A pesar de haber sido criticada por el mismo pensamiento científico, que señaló la imperfección y la imposibilidad de escapar del escepticismo que trae este programa reduccionista, la ilusión neo positivista aún parece sobrevivir dentro del cientificismo encauzada por los medios e inconscientemente aceptada por una gran parte de la opinión pública.
Desde los inicios del siglo XVII, la búsqueda de una unidad de pensamiento dio pie a la creación de propuestas extensas: el Diccionario Histórico y Crítico (1695-1702) de Bayle, la Enciclopedia (1751-1722) de Diderot y d’Alembert, la Enciclopedia de Ciencias Filosóficas (1817) de Hegel, hasta la Enciclopedia Internacional de la Ciencia Unificada de Neurath, Carnap y Dewey. De esta última obra solamente se pudo publicar el primer volumen en 1938, debido a la Segunda Guerra Mundial, pero en mayor medida debido al colapso de la corriente epistemológica de pensamiento que la respaldaba. Entre estos ejemplos también podríamos incluir la contemporánea Enciclopedia Británica (que se publicó por primera vez en 1768), un proyecto en el cual se puede apreciar fácilmente la influencia filosófica pragmática al leer algunas entradas claves (por ejemplo, la de “verdad”). Entre los proyectos iniciados por el catolicismo, debe mencionarse también el diseño teórico de una unidad de las ciencias tal como lo esboza la sorprendente Teosofía (1846-55) de Antonio Rosmini y desarrollada posteriormente en otras obras que representan el proyecto más ambicioso de la época. En la Edad Moderna no siempre había enciclopedias, pero sí se encontraban frecuentemente obras más pequeñas y de gran influencia, que sugirieron nuevas líneas de pensamiento hacia cierta unificación del conocimiento. Ejemplos notables son El discurso del Método (1636) de Descartes, los Principios de la Naturaleza y la gracia de Leibniz, las bien conocidas Críticas kantianas (1781–1790), la Fenomenología del Espíritu (1807) de Hegel, la Acción (1893) de Blondel, los Principia Mathematica (1910) de Russell y Whitehead, y el Tractatus logico-philosophicus (1921) de Wittgenstein. En el campo sociocultural encontramos otros importantes intentos de una interpretación unificada de la realidad, como lo fueron el Manifiesto Comunista (1848) de Marx y Engels, y la Ética protestante y el espíritu del capitalismo (1904) de Weber.
Los tiempos contemporáneos han atestiguado este proyecto de amplio alcance propuesto por los hermenéuticos. Esta corriente filosófica sin duda ha contribuido a una mejor metodología del conocimiento, al investigar los criterios que deben ser empleados en la interpretación de un texto. Estos criterios deben tener en cuenta no sólo el objeto (el texto), sino que también deben incluir la posición tomada por el sujeto en el “mundo hecho de este mismo conocimiento”. En este sentido, una vez más obras como Introducción a la Ciencia del Espíritu (1883) de Dilthey, Ser y tiempo (1968) de Heidegger, Verdad y método (1960) de Gadamer, El conflicto de las Interpretaciones (1969) de Ricoeur, De la gramatología (1967) de Derrida, y muchos otros, tienen la intención de dar respuesta a un proyecto unificador. Corrientes de pensamiento tales como el estructuralismo, el conductismo, el movimiento psicoanalítico o la filosofía del lenguaje, pueden considerarse también como una lectura unificadora de la realidad, del conocimiento y del comportamiento. A diferencia de otras unificaciones metodológicas mencionadas anteriormente, estas últimas no parecen estar interesadas en la unidad del conocimiento como tal. En cierto sentido, la hermenéutica en sí y las corrientes que originó, tienen que ver con la unificación en la medida en que su investigación esté dirigida a reconstruir la posible unidad del significado. Al hacerlo existe el riesgo de acabar limitándose dentro de un círculo cerrado y sin fin, que ya no tiene ningún interés en la universalidad de la verdad, frustrando así el esfuerzo de entender e interpretar.
En términos generales, los proyectos de unificación en la Edad Moderna, incluyendo también parte de la época contemporánea, aparecen en forma de “sistemas filosóficos”. A menudo inspirados en la propuesta de un solo autor, es fácil de encontrar en su estructura una especie de “visión” del mundo, de la realidad o de la humanidad, que está mediada, explicada y difundida a través de categorías y pre-concepciones de naturaleza subjetiva, por lo general en sintonía con una perspectiva un tanto idealista. En los párrafos anteriores he omitido intencionalmente hablar de la fenomenología y la metafísica sólo porque, entre otras muchas propuestas metodológicas, estas dos perspectivas filosóficas tienen la tarea explícita de dar seguimiento a la realidad y al ser, reguladas por lo que la realidad revela, sugiere o incluso impone a la consideración del sujeto. Ni la fenomenología ni la metafísica se producen como “sistemas”, y no se pueden rastrear a un solo pensador. Esto es especialmente cierto respecto de la metafísica, que expresa una “capacidad” y un “método” de pensar, que, bajo una variedad de etiquetas, se encuentra con cualquier filosofía en busca de la Verdad, la Belleza y el Bien. Tanto la metafísica como la fenomenología representan una forma de vincular el conocimiento alcanzado por nuestros sentidos y lo que les trasciende; una capacidad de subir y bajar en círculo, del efecto a la causa y de la causa al efecto, que hace posible su aplicación complementaria e integrada.
3 Interdisciplinariedad y diálogo entre diferentes campos de la cultura humana: ¿aún existe el campus universitario? ↑
Antes de examinar cómo construir unidad en torno al objeto y al sujeto de conocimiento, vale la pena recordar que existe un “lugar” en el cual históricamente se ha producido el diálogo entre las diversas disciplinas, un lugar cuya estructura y lógica son precisamente las que justifican la presencia de diferentes ramas del conocimiento, todas juntas en la misma institución. Este lugar ha sido la universidad. En el código genético de las universidades ha existido, desde el principio, la idea de que los diferentes departamentos deben tener una cierta “comunión intelectual”. Desde la Edad Media y el Renacimiento, hasta la aparición de las universidades modernas, de acuerdo con el modelo concebido por Wilhelm von Humboldt para la Universidad de Berlín (1810), el enfoque interdisciplinario y una tendencia hacia la unidad del conocimiento permanecen como las características más distintivas de las universidades. Por esta razón, las diferentes “ideas de universidad” descritas por diferentes autores merecen cierta atención (véase, Rigobello et al. 1977; Tanzella-Nitti 1998). Entre estas “ideas”, tenemos aquellas descritas entre los siglos XVIII y XIX por J. G. Fichte (Ideen für der Universität der Organización innere Erlangen, 1806), W. von Humboldt (Théorie des Menschen der Bildung de 1793; Antrag auf der Errichtung der Universität Berlin, 1809), y la exhaustiva explicación de la importancia de la formación universitaria proporcionada por J.H. Newman (The idea of a University, 1852). En el siglo XX tenemos, entre otras, las obras de Jaspers (Die Idee der Universität, 1923 y 1946), Ortega y Gasset (La Misión de la Universidad, 1930), y Guardini (Die Verantwortung der Universität, 1954). Todos estos autores han subrayado, de una manera u otra, el carácter "contextual" de los estudios universitarios, su pertenencia a una imagen común y a una intención unitaria, incluso si los modelos sugeridos para construir esa unidad han sido muy diferentes dependiendo de la perspectiva personal de cada autor. A pesar de sus diferencias, todos ellos coinciden en una idea básica: el campus universitario se entiende como un lugar donde la gente no se conoce por casualidad; sino que es un lugar definido más por una arquitectura intelectual que por un plan logístico, urbano o funcional.
En cuanto a la necesidad de una búsqueda contextual e interdisciplinaria de la verdad, Karl Jaspers escribió lo siguiente: “Al ser propulsada por nuestra sed primaria de conocimiento, esta búsqueda es guiada por nuestra visión de la unidad de la realidad. Luchamos por conocer datos particulares, no en tanto que sí mismos, ni por ellos mismos, sino como el único modo de acceder a esa unidad. Sin referencia a la totalidad del ser la ciencia pierde su significado. Con ella, por el otro lado, incluso las ramas más especializadas de las ciencias se mantienen vivas y plenas de significado. [...] Por lo tanto, lo que determina la verdadera dirección de cualquier indagación es nuestra habilidad para perpetuar y, al mismo tiempo, relacionar de forma continua dos elementos de pensamiento. Uno es nuestra voluntad de asir y conocer la infinita variedad y multiplicidad de la realidad que siempre se nos escapa. El otro es la experiencia que de hecho tenemos de la unidad que subyace a esta pluralidad.” (The idea of University, London 1965, p.38). Reflexiones similares habían sido sugeridas un siglo antes por Newman: “Al decir que la ley o la medicina no son el fin de un curso universitario, no pretendo decir que la universidad no enseña derecho o medicina. ¿De hecho, qué podría enseñar en todo caso si no enseñase algo particular? Enseña todo el conocimiento enseñando sobre todas las ramas de éste, y de ninguna otra manera. Lo que sí digo es que habrá esta distinción según la cual cualquier profesor de derecho o de medicina o de geología o de economía política (tanto en una universidad como fuera de ella), fuera de la universidad estará en riesgo de ser absorbido y reducido por su propia búsqueda, y de dar una cátedra que no será nada más que la cátedra de un abogado, un médico, un geólogo o un economista político; mientras que dentro de una universidad simplemente sabrá dónde se encuentran él y su estudio. Sin embargo, habrá llegado a este punto desde cierta altura; habrá hecho un sondeo de todo el conocimiento; se mantendrá alejado de toda extravagancia por la rivalidad de los otros saberes, habrá ganado de ellos una especial apertura e iluminación de mente así como una cierta libertad y autonomía, y tratará a su propio estudio, en consecuencia, con una filosofía y ciertos recursos que no pertenecen a ese estudio en sí mismo, sino a su educación liberal. (The Idea of a University, Chicago 1987, pp. 186-187)
A estas citas de Newman y Jaspers podríamos añadir las de un tercer autor, Juan Pablo II, quien también trabajó como profesor universitario por más de 20 años. En su discurso a los profesores de la universidad de Turín, Italia, en 1988, dijo: “Lo que es precisamente característico de la universidad, que por antonomasia es universitas studiorum, es que a diferencia de otros centros de estudio e investigación, se cultiva un conocimiento universal en el sentido de que cada rama del conocimiento debe ser estudiada con un espíritu de universalidad, es decir, con la conciencia de que cada una, aunque diferente, está tan relacionada con las otras ramas del conocimiento, que no es posible enseñarla fuera del contexto, al menos intencional, de las demás. Encerrarse en sí mismo es condenarse, tarde o temprano, a la esterilidad; es arriesgarse a cambiar la norma de la verdad total por un método más agudo de analizar y comprender sólo una sección particular de la realidad. Se exige, por lo tanto, que la universidad se convierta en un lugar de encuentro y de comparación espiritual, siempre en la humildad y valentía, donde hombres que aman el conocimiento aprendan a respetarse, a consultarse y a comunicarse en un tejido de saber abierto y complementario, con el fin de llevar al estudiante hacia la unidad de lo cognoscible, es decir, hacia la verdad buscada y salvaguardada por encima de cualquier manipulación”. (Discurso a los estudiantes y los profesores de la universidad de Turín, Turín 3 de septiembre de 1988, n. 3, ORWE, 10 de octubre de 1988, p. 3).
Trabajar en una disciplina “dentro del contexto de las demás” o “dentro de la lógica de un campus”, como ha sido señalado por estos autores, no significa ser “un sabelotodo”, sino más bien una persona educada, que no está satisfecha con el simple análisis metodológico de las “partes” del conocimiento, porque él o ella está convencido del hecho de que la verdad y el significado encuentran su lugar dentro del “todo”. Desde la apertura de nuevos horizontes causada por la aplicación de una perspectiva interdisciplinaria, no sólo el estudio de cada disciplina individual obtiene una ventaja, sino que también lo hace, y más todavía, el servicio que se puede ofrecer al progreso humano y científico. Para que la universidad pueda convertirse en un “lugar de unidad del conocimiento”, la racionalidad ahí enseñada debe referirse no sólo al ámbito de los medios (saber cómo), sino también el ámbito de los fines (saber para qué), es decir, debe involucrar no sólo a la ciencia, sino también a la sabiduría. En otras palabras, las universidades deben tener, al centro de su reflexión, las preguntas fundamentales acerca de la Verdad y el Bien, sobre el significado de la vida, sobre el lugar del ser humano en el universo, y acerca de la responsabilidad personal y social asociada con cualquier conocimiento. Excluir estas preguntas de la universidad significaría interrumpir su antigua tradición, debilitando así su naturaleza y misión. Esto es de extrema importancia en la actualidad. Hoy en día, a diferencia de lo que ocurrió en la Edad Media, el campo en el que las grandes tradiciones de pensamiento se encuentran y se enfrentan entre sí, ya no es la arena científica de las universidades (cfr. MacIntyre 1990). El debate se ha trasladado fuera del campus hacia el ámbito de la opinión pública, a la lógica que crea y controla el consenso, a menudo impulsado por motivos políticos, ideológicos o financieros. Tal cambio de escenario trae consigo obvios peligros. Existen, hoy en día, problemas terrenales que por su contenido y tamaño tienen que ver con el futuro de la humanidad. Estos problemas, que conciernen a la economía, la tecnología y la ciencia, la ética y el derecho, provocan conflictos y un choque de intereses, precisamente porque está faltando un lugar -la universidad- donde el conocimiento, los resultados y los procedimientos puedan evaluarse críticamente sin ningún tipo de condicionamiento económico, social o político, es decir, super partes, gracias a la madurez de una educación bien preparada, capaz de aplicar los recursos humanísticos de la ciencia y de preparar técnicos conscientes de las necesidades de una sociedad más humana.
4 La búsqueda de la unidad en la reflexión acerca del objeto: más allá de un enfoque interdisciplinario ↑
Cualquier reflexión acerca de la unidad del conocimiento debería empezar considerando la unidad del objeto conocido (ver más arriba, §2.1). De hecho, cualquier sujeto representa, con muchos esfuerzos y no sin errores, lo que se encuentra en la realidad de las cosas. La unidad del conocimiento habla y, siempre que sea posible, describe y da razones para la unidad de la realidad objetiva. Sólo cuando la unidad del objeto no es pasada por alto, la actividad del sujeto que conoce se puede entender de manera no subjetiva. En este caso, también se hace posible mirar la verdad expresada por la acción (fenomenología) sin dejar de lado la verdad revelada por el ser (metafísica). Por otra parte, una unificación del objeto también permite integrar una perspectiva teológica, dado que la Revelación muestra, de una manera básica y radical, que la naturaleza es “una” debido a la unicidad de su Creador, y que la historia del mundo es “una” porque recibe sentido de Aquel quien es el principio y el fin trascendente de toda la historia.
La ciencia contemporánea habla de buen grado acerca de la unificación de toda la realidad física, especialmente en el contexto de la física teórica. Hay un acuerdo general entre los científicos sobre que la ciencia puede hablar y trabajar en estos términos solo porque “la naturaleza puede someterse a la unificación”. (Cfr. Salam 1990). Históricamente hablando, los formalismos teóricos unificadores (teoría de la gravitación, el electromagnetismo, la teoría de campos unificados, la electrodinámica cuántica, la unificación eléctrica-débil, etc.) casi siempre han precedido a sus correspondientes resultados experimentales. También es cierto que estos resultados, es decir, su contraparte objetiva, han motivado correctamente los esfuerzos venideros. En cuanto a la implicación teórica y de los recursos económicos (como lo indica el nombre de Big Science), los costos de tal empresa se elevan rápidamente cada vez que se da un nuevo paso. Desde una perspectiva dinámica, tanto de la cosmología contemporánea como de la biología, ha surgido una imagen fuertemente unificadora. Las leyes que rigen la estructura y la dinámica del universo son capaces de vincular, de manera coherente y armoniosa tanto la microfísica como la macro física. Asimismo, el desarrollo y la diversificación de los organismos vivos, así como de los procesos biológicos que impulsan su fenomenología, muestran una gran unidad subyacente, que va desde el nivel molecular (la estructura del ADN) hasta funciones mucho más complejas. La presencia del ser humano, cuya aparición histórica parece interrumpir, al menos debido a su singularidad y auto-conciencia, esta fenomenología progresiva e integrada, en realidad revela un nuevo y más grande nivel de unificación. De hecho, para que exista la humanidad, todo el universo también debe existir y debe ser uno: tal y como lo muestran la mayoría de las reflexiones filosóficas sobre el principio antrópico, en nuestro universo no hay nada innecesario o sin sentido. Sin embargo, la última etapa para concebir la totalidad del universo como un único objeto, en sentido estricto, trasciende los métodos de la ciencia empírica. El objeto de todo lo que existe, el problema del Todo, es un problema filosófico, no científico, a pesar del relativamente difuso acercamiento a una “teoría del todo” que encontramos actualmente en la física teórica.
La atención que nuevamente se le presta a la idea de “forma” (en su concepción aristotélica o en otras que se asocien con ella) en el estudio de muchos fenómenos, sobre todo en la química, la bioquímica y la biología, también parece haber conferido una mayor importancia a la unidad del objeto. Hay propiedades que parecen ser comprendidas y reconocidas solamente por abstracción de las partes concentrándose en el todo. También encontramos categorías “morfo genéticas”, que parecen regir la formación y la reproducción de algunos patrones recurrentes. Esto se refiere tanto a los aspectos estructurales de las entidades físicas o biológicas como a su dinámica. Existe un animado debate sobre si el uso de principios “para establecer objetivos”, o incluso la idea más simple de las funciones coordinadas, podría ayudar a la comprensión de los fenómenos y procesos en el ámbito de la bioquímica y la biología. El redescubrimiento y la exitosa aplicación de la analogía en la ciencia, demuestra una vez más que estamos frente a una realidad que incluye algunos criterios unificadores, y que al mismo tiempo mantiene diferentes niveles de complejidad. Los investigadores han tomado conciencia de la necesidad de una ciencia abierta, estructurada en niveles que estén orgánicamente conectados por analogía, puesto que los límites del reduccionismo y de un conocimiento autosuficiente se han vuelto más evidentes.
Es por esto que se alienta a las diferentes disciplinas para trabajar en estrecha colaboración. Un estudio más consistente de lo que alguna vez se pensó que era un objeto de estudio propio, ahora requiere la contribución de otros campos del saber. Uno puede ser sin duda tentado (como sucede con frecuencia) a expandir la metodología propia de un campo específico a otro campo de conocimiento, pero esto se enfrenta, tarde o temprano, con la imposibilidad de trabajar en el nuevo campo con el mismo grado de poder de decisión y la misma integridad lógica que se tenía en el campo de estudio original. Entonces, la necesidad de nuevas metodologías se hace más evidente y surgen nuevas disciplinas, enfatizando así una revaloración del enfoque interdisciplinario. Y sucede que en una era de especialización y fragmentación del conocimiento como la nuestra, un campo de estudio que tiene la valentía de abrirse al diálogo con otros campos -aceptando así el desafío proveniente de otras fuentes de conocimiento- recibe, sorprendentemente, ayuda para entender mejor su propio objeto. Derivado de una necesidad inherente a la misma labor científica, el enfoque interdisciplinario representa actualmente una interesante innovación, una innovación en contraste con el reduccionismo metodológico positivista y neo-positivista, que prevaleció hasta el auge de las “nuevas epistemologías”.
Entendido en su sentido “débil”, que es en el sentido al que se refieren las personas de manera ordinaria cuando hablan de él, el enfoque interdisciplinario tiene dos limitaciones. La primera es que la interdisciplinariedad puede ser conducida hacia un funcionalismo meramente pragmático. Esto ocurre cuando la solicitud de integrar diferentes ramas del conocimiento proviene solamente de un fuerte deseo de un mayor nivel de eficiencia y producción y no del de responder preguntas científicas o incluso existenciales, que tengan un excepcional valor fundamental. La segunda limitación es el riesgo de caer en cierta ingenuidad como la de entender el enfoque interdisciplinario como una simple acumulación de expertos o de know-how, que crea la ilusión de que reunir a científicos, economistas, abogados, filósofos e incluso algunos teólogos alrededor de la misma mesa, es suficiente para resolver los grandes problemas de la humanidad. Para llegar a un proceso más profundo de unificación del conocimiento, el enfoque interdisciplinario debe tener acceso a una consideración filosófica de la naturaleza (filosofía de la naturaleza) y del conocimiento en sí mismo (gnoseología).
Para alcanzar esto, el enfoque interdisciplinario debe evolucionar de una simple estrategia metodológica hacia una progresiva apertura a los diferentes niveles de la comprensión de la realidad. Esta es la única condición capaz de provocar un fuerte diálogo interdisciplinario, siguiendo un camino que busca una síntesis tanto como una base. Solamente bajo estas condiciones el diálogo se vuelve “trans-disciplinario” y “meta-disciplinario”, allanando el camino para un doble itinerario que permite a una disciplina específica cruzar sus límites externos e internos: va hacia fuera al buscar un meta-lenguaje y una meta-ciencia permitiendo así un exitoso manejo de lo que internamente no estaba suficientemente claro, o no estaba contextualizado adecuadamente; y va más hacia dentro al buscar una base para aquellos métodos y principios cuyas razones últimas no pertenecen al campo de conocimiento que las emplea. De este modo, el esfuerzo de realizar un análisis más profundo ya no termina en una simple descomposición, sino que se abre a la búsqueda de un fundamento.
La filosofía de la naturaleza y la metafísica juegan un importante papel en cualquier itinerario filosófico como el anteriormente descrito. Por un lado, por su carácter de “filosofía primera”, la metafísica ofrece algunas intuiciones y principios que hacen cualquier ciencia posible. Sin embargo, la verdad de estas percepciones, imposibles de demostrar formalmente, se basa en un conocimiento inmediato de tipo realista, y en el sentido común (en el sentido filosófico). Por otro lado, puesto que representa una filosofía del ser capaz de ir más allá del conocimiento sensorial, la metafísica hace posible alcanzar niveles más altos de comprensión y también de causalidad más general que dan razón a lo que ha sido descubierto y analizado por las ciencias de manera separada. Por consiguiente, la metafísica puede verse no solamente como el fundamento de otras disciplinas sino también como el nivel más alto de conocimiento al que éstas tienden. La bien conocida imagen cartesiana que presenta a la metafísica como las raíces de un árbol cuyo tronco representa a las matemáticas y la física y cuyos frutos representan las ciencias más elaboradas, parece estar incompleta y ser un tanto engañosa. En cuanto al conocimiento, la metafísica se ocupa de las raíces, tanto como de los frutos. La metafísica no se ocupa de la justificación del conocimiento, ya que simplemente “lo apoya desde el fondo”, pero también porque el conocimiento manifiesta sus objetivos más altos. Conocer a estos objetivos más altos desde muy arriba concede unidad al conocimiento de todo el árbol, porque el objetivo es dar a conocer las causas más generales, incluyendo la posibilidad de ascender a la existencia de una causa primera.
Otras posturas compatibles con la que he ilustrado, puede encontrarse en varios autores que han mantenido un diálogo cercano con las ciencias naturales. Vale la pena mencionar la síntesis propuesta, en nuestra época por J. Maritain (1882-1973) y por M. Polanyi (1891–1976). El primero ha desarrollado una filosofía de la naturaleza inspirada por la conocida distinción entre los “tres niveles de abstracción” (físico, matemático y metafísico) y por la relación complementaria entre el análisis empírico y ontológico. Este acercamiento también logra explicar cómo un conocimiento aprendido y otro místico podrían observar los mismos objetos naturales analizados por el conocimiento científico sensible. El mismo “objeto material” (la naturaleza), como lo presenta la clásica visión aristotélica, puede de este modo percibirse a través de diferentes “objetos formales” (sabiduría, filosofía, ciencia). Polanyi propone una teoría del conocimiento jerárquica que consiste en diferentes niveles comprensión progresiva de la realidad. Según este enfoque, cada nivel funciona como si fuera un “sistema abierto”. Dentro de cada sistema, las condiciones de los límites lógicos y ontológicos están reguladas por un nivel más alto. Los niveles de comprensión (lógica) que coordinan a las diferentes ciencias corresponden al modo en que la naturaleza se estructura siguiendo una jerarquía (ontológica) determinada. Aquí, los niveles más altos y amplios no pueden ser reducidos a los niveles inferiores ni ser totalmente descritos utilizando la terminología propia de estos niveles. (cfr. Personal Knowledge, 1958, en especial la parte IV). La inteligibilidad de la realidad se estructura de la misma manera: dada la apertura de cada sistema, las estructuras y los procesos encontrados en los niveles inferiores se entienden a la luz de aquellos que pertenecen a los niveles más altos. La síntesis de Polanyi fue posteriormente desarrollada por T.F. Torrance (1913-2007) para incluir también a la teología (cfr. Transformation and Converence in the Frame of Knowledge, 1984).
Entre las reflexiones filosóficas más recientes acerca de la interdisciplinariedad y metadisciplinariedad encontramos la contribución de E. Morin (1921). Proveniente del campo de la sociología y la filosofía de la comunicación de masas, el pensador francés ha intentado determinar qué metodología adoptar para estudiar mejor el problema de la complejidad. Empezando por el mundo material, en el que la complejidad es vista como una constante y, en parte, también como la modalidad más fundamental con la que la naturaleza se ofrece a sí misma para nuestro estudio (cfr. La Méthode, 1977-1991), Morin incluye en sus estudios la complejidad de los organismos vivos. (La vie de la vie, 1980) y del conocimiento humano (La connaissance de la connaissance, 1986). Siendo seguidor de una filosofía que obtiene sus categorías del comportamiento de la naturaleza y de una ciencia cada vez más consciente de la interacción sujeto-objeto, Morin ha recalcado la necesidad de elaborar una manera de pensar que vaya más allá del dialéctico enfoque dualista del pensamiento occidental. Al ser nuestro pensamiento influenciado también por nuestra biología, geología y ecología, su enfoque busca incluir la idea de una lógica unitaria, según la cual el pensamiento humano puede ser parte de un hábitat compuesto solamente por una dimensión intelectual. Morin ha dado grandes pasos hacia una innovación metodológica dirigida a unificar las ciencias, como la Carta de la Transdisciplinariedad, cuyos artículos los firmó junto con Lima de Freitas y Basarab Necolescu (cfr. Nicolescu 2002). Sin embargo, su intención metodológica parece estar confinada al campo de una estrategia puramente cognitiva y exclusivamente preocupada por la identificación de las leyes del ecosistema en constante cambio -incluyendo la consciencia- traicionando así su falta de interés en una filosofía capaz de dar alguna base trascendente a la ciencia y a la conciencia humana.
Nuevos intentos de unificar el conocimiento partiendo de un enfoque dialógico - interdisciplinario han sido desarrollados por varios autores de habla inglesa interesados en el tema del diálogo entre al ciencia y la teología. En general, estos modelos son principalmente “modelos de diálogo o de comparación” (I. Barbour, A. Peacocke, R. Russell), más que una propuesta de unificación real. N. Murphy y G. Ellis (1996) han propuesto un proyecto de unidad del conocimiento en niveles jerárquicos. La estructura sería idealmente representada por una doble “Y”. Una “Y” verticalmente opuesta a la otra. Su eje, representado por la progresiva complejidad de la física, la química y la biología se separa en una bifurcación en la que de un lado encontramos aquellas ciencias que se ocupan de sistemas globales y en el otro lado, aquellas disciplinas que por el contrario, estudian los detalles, en particular encontramos aquellas disciplinas relacionadas con las ciencias humanas. Ambas ramas, la que controla el comportamiento físico y natural en un rango amplio y la otra, que se desarrolla a través de problemas antropológicos y éticos, se unen nuevamente, en una manera de conocer que incluye la dimensión de la sabiduría y la dimensión teológica; una manera de conocer que, a su vez está llamada a dar razones de las dos ramas inferiores.
5 La construcción de unidad dentro del sujeto: la unidad del conocimiento como escucha, como habitus y como el acto de la persona ↑
Al principio de este artículo mencioné la importancia de no perderle el rastro al papel del sujeto, quien hace la ciencia, revalorizando así los matices intencionales, personales, estéticos y morales asociados a cada actividad del conocimiento (ver §1.1). Todos los caminos epistemológicos conducen tarde o temprano al campo antropológico, campo en el que todas las preguntas acerca de lo que es el mundo y lo que puede decirse acerca de él conducen necesariamente a una pregunta nueva y más amplia: ¿Quién es el sujeto que conoce? ¿Qué significa el ser humano en la existencia del cosmos? Ignorar el valor antropológico y la dimensión personal del conocimiento científico por el bien de la objetividad de la ciencia, o con el fin de asegurar un protocolo de comunicación objetivo e impersonal, resultaría en privar a la ciencia de significado. De hecho, el ser humano representa tanto la presuposición como la meta final de todo el conocimiento científico.
La discusión acerca de la unidad del conocimiento no puede limitarse a una simple reflexión sobre la articulación que cada disciplina debe tener en el proyecto de investigación o en un programa de entrenamiento universitario, sino que debe fundamentarse en una base más profunda. Debe ser capaz de involucrar, no sólo a “las ciencias”, sino también a la “persona que hace ciencia”. La unidad del conocimiento no resulta de la unidad del método o de la unificación de diferentes contenidos; más bien resulta del interiore homine, esto es, desde el interior de la persona. Este acercamiento nos lleva a una bien conocida expresión de San Agustín: «Noli foras ire; in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas» («No desees ir fuera, regresa a ti mismo, la verdad habita en el interior del hombre»: De vera religione 39, 72). Describiré brevemente tres niveles progresivos posibles: la unidad del conocimiento como “escucha”, como “habitus (hábito)” y como “acto de la persona”.
Pasando del ámbito gnoseológico al antropológico, la unidad del conocimiento no aparece más como una “visión del mundo”, sino como una “escucha del mundo”. Basándonos en una perspectiva como ésta, el diálogo/comparación entre las diferentes ramas del conocimiento permite superar el callejón sin salida de las ideologías que, frecuentemente, se presentan como Weltanshauung (visión del mundo), y usualmente rehúsan abrirse al realismo del conocimiento que habla desde las cosas. La unidad surge de escuchar a la naturaleza y al otro (por ahora con “o” minúscula). Para lograr un hecho como este, debemos aceptar el constructivo y no totalmente revolucionario carácter de todo conocimiento humano. Debemos aceptar la humildad de la verificación y de la comparación. Debemos admitir la imperfección de un solo método comparado con el despliegue de todos los diferentes niveles de complejidad e imprevisibilidad de la realidad. Entre las fuentes del conocimiento que nos invitan a “escuchar”, ciertamente hay “tradición” (todo el conocimiento y contextos históricamente adquiridos por la comunidad), “fe humana” (confianza en el conocimiento poseído por otros y en la experiencia de otros, necesaria para el desarrollo de todo el conocimiento) y “fe científica” (creencia en la objetividad, racionalidad e inteligibilidad del mundo físico). Un camino para conocer basado en la “escucha” permanece como un conocimiento rigurosamente crítico, pero no es ya un conocimiento basado en la duda o la sospecha.
Para un programa unificador construido sobre la escucha, la teología contribuye con su especificidad enfatizando que la Revelación es un conocimiento derivado precisamente de la “escucha”. Es la escucha de la Palabra de Dios, Quien habla a través de los seres creados y se revela a Sí mismo a través de la historia. Dar prioridad a la escucha (cuyo significado trasciende la mera experiencia fisiológica de oír) no significa ignorar el hecho de que una mirada “intelectual y completa del mundo” pueda también revelar conexiones importantes que conduzcan a la unidad. Significa, en cambio, poner énfasis en que es en la escucha de la palabra, más que en la observación, que el sujeto se entiende a sí mismo como compañero de “alguien más”, como el recibidor de un don, como una persona que demanda completarse, precisamente como un “yo” que se enfrenta con un “tú”. Aceptar la existencia de esta dinámica de reciprocidad y complemento -dinámica intrínseca a nuestra propia existencia-, representa el primer paso en la búsqueda de unidad. Esto también representa la mejor garantía contra el intento de autosuficiencia de Descartes, quien trató de construir todo el conocimiento sobre el conocimiento de uno mismo. La “escucha” representa, al final, la confesión de que el sujeto no es un todo, que llegamos al autoconocimiento a través de algo más que aún no tenemos; a través de una palabra, básicamente la Palabra de Dios, por la que somos interpretados y decodificados a través de un encuentro con el Otro (ahora con “O” mayúscula). Una vez escuchada, la palabra genera en quien escucha la posibilidad de un nuevo “vistazo”, es decir, un retorno a la realidad objetiva, en la que ahora reconocemos, sorprendidos, un significado que antes estaba oculto. Por consiguiente, el sujeto ya no carga con la tarea de tener que construir, por sí solo, una “visión” que acoja la pluralidad. En cambio, es conducido a “mirar” el mundo siguiendo las pistas de Aquel quien conoce y posee el significado último del mundo.
Desde una perspectiva teológica, surge la pregunta sobre si la primacía que la Palabra escuchada tiene para obtener conocimiento, especialmente explícita en el Antiguo Testamento, podría estar en oposición con la importancia dada por el Nuevo Testamento al acto de “mirar”, comparado al acto de “escuchar”; recordando también que el Dios de Israel podía ser solamente escuchado y no visto (cfr. 1Sam 3,10; Is 55,10-11; Ex 33, 18- 23; ver también Jn 1,18). Sin embargo, la oposición es solamente aparente. En el contexto del Nuevo Testamento, la importancia de “ver” depende del papel principal ocupado por la visibilidad del Logos Encarnado, el Verbo hecho carne (cfr. Jn. 1,14; 1,39; 20,8; Lc 24,39; 1Jn 1,1). La correspondencia entre “ver” y “conocer”, especialmente clara en los textos de San Juan, nunca toma el carácter de una “visión” (entendida como Weltanschauung, en su sentido idealista original). Que el ver resulte atractivo para nosotros permite guiar al sujeto hacia la objetividad definitiva y a la veracidad de la humanidad del Logos, Jesucristo. Esto parece estar muy en sintonía con un realismo gnoseológico, capaz de orientar la manera en la que el sujeto tiene que enfrentar al mundo y de interpretarlo a la luz de las palabras de Dios, lejos de cualquier riesgo de idealismo.
Después de la “escucha”, el segundo paso hacia la unidad del conocimiento es reconocer que la unidad no es la suma de muchas partes del conocimiento, sino un habitus. Es el “hábito virtuoso”, entrenado por la escucha, que dirige al sujeto a integrar su propia disciplina profesional en el contexto intencional de todas las demás. Como resultado de este habitus -que al final representa el entrenamiento de una persona educada- podemos enfrentar nuevas situaciones y emergencias con cierta “creatividad”, a pesar del limitado conocimiento de nuestra disciplina en particular. Esta actitud testifica correctamente el inevitablemente aspecto trascendente de la cultura sobre la naturaleza. Además de evitar el riesgo del reduccionismo, entender el conocimiento como un hábito permite al sujeto experimentar la “dimensión inmanente” de la cultura (esto es, los resultados de la cultura que son intrínsecos a la persona), y desarrollar la dimensión auténticamente humana de la empresa científica. De esta forma, se facilita también la comprensión del significado que el propio estudio tiene para el bien total de la persona. La unidad del conocimiento como habitus no depende del cada vez más amplio aumento del conocimiento que uno ha adquirido ya, sino más bien del entendimiento del valor que este conocimiento tiene para la propia vida, para la sociedad y para el progreso de la humanidad. Es de esta manera que creamos las condiciones para superar la fragmentación interna que quiebra a la persona, esparciendo nuestra experiencia de vida en muchos, diferentes e inconmensurables pedazos, cuya multiplicidad e independencia hacen que sea difícil obtener una verdad más profunda. Para conseguir cierta unificación del conocimiento debemos entender, primero que nada, quién es la persona en quien se debe unificar el conocimiento.
Existe una convergencia significativa entre la unidad del conocimiento como habitus y lo que podríamos llamar “el espíritu de un académico de la universidad”. Este último se basa en la habilidad de escucha y reflexión crítica, el rigor intelectual, una sincera voluntad de colaborar, una apertura hacia el intercambio constructivo de conocimiento, en la sensibilidad hacia la humanidad y su promoción integral. El “saber o no saber”, característico de aquellos que experimentan un contexto multidisciplinario, nunca vulnera el deseo de saber; representa, en cambio, un estímulo para el diálogo y para ponernos en relación con otros, en una búsqueda de madurez intelectual. Debido a la experiencia de sus propios estudios universitarios, aquellos que han desarrollado este habitus pueden encontrar, más pronto que quienes no lo comparten, la solución a problemas particularmente complejos, especialmente a problemas que exigen un contexto universal y una lógica cercana al bien común. Aquellos acostumbrados al trabajo con un “hábito universitario” pueden emprender mejor que otros la tarea de construir una cultura de solidaridad. El bien común y la solidaridad actualmente pueden ser llevados a cabo de manera más eficiente sólo si se basan en un contexto terrenal, esto es precisamente el contexto común de cualquier investigación llevada a cabo en un nivel académico, abierto a confrontación internacional con cada grupo de investigación y con cualquier resultado científico.
El último paso es entender la unidad del conocimiento como un “acto de la persona”. Apoyada por un habitus intelectual capaz de asignar el significado de cada parte dentro de la lógica del todo y de permanecer abierto a la escucha del otro, la búsqueda de la unidad puede organizarse y consolidarse alrededor de la acción del sujeto. Ésta es la acción que el sujeto realiza cuando se ve obligado por la totalidad del conocimiento que ha juzgado razonable y significativo; una acción, por lo tanto, que revela sus más íntimas intenciones. Éste es el acto intelectual de una persona cultivada -a quien J.H. Newman hubiera llamado un gentleman-, alguien que no ha descuidado, ya sea por pobre honestidad intelectual o por prejuicio, ninguna contribución importante en la confección de sus juicios o de sus elecciones de vida. Sin embargo, ningún hábito virtuoso es un fin en sí mismo y la búsqueda de la unidad necesita aquí un paso más. El hábito está orientado a la praxis, a tomar la responsabilidad que viene de nuestro conocimiento. Esta responsabilidad puede ir tan lejos como para hacer preguntas acerca de qué es lo que hace que una sociedad “civil” sea sociedad, qué hace que una familia sea “humana” o qué hace que una ciencia sea “verdadera”. Cuando digo que el hábito y la virtud no son fines en sí mismos, sino que están orientados a la acción, no pretendo negar que el desarrollo de un hábito de vida es obviamente precedido por sus actos correspondientes; pretendo en cambio simplemente subrayar la orientación natural de todo habitus hacia una actividad que posee mayor intensidad y un mayor valor sintético. Me refiero, por ejemplo, a lo que pasa cuando hablamos de la virtud de la prudencia, que nos insta a un comportamiento inteligente y sabio, no a la pasividad ni a la inercia.
Alguien podría preguntarse cuál es la “naturaleza” del acto que da unidad a la experiencia intelectual del sujeto una vez que uno accede a formular las “preguntas últimas” acerca del origen del todo, el sentido de la vida, el lugar del ser humano en el universo, la causa última de la dignidad humana y qué es lo que concede autenticidad al progreso humano. Estoy convencido de que realizar estas preguntas es realizar un acto de naturaleza religiosa. A lo que me refiero con esto es al compromiso personal por buscar la verdad y a la consecuencia moral de acoger tal verdad una vez hallada. (cf. Dignitatis humanae, 2). En cierto modo esto es una consecuencia del hecho de que todas estas preguntas son a la vez filosóficas y religiosas. Esto querría decir que, al final, como declaró en una ocasión Juan Pablo II: “nos movemos hacia la unidad cuando nos movemos hacia el significado de nuestras vidas” (Juan Pablo II, Carta al director del Observatorio astronómico Vaticano, 1º de junio, 1988). La cultura puede, en efecto, convertirse en un camino hacia el Absoluto. Sólo cuando el sujeto quiere moverse hacia el Absoluto y hacia el significado último de todo, encuentra la motivación para unir los variados aspectos del conocimiento en una síntesis que puede dar una respuesta a las preguntas verdaderamente relevantes, a aquellas existencialmente más desafiantes. Por lo tanto, la unidad del conocimiento no depende de la “cantidad” o del “tipo” de conocimiento que tengamos, sino que depende del “modo” en el que podemos relacionar este saber con las razones de nuestra vida. Un modo de conocer que “puede ser unificado” es, al final, un modo de conocer que permanece abierto, no sólo al problema de la verdad, sino también a la búsqueda de Dios.
Un agnosticismo preconcebido o un nihilismo radical, que intentan desechar el problema de la verdad, están en las antípodas de cualquier posible discusión acerca de la unidad del conocimiento. Superar posiciones intelectuales como esas es una premisa filosófica necesaria -no ideológica, sino estudiada- para empezar cualquier discusión acerca de este tema. Encontramos un claro análisis de esto en un fragmento de Fides et Ratio de Juan Pablo II (1988): “Se ha de tener presente que uno de los elementos más importantes de nuestra condición actual es la «crisis de sentido». Los puntos de vista, a menudo de carácter científico sobre la vida y sobre el mundo se han multiplicado de tal forma que podemos constatar cómo se produce el fenómeno de la fragmentación del saber. Precisamente esto hace difícil y a menudo vana la búsqueda de un sentido. Y, lo que es aún más dramático, en medio de esta baraúnda de datos y de hechos entre los que se vive y se pretende formar la trama misma de la existencia, muchos se preguntan si todavía tiene sentido plantearse la cuestión del sentido. La pluralidad de las teorías que se disputan la respuesta o los diversos modos de ver y de interpretar el mundo y la vida del hombre, no hacen más que agudizar esta duda radical, que fácilmente desemboca en un estado de escepticismo y de indiferencia o en las diferentes manifestaciones del nihilismo” (n. 81). Por el contrario, una filosofía capaz de redescubrir su vocación a la sabiduría, a la búsqueda del significado último de la vida “no sólo será la instancia crítica decisiva que señala a las diversas ramas del saber científico su fundamento y su límite, sino que se pondrá también como última instancia de unificación del saber y del obrar humano, impulsándolos a avanzar hacia un objetivo y un sentido definitivos” (ibidem).
Esto me lleva a mencionar nuevamente la universidad como una posible “sede” de esta cooperación intelectual. Si las preguntas filosóficas y existenciales alrededor de las que el conocimiento del sujeto se unifica, son preguntas “universales”, entonces por derecho pertenecen a “la universidad”. Además, estas preguntas deben ser tratadas dentro de la universidad. Para que esto suceda, debe ser suficiente que quienes enseñan y trabajan dentro de la universidad no teman mostrar su interés personal en la búsqueda por la unidad y la verdad. Un profesor o investigador universitario que está abierto a la unidad del conocimiento es un profesor capaz de compartir con otros una participación similar. Un profesor como éste es a quien normalmente llamaríamos un verdadero “maestro”. El “maestro” es quien ha sido capaz de transferir a los estudiantes su unidad personal del conocimiento, una unidad alcanzada en ocasiones con gran dificultad y mediante trabajo duro. Recordamos a los “maestros” porque junto con la materia que enseñaban, fueron capaces de comunicarnos su amor por lo que estaban enseñando. También porque nos hicieron ver claro qué papel tenía ese conocimiento en su existencia como un todo. Haciendo esto nos abrieron el camino hacia los “fines”, sin reparar en los “medios”. Más que el contenido específico de su enseñanza, recordamos su habilidad de escuchar, su habitus intelectual, la posición que tomaban al enfrentarse con las preguntas profundamente existenciales; asuntos en los que nosotros como estudiantes éramos invitados a participar. En otras palabras, un verdadero maestro está consiente de que los estudiantes no pueden ser obligados a saberlo todo, sin enseñarles primero el significado de lo que se les pide aprender. Es en la apertura hacia esta búsqueda de significado que la persona puede recuperar gradualmente su “centro interior”, que el olvido progresivo de las preguntas últimas sobre la verdad, la dignidad y el destino de la persona humana -no el mero incremento ni la mera diversificación de las disciplinas- había dejado atrás.
6 La unidad del conocimiento y la unidad de la mente de los creyentes ↑
El encuentro confiado con la palabra de Dios y el compromiso personal a la fe religiosa empuja al creyente hacia un proyecto nuevo y más ambicioso de unidad del conocimiento. Este no es otro que el proyecto de combinar la fe y la razón en el conocimiento personal de cada quien. Integrarlos no como entidades abstractas, sino como actos personales, demanda unidad; cualquier fragmentación se percibe como fuente de malestar.
6.1 Fe y razón en la unidad de la persona ↑
La búsqueda de este nuevo y más alto nivel de unidad, generalmente comienza al darnos cuenta de que la razón viene antes que la fe y que nunca abandona la fe al recordar el doble error señalado por Blaise Pascal: admitir solamente a la razón o rechazarla por completo (cf. Pensées, n. 3). El creyente sabe que Dios es respetuoso de la naturaleza e inteligencia humanas, Él creó al hombre y a la mujer capaces de reconocer qué tan razonable es la reacción a la fe. Por consiguiente, la obediencia a la fe no disminuye el valor de la razón sino que simplemente va más allá.
El papel de la razón, resumido paradigmáticamente por la invitación a “estar listo a dar una explicación a cualquiera que demande razón de tu esperanza” (1Pe 3,15), ha estado presente junto con la evangelización de la cultura grecorromana durante los primeros siglos de la era cristiana. A pesar de condenar la idolatría, los mitos politeístas y todo comportamiento pagano no compatible con el mensaje del Evangelio, los cristianos aceptaron la herencia filosófica de esa misma cultura que había logrado importantes reflexiones sobre la naturaleza, la vida humana y la divina, liberándola de errores y aberraciones. En su discurso en Atenas, San Pablo se rehusó a relacionar el nombre de Dios con el de cualquiera de los dioses del panteón. Sin embargo no ignoró que el Dios que estaba anunciando era el mismo Dios creador de cielo y tierra, el mismo Dios que muchas personas adoraban sin conocerlo y cuya providencia hacia todas las cosas creadas está siempre a la vista de todos (cfr. Hch 17, 22-31). El papel de la razón en la respuesta de la fe, frecuentemente resumida como la opción cristiana a favor del logos y en contra de los mitos (ligeramente aproximada desde el punto de vista hermenéutico, pero substancialmente correcta según el punto de vista de su contenido religioso), fue discutido ampliamente por los padres de la Iglesia. San Agustín afirmó, a este respecto, que “la autoridad [de la fe] no está desprovista de razón, puesto que es la razón la que decide en quién debemos creer” (De vera religione, 24, 45). Al mantener un constante diálogo con el pensamiento filosófico, la teología ha tomado gran ventaja de la razón para contrarrestar el ataque de irracionalidad cultivado primero por el materialismo antiguo y después por el ateísmo moderno. La teología también ha recurrido a la razón para entender cuál es la correspondencia entre la noción filosófica de Dios, a la que llegó la mejor especulación filosófica de la Edad Antigua, y la imagen de Dios revelada por la Sagrada Escritura, específicamente por Jesucristo. En la búsqueda de esta crucial conexión, generalmente se han evitado dos posturas: por un lado, se rechazó la idea de que todas las preguntas acerca de Dios que surgen fuera de la Revelación bíblica se consideren irrelevantes o sin sentido; por otro lado, también se negó una total identidad entre ambas nociones de Dios, evitando así, concluir que la fe está sola y completamente fundada en la razón.
La cercana correspondencia entre la fe y la razón como parte de la unidad del conocimiento del creyente, va más allá de una simple “compatibilidad del juicio” esto es, más allá del descubrimiento de que las verdades de fe no contradicen las conclusiones de la razón. Los pensadores cristianos de la Edad Antigua y la Edad Media estaban conscientes de una función concreta que la razón tenía “dentro de la fe”. Aceptar este papel no es solamente la característica distintiva de la teología como tal, sino que también es un requisito necesario para cualquier pensamiento verdaderamente cristiano. Es la razón la que nos conduce al entendimiento de la coherencia y las implicaciones mutuas de los grandes misterios cristianos, permitiendo así, a la teología crecer como intellectus fidei (el intelecto de la fe), esto es, como “la ciencia de la fe” en el verdadero sentido de la expresión. Gracias al lumen fidei (la luz de la fe), la razón puede alcanzar verdades que, cuando la razón está sola, podrían permanecer fuera de su alcance. Después de comprender este conocimiento, reflexiona sobre él y lo penetra, entendiendo completamente su articulación, belleza y consistencia. Recibir la Revelación de Dios permite que la razón “mire las cosas con los ojos de la fe” y extienda su mirada todavía más. La tradición cristiana ha expresado frecuentemente la lógica de esta unidad/circularidad entre la fe y la razón recurriendo a las palabras de San Agustín, quien exhortó no solamente a “entender para creer” (intellige ut credas) sino también a “creer para entender” (crede ut intelligas) (Sermones, 63,7; cfr. Fides et ratio, 16-35). Enriquecido con los dones del Espíritu Santo de ciencia y sabiduría, el fiel cristiano puede mirar las realidades del mundo en un espíritu filial. Esto es, en armonía con la voluntad de Dios Padre, juzgando todo de acuerdo con el valor que tiene en el plan de Dios; de este modo, el creyente alcanza un mayor entendimiento de la creación, más profundo que el obtenido por los doctos de la Tierra (cf. Sal 119, 99-100).
Resulta obvio que al centro de esta “circularidad” sólo pueda existir la persona, esto es, el creyente. No es la razón la que junta conexiones e implicaciones sino la persona, como sujeto de relaciones intelectuales y existenciales. Es la persona, puesta en su profundo contexto intelectual o existencial quien obtiene entendimiento y discernimiento de las afirmaciones que la sola razón sería incapaz de entender completamente: por qué la justicia y la compasión pueden encontrarse armoniosamente en Dios; por qué la unidad de Dios no contradice el misterio de la trinidad; por qué el misterio de la encarnación y la sabiduría de la cruz contienen respuestas esenciales para las preguntas clave de la existencia humana; por qué el discípulo de Jesús puede libre y razonablemente decidir renunciar a su vida para así ganarla (cfr. Mt 10,39).
6.2 Unidad del conocimiento y unidad de vida ↑
La armonía entre la fe y la razón en la conciencia del creyente se experimenta en todos los ámbitos del conocimiento y del comportamiento. La unidad del conocimiento evoca la idea de “unidad de vida”, entendida como la capacidad que tiene la fe de unificar una determinada praxis (cfr. Christifideles laici, 59). Esto se logra completamente cuando la luz de la fe ilumina la “manera” en la que se realiza cierta tarea guiando la actividad intelectual e inspirando las elecciones y los objetivos a cumplir. Del mismo modo, la actividad intelectual colabora a “dar razón” a nuestra fe, permitiéndole enterrar sus raíces aún más profundamente y otorgando las herramientas para hablar acerca de esto de manera apropiada. Centrándose en la persona como el sujeto de la acción, la circularidad fe-razón se vuelve una circularidad entre la caridad y la libertad. Nuestra orientación hacia la praxis (la unidad del conocimiento como acto de la persona) que ayuda a unificar los diferentes campos del conocimiento, encuentra ahora su plenitud en la virtud de la caridad del creyente, como una “forma” de actuar humana (a este respecto, la teología cristiana habla sobre la caridad como “forma” de todas las otras virtudes). Al mismo tiempo el amor por Dios y por el prójimo motiva al sujeto a un nuevo y más profundo compromiso intelectual libre, que a su vez se convierte en un nuevo servicio de caridad.
Para el creyente cristiano, uno de los resultados de esta unidad de vida es el deseo de comprender mejor, de manera paralela y balanceada, tanto el tema de su vida profesional como la doctrina filosófica y teológica relacionada con este tema, cuyo conocimiento se vuelve necesario para llevar a cabo esta actividad con una “mente cristiana”. Las razones para este modo de actuar son similares, en el nivel de la síntesis personal, a aquellas motivaciones que sugieren la presencia de la teología cerca de otras disciplinas dentro del campus universitario. Cuando se estudian en profundidad y de manera paralela el conocimiento científico y el conocimiento por fe, el creyente está preparado para recibir algunas “provocaciones” fructíferas, provenientes de ambos campos de estudio. Si este profundo estudio se lleva a cabo según el rigor metodológico propio de cada campo y movido por el amor a la verdad, se fortalecerá la unidad de vida del sujeto. La vida de la fe puede así desarrollarse, sin poner a la fe entre paréntesis, al proveer respuestas fiables para las dudas y confusiones que pueden surgir en el camino de nuestra maduración intelectual. Sin esta fructífera tensión, las dudas y desconciertos podrían permanecer, particularmente si las bases filosóficas y teológicas para ofrecer una síntesis son superficiales o insuficientes. La vida intelectual puede ser ayudada por la fe para mantener una actitud humilde, asociada con todo el conocimiento verdadero, manteniendo así a la razón lejos del camino del relativismo, de la ideología o del orgullo personal. No obstante, en la lógica de una sinergia como ésta, el conocimiento de la fe tiene un carácter original y específico. La profundidad de la fe no depende solamente del esfuerzo intelectual realizado por el sujeto para adquirir ciertas nociones o doctrinas. Depende sobre todo del amor con el que el sujeto que cree mira al objeto conocido; y de la medida en la que el sujeto pone en práctica lo que profesa con palabras. La condición que aplica para todo tipo de conocimiento con respecto al interés y participación personal necesarios para todo entendimiento intelectual de la verdad, también aplica, y de manera muy especial, al intellectus fidei hacia la Revelación, porque Dios y las cuestiones relacionadas con Él solamente pueden conocerse a través de la caridad.
El fiel cristiano, sujeto indiviso de una unidad del conocimiento que se convierte en unidad de vida, se encuentra a sí mismo, en Cristo, completamente absorbido en el exitus-reditus según el cual la creación, que viene de Dios, regresa a Dios. Este enfoque representa una de las imágenes de la unificación del pensamiento cristiano más fuertemente apoyada por la Biblia (ver 2.2). Lograr una síntesis madura entre razón y fe representa una condición necesaria para participar en el plan divino de reconciliar todas las cosas en Cristo. Ese es el plan general de salvación por el cual el Hijo, a través de de su verdadera humanidad, regresa todas las cosas creadas al Padre, con el poder del Espíritu Santo (cfr. Ef 1, 10; Col 1, 19-20). El Concilio Vaticano II afirmó: “Vivan los fieles en muy estrecha unión con los demás hombres de su tiempo y esfuércense por comprender su manera de pensar y de sentir, cuya expresión es la cultura. Compaginen los conocimientos de las nuevas ciencias y doctrinas y de los más recientes descubrimientos con la moral cristiana y con la enseñanza de la doctrina cristiana, para que la cultura religiosa y la rectitud de espíritu de las ciencias y de los diarios progresos de la técnica; así se capacitarán para examinar e interpretar todas las cosas con íntegro sentido Cristiano” (Gaudium et Spes n. 62). Es por esta “visión cristiana del mundo”, generada por la escucha a la Palabra de Dios, que el creyente es llamado a evaluar, sin prejuicios, los nuevos problemas planteados por la ciencia y la cultura, para entender los cambios de perspectiva que estas innovaciones han traído, y para guiar al progreso tecnológico y científico según la luz de la fe. La garantía de que las desventajas culturales y sociales de una síntesis hecha “desde la fe” no ponen en peligro la legítima autonomía de la realidad temporal, depende de dos principios centrales: que la verdad de la Revelación no puede contradecir la verdad de la razón, y que todo a lo que nos referimos con el adjetivo “cristiano”, quiere decir, precisamente por ser cristiano, que es auténtica y profundamente “humano” (cfr. Gaudium et Spes, n. 41).
Sin embargo, la síntesis entre fe y razón que el creyente tiene que alcanzar no implica solamente la orientación moral de una disciplina específica con un contenido particularmente crítico. Si bien la importancia de tal orientación es lo suficientemente clara en campos como la medicina, la economía o el derecho, en los que la relación con la dignidad de la persona es particularmente obvia, la unidad del conocimiento que viene de la síntesis entre fe y razón está en realidad llamada a algo más. No hay aspectos de la realidad, programas de estudio, objetivos de la investigación científica, maneras de enseñar, que puedan permanecer sin relación, o separadas del servicio a la sociedad y a la persona humana. Relacionar la ciencia y la sabiduría no significa solamente juntar la cultura de los medios con la cultura de los fines. Para un fiel creyente, ofrecer una síntesis entre la ciencia y la sabiduría es sobre todo encontrar, y explicar a los demás la manera en que cada área terrenal y el trabajo humano se unen al misterio de Cristo, Sabiduría increada, al permitir a cada actividad, ya sea manual o intelectual, participar en su Reino. “En rigor, no se puede decir que haya nobles realidades exclusivamente profanas, una vez que el Verbo se ha dignado asumir una naturaleza humana íntegra y consagrar la tierra con su presencia y con el trabajo de sus manos” (J. Escrivá Es Cristo que pasa n.120). No ha de sorprender que el respeto por la legítima autonomía de las realidades creadas no impide una manera “cristiana” de hacer investigación, de trabajar o de enseñar. El deseo de colocar a Cristo en la cima de todas las actividades humanas (cfr. Jn 12,32) conduce a cada creyente a intentar promover, en su actividad profesional e intelectual, una profunda unidad del conocimiento sostenida en una auténtica unidad de vida centrada alrededor de la caridad. El amor es, de hecho, el fin hacia el cual la verdad misma apunta, así como cualquier esfuerzo que se hace para buscar la verdad, entenderla o enseñarla. En la perspectiva de una vida de la gracia, el fiel cristiano sabe que para santificar el trabajo humano la práctica de las virtudes humanas no es suficiente. También en necesario practicar las virtudes teológicas. Estas virtudes, constantemente apoyadas por la vida de la gracia y aumentadas por los dones del Espíritu Santo, inspirarán a cualquier creyente para elaborar una “manera cristiana” de pensar y de trabajar: en la economía, la medicina, el derecho, las artes, la ciencia o la tecnología, conscientes de que no es más que una forma de vivir perfectamente humana. Esta es la forma en la que Cristo lleva a cabo, a través del trabajo santificado de los creyentes, la misión de reunir y guiar, en la comunión de la Trinidad, al mundo al que la perfección infinita y simple de Dios dio el ser como un ensamble de variedades finitas y múltiples.
7 Bibliografía ↑
Berti, E. 1965. L'unità del sapere in Aristotele. Padova: Cedam.
Blondel, M. 1972 (1893). L'azione. Cinisello Balsamo: San Paolo.
Bloom, A. 1988. La chiusura della mente americana. Milano: Frassinelli.
Brockman, J. 1995. The third culture. Nueva York: Simon & Schuster.
Buber, M. 1997. Il principio dialogico e altri saggi. Cinisello Balsamo: San Paolo.
Cantore, E. 1988. L'uomo scientifico. Il significato umanistico della scienza. Bologna: EDB.
Cartechini, S. 1986. “Come unificare la fede, la teologia, la filosofia e le scienze”. Doctor Communis 39: 65-71.
Clavell, L. 1992. “Ética y unidad del saber”. Scripta theologica 24: 595-602.
Easterbrook, G. 1997. “Science and God: a Warming Trend?”. Science 227: 890-893.
Gismondi, G. 1993. Fede e cultura scientifica. Bologna: EDB.
Gismondi, G. 1999. Scienza, coscienza, conoscenza. Saperi e cultura nel 2000. Assisi: Cittadella.
Grygiel, S. 1988. “Unità del sapere e globalità della persona”. Nuovo Areopago 4: 7-21.
Guardini, R. 1993 (1951). La fine dell'epoca moderna. Brescia: Morcelliana.
Guardini, R. 1999. Tre scritti sull'università. Brescia: Morcelliana.
Haught, J.F. 1995. Science and Religion. From Conflict to Conversation. New York: Paulist Press.
Heller, M. 1986. The World and the Word. Tucson: Pachart.
Jaspers, K. y Rossmann, K. 1961. Die Idee der Universität. Heidelberg-Berlin: Springer.
Ladrière, J. 1984. L'articulation du sens, 2 vol. Paris: Cerf.
Lambert, D. 1999. Sciences et théologie. Les figures d'un dialogue. Namur – Bruxelles: Presses Univ de Namur – Lessius.
Macintyre, A. 1993. Enciclopedia, Genealogia e Tradizione. Milano: Massimo.
Maritain, J. 1974 (1932). Distinguere per unire. I gradi del sapere. Brescia: Morcelliana.
Maritain, J.1992 (1943). L'educazione al bivio. Brescia: La Scuola.
Martínez, R., ed. 1994. Unità e Autonomia del Sapere. Il dibattito del XIII secolo. Roma: Armando.
Morra, G. 1981. “L'unità del sapere”. Studi Cattolici 244: 339-351.
Murphy, N. y Ellis, G.F. 1996. On the Moral Nature of the Universe: Theology, Cosmology, and Ethics. Minneapolis: Fortress Press.
Newman, J.H. 1976 (1852). L'idea di Università. Milano: Vita e Pensiero.
Nicolescu, B. 1996. La transdisciplinarité - manifeste. Paris: Le Rocher.
Ortega y Gasset, J. 1987 (1930). “Misión de la Universidad”. En Obras completas, 12 vol., vol. IV, 313-353. Madrid: Alianza Editorial.
Polanyi, M. 1964. Science, Faith and Society. Chicago: University of Chicago Press.
Polanyi, M. 1983. The Tacit Dimension. Gloucester (MA): P. Smith.
Polanyi, M. 1998 (1958). Personal Knowledge. Towards a Post-Critical Philosophy. London: Routledge.
Polkinghorne, J. 1987. Scienza e Fede. Milano: Mondadori.
Rigobello et al. (eds.). 1977. L'unità del sapere. La questione universitaria nella filosofia del XIX secolo. Roma: Città Nuova.
Salam, A. 1990. L'unificazione delle forze fondamentali. Lo sviluppo e gli obiettivi della fisica moderna. Milano: Rizzoli.
Scola, A. 1997. “Frammentazione del sapere teologico: note di método”. Rassegna di teologia 38: 581-595.
Snow, C.P. 1959. The two cultures and the scientific revolution, The Rede Lecture. Cambridge: Cambridge University Press.
Snow, C.P. 1962. Recent thoughts on two cultures, An oration delivered at Birkbeck College, 12.12.1961. London: Birkbeck College.
Snow, C.P. 1964. The two cultures: and a second look. An expanded version of the two cultures and the scientific revolution. Cambridge: Cambridge University Press [tr. it. Le due culture. Milano: Feltrinelli. 1977].
Tanzella-Nitti, G. 1992. Questions in Science and Religious Belief. Tucson: Pachart.
Tanzella-Nitti, G. 1998. “Università, interdisciplinarità e unità del sapere”. En Passione per la verità e responsabilità del sapere, cap. V, 173-213. Casale Monferrato: Piemme.
Tega, W. 1983. L'unità del sapere e l'ideale enciclopedico nel pensiero moderno. Bologna: Il Mulino.
Torrance, T. 1992. Senso del divino e scienza moderna. Città del Vaticano: LEV.
Von Humboldt, W. 1974. Università e umanità. Editado por F. Tessitore. Napoli: Guida Editori.
Weisskopf, V. 1994. Il privilegio di essere un físico. Milano: Jaca Book.
Wojtyla, K. 1982 (1969). Persona e atto. Città del Vaticano: LEV.
8 Cómo Citar ↑
Tanzella-Nitti, Giuseppe. 2016. "Unidad del conocimiento". En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Unidad_del_conocimiento
9 Derechos de autor ↑
Voz "Unidad del conocimiento", traducción autorizada de la entrada "Unity of knowledge" de la Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science (INTERS) © 2016.
El DIA agradece a INTERS la autorización para efectuar y publicar la presente traducción.
Traducción a cargo de Héctor Velázquez. DERECHOS RESERVADOS Diccionario Interdisciplinar Austral © Instituto de Filosofía - Universidad Austral - Claudia E.Vanney - 2016.
ISSN: 2524-941X