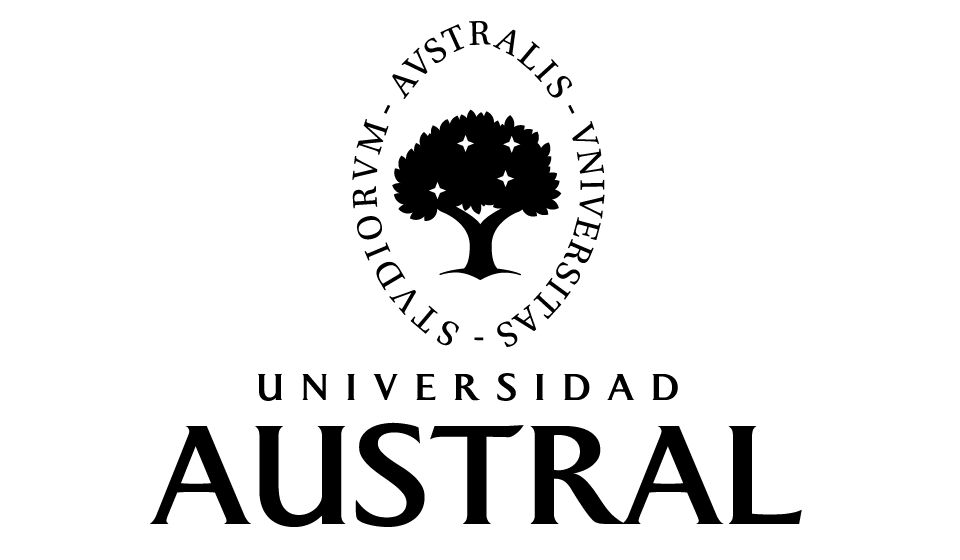La cuestión de las emociones ha sido tratada a lo largo de la historia del pensamiento, si bien no siempre bajo la misma luz y en los mismos términos. Es habitual encontrar en estudios filosóficos, psicológicos y neurobiológicos diferentes perspectivas y acepciones del término emoción, además de palabras afines como pasión, sentimiento, afección, apetito, o simpatía, entre otras. Con todo, es posible reconocer en muchos de estos estudios ciertos patrones que, a la vez, sirven para justificar los distintos usos empleados. Esta voz trata de dar cuenta de dichos lugares comunes y, a través de ellos, ofrecer un panorama lo suficientemente amplio e integrador para que sirva como herramienta útil a aquellos investigadores interesados en abordar dicha cuestión desde un enfoque interdisciplinar.
Contenido
- 1 Apetitos racionales
- 2 La interpretación dualista
- 3 La interpretación mecanicista
- 4 Hacia un epifenomenismo sentimental
- 5 El tiempo y la lógica de las emociones
- 6 La paradoja evolucionista
- 7 Procesos filogenéticos
- 8 La perspectiva utilitarista
- 9 La simpatía como fundamento social
- 10 La conquista de la naturaleza sentimental
- 11 Eros rendido al Tánatos
- 12 Ética transhumanista
- 13 La perspectiva fenomenológica
- 14 Hábitos emocionales
- 15 Bibliografía
- 16 Cómo Citar
- 17 Derechos de autor
- 18 Herramientas académicas
1 Apetitos racionales ↑
Una de las ideas que subyace en los más antiguos trabajos sobre la emoción es la que refiere a los dos particulares tipos de movimiento que son propios del viviente: acción y reacción. El fenómeno emocional estaría más cerca del segundo que del primero. Por ejemplo, para Aristóteles las pasiones se describen como afecciones del alma, una modificación que ésta sufre, más que algo que ella activamente haga (cfr. Categorías 4,2a3). La emoción es el movimiento de la psique cuando es afectada, de igual modo a como se podría decir de la lámina de cera que es marcada por el sello.
No obstante, para Aristóteles, ésta no es una distinción de todo o nada sino de grados. Para el Estagirita, al igual que defenderán luego los escolásticos, las pasiones son, desde cierto punto de vista, también actos del alma. Concretamente, actos del apetito sensitivo, que pueden ser provechosos también desde el punto de vista intelectual, es decir, para la aprehensión y juicio de las ideas. Precisamente, esta es la razón por la que, para Tomás de Aquino, tales movimientos del alma, aun siendo menos perfectos que otros, tienen valor moral (cfr. Suma Teológica I, q. LXXIX). En efecto, Aristóteles distingue cinco potencias del alma en función de sus actos: locomotiva, vegetativa, sensitiva, apetitiva e intelectual. La facultad apetitiva sería aquella capaz de mover al viviente incluso en sentido contrario al dictado por el entendimiento (cfr. Acerca del Alma, Libro III, 9 432 a-b). Con todo, lo propio de dicha facultad es trabajar en colaboración con la parte racional. Aún más, como defiende Aquino, el apetito solo estaría presente en aquellas realidades que poseen la capacidad de conocer (cfr. Suma Teológica I, q. LXXX, a. 1), una tesis que, por otra parte, se encuentra ya en el pensamiento socrático, para quien el deseo, la órexis, no es nada al margen del conocimiento (cfr. Reale 1989, 612-613).
En el esquema aristotélico la facultad apetitiva se encontraría ya en los animales con alma sensitiva. La Escolástica identificará en ellos, desarrollando los textos del Estagirita (cfr. Acerca del Alma, Libro II), dos tipos de tendencias: el apetito concupiscible (asociado a experiencias de bienes fáciles de alcanzar o males fáciles de evitar) y el apetito irascible (asociado a experiencias de bienes difíciles de alcanzar o males difíciles de evitar). La pasión seguiría, como se acaba de decir, a la captación de un bien o un mal, aprehendida por los sentidos, y en el que se ejercerá un primer juicio acerca de su conveniencia respecto del viviente. La pasión queda constituida de este modo con una dimensión formal, a la que cabría asignar los actos de estimación, y una dimensión material, a la que adscribir los actos fisiológicos (cfr. Acerca del Alma, Libro III, 3, 427B 12-25). En tanto que ambas dimensiones son inseparables, la pasión es un buen reflejo de la unidad del viviente.
Hay una diferencia, sin embargo, entre los vivientes con alma sensitiva y los seres humanos, con alma racional. En los primeros, el juicio (estimativa es el nombre técnico que creará Avicena y que arraigará en la tradición aristotélica hasta su más sofisticado tratamiento en los textos de Tomás de Aquino) mueve al viviente a la acción sin solución de continuidad –por eso mejor merece ser llamado instinto–, mientras que en los segundos, el juicio (cogitativa) es asumido por la facultad intelectual, por lo que de racional tienen las pasiones. Veamos a continuación, para terminar, el significado de esta última expresión.
Para Tomás de Aquino, es en la cogitativa donde la conciencia y la voluntad hacen acto de aparición, y gracias a las cuales el sujeto es capaz de dar consentimiento o vetar la acción a la que mueven los apetitos (cfr. Suma Teológica I, q.78 a 4 y De veritate, q. 26, a.9, ad 1). Fruto del consentimiento son, ahora utilizando el término aristotélico, los apetitos racionales (cfr. Retórica 1370 a 20-27). Nótese, en el contexto referido por el Aquinate, la íntima participación de la racionalidad en dicho apetito: no es que el afecto se forme y luego sea regulado por el intelecto sino que éste ya está presente en su formación. Guarda una relación constitutiva. No en vano, que la racionalidad sea intrínseca al afecto es una de las premisas mayores del razonamiento práctico. Y en efecto, desde esta perspectiva, la vida afectiva no solo comparte territorios con la vida intelectual sino que resulta clave para que pueda emerger algo tan importante como la inteligencia práctica reflexiva.
2 La interpretación dualista ↑
Encontramos en el mundo clásico, por supuesto, otras posturas sobre la naturaleza de las emociones. En una de las más interesantes e influyentes, la de la escuela estoica, se defiende una visión mucho menos gradualista (cognitivista) que la aristotélica. Por ejemplo, Tulio Cicerón define las pasiones como un puro movimiento de reacción: en sus propios términos, una perturbación (perturbatio) del ánimo (cfr. Tusculanas, IV, 6). Por esa razón, juzga las pasiones como movimiento contra natura. “Toda pasión es un movimiento del espíritu que carece de razón o que la desobedece” [Tusculanas, III, 24]. ¿Por qué? Aprehender la verdad y el bien –toparse con la realidad en tanto que realidad– exige, para el viviente, un gran esfuerzo, el ejercicio por parte del alma de los más elevados actos, y no un simple dejarse hacer. Para Cicerón, esta actitud pasiva, que aleja al hombre de la vida moral, solo puede conducir a la corrupción del ser.
Es en la modernidad donde la interpretación estoica recibe su mayor espaldarazo, y tanto en los foros científicos como filosóficos. Buena parte de la responsabilidad puede atribuirse a René Descartes, cuyo racionalismo supone un verdadero hito en el proceso moderno de desactivación (intelectual) de las pasiones.
Con el dualismo sustancial, el filósofo del método sitúa la vida afectiva del lado espiritual. Sentir algo, no importa qué (el color de un objeto, el frío en las manos, o la rabia hacia algo) es siempre un fenómeno consciente y, como tal, solo atribuible a una sustancia pensante. A ella pertenecen los dos principales tipos de pensamientos, las acciones –originadas en el alma– y las pasiones – originadas en el cuerpo (cfr. Las pasiones del alma, Parte 1, art. XVI). Es decir, lo particular de las pasiones es que tienen lugar con ocasión de fuerzas mecánicas que preparan e incitan al alma para proteger el cuerpo o hacerlo más perfecto. Son manifestación, por tanto, de movimientos físicos, y por ello, con su misma lógica, es decir, la propia de fenómenos constituidos y guiados por movimientos determinados, externos y ciegos. “Considero que todo lo que se hace u ocurre de nuevo es llamado generalmente por los filósofos una pasión respecto al sujeto a quien le ocurre y una acción respecto a aquél que hace que ocurra” (Las pasiones del alma, Parte I, art. 1). Se puede decir así que lo que en el alma es una pasión, en el cuerpo es una acción. Pero el movimiento corporal (que provoca de manera misteriosa el movimiento espiritual) logra que el alma quiera las cosas que convienen al cuerpo, sólo si los órganos funcionan correctamente. En otras palabras, las pasiones no son una fuente de conocimiento fiable de lo real y, por ello, deben ser sometidas al yugo del intelecto.
Además de que, a diferencia de la tradición aristotélica, en el cartesianismo apenas cabe diálogo entre la razón y el corazón, otra gran diferencia es la relacionada con la fractura que esta visión de las pasiones introduce en el viviente. El racionalismo cartesiano se ve abocado a interpretar de manera mecanicista la relación entre la res extensa y la res cogitans. Los movimientos del cuerpo son previos a las pasiones, a las cuales, en este marco temporal, Descartes pasa a denominar sentimientos. Y es precisamente también en este contexto donde aparece la referencia a las emociones: “se las puede denominar emociones del alma, no sólo porque puede atribuirse este nombre a todos los cambios que ocurren en ella, es decir, a todos los diversos pensamientos que le llegan, sino particularmente porque, de todas las clases de pensamientos que puede tener, no hay otras que la alteren y conmuevan tan fuertemente como lo hacen estas pasiones” (Las pasiones del alma, Parte I, art. XXVIII). Las emociones serían, en conclusión, aquellas pasiones que más intensamente perturban el alma, es decir, aquellas sobre las que al individuo le resulta más difícil tomar las riendas.
3 La interpretación mecanicista ↑
Con Descartes se da el pistoletazo de salida a las interpretaciones mecanicistas de las pasiones y, en general, de la psique humana, una carrera de relevos cuyo último velocista es, para muchos, David Hume.
El filósofo de Edimburgo presenta la pasión como un evento mental que sigue a una o varias ideas (imágenes de objetos externos generadas por los sentidos), y que a su vez puede disparar nuevas ideas (cfr. Tratado de la naturaleza humana 2.1.4). En este marco Hume desarrolla especialmente el tema de la naturaleza de la relación causa-efecto que se da entre los eventos físicos y mentales y que ya aparece incoado en el cartesianismo. Una importante consecuencia de interpretaciones como la de Hume es que en el estudio de la afectividad se abren definitivamente las puertas de la investigación experimental (cfr. González 2011, 509).
En este punto de la discusión resulta interesante abrir un breve paréntesis para destacar la relevancia que algunos autores otorgan al giro afectivo obrado por Hume en el pensamiento occidental. Porque bajo esta interpretación materialista del conocimiento se acaba reduciendo los actos intelectuales a un tipo más de actos físicos y, con ello, clausurando la mente sobre sí misma. A consecuencia de ello, Hume parece verse obligado a reconocer una tesis que es poco probable que el racionalismo hubiera deseado dejar como herencia: resituar las pasiones en el fundamento de la vida moral. Si la realidad ya no está al alcance del individuo, a éste solo le queda guiarse por la normatividad de las pasiones. Hay que reconocer, no obstante, que existen detractores de esta tesis sobre la historia del pensamiento moderno. Es un debate abierto pero que merece mención.
Immanuel Kant es otro de los más influyentes filósofos que, con ciertas particularidades, hace también suya la interpretación mecanicista de las pasiones. Para esta concreta voz es interesante destacar su distinción entre emoción y sentimiento. Kant entiende por sentimiento la dimensión subjetiva que presenta toda sensación. “El color verde de los prados pertenece a la sensación objetiva, como percepción de un objeto del sentido; el carácter agradable del mismo, empero, pertenece a la sensación subjetiva, mediante la cual ningún objeto puede ser representado, es decir, al sentimiento mediante el cual el objeto es considerado como objeto de la satisfacción (que no es conocimiento del objeto)” (Crítica del juicio 5: 206). Por otro lado, la emoción (Affekt) consistiría en la respuesta orgánica causada por un estímulo placentero o doloroso. Sería, por tanto, parte de lo que entendemos por sentimiento. Ahora bien, la reacción biológica a la que la emoción hace referencia no favorecerá la actividad intelectual sino lo contrario. A las emociones que obstaculizan la reflexión casi completamente o completamente, Kant las denomina pasiones –terminológicamente hablando y como hemos visto, con criterio opuesto al de Descartes. “La inclinación difícil o absolutamente invencible por la razón del sujeto es una pasión. Por el contrario, la emoción es el sentimiento de un placer o displacer en el estado presente, que no permite se abra paso en el sujeto la reflexión (la representación racional de si debe entregarse o resistirse a él) […] La emoción obra como el agua que rompe su dique; la pasión, como un río que se sepulta cada vez más hondo en su lecho […] La emoción debe considerarse como una borrachera que se duerme; la pasión como una demencia, que incuba una representación que anida en el alma cada vez más profundamente” (Antropología, § 73-74).
Por último, a diferencia de los sentimientos, en los que puede existir cierto objeto –cierta representación de la realidad–, las emociones son ciegas desde la perspectiva kantiana (cfr. Crítica del juicio 5: 272). En consecuencia, no son fuentes de interés racional, por lo menos más allá de lo que puede ser cualquier fenómeno físico que involucre la vida humana.
4 Hacia un epifenomenismo sentimental ↑
En los dos últimos epígrafes encontramos algunos de los principales catalizadores que han impulsado uno de los paradigmas contemporáneos más aceptados sobre el estudio de la afectividad, interdisciplinarmente hablando. Este marco está caracterizado, en primer lugar y desde un punto de vista terminológico, por el abandono de la noción de pasión, dado, por un lado, las connotaciones negativas que ha ido adquiriendo dicho término en la modernidad, y por el otro, a la actual reinserción del papel afectivo en la configuración moral y social occidental. De algún modo este cambio es también reflejo, como señala Thomas Dixon, del olvido de la tradición pre-moderna acerca de las pasiones (cfr. 2003, 3).
En segundo lugar, la revalorización de la dimensión emocional de la psique no ha venido acompañada, sin embargo, del restablecimiento de relaciones cordiales con el plano cognitivo. El divorcio racionalidad-afectividad está todavía presente en numerosos foros intelectuales. Hay que reconocer, no obstante y como luego veremos, que nuevas evidencias empíricas traídas de la mano de la neurociencia están comenzando a socavar esta hoy tan común postura y a fomentar esa reconciliación que era ya defendida en la escuela socrática.
En tercer lugar, la elección del término emoción desvela el contexto naturalista que subyace en la mayor parte de los estudios que se publican en la actualidad sobre los afectos, sin importar el campo. En efecto, la importancia concedida al proceso orgánico –al estudio de lo afectivo desde la perspectiva de la tercera persona– ha ido en aumento mientras que la dimensión subjetiva –sentimental– está siendo relegada a un segundo plano.
William James, uno de los padres de la psicología moderna es, probablemente, el mejor y más importante caso sobre el modo en el que se inicia este giro hacia el epifenomenismo y, finalmente, objetivismo afectivo. Por ello y por la influencia que sigue teniendo en el campo de la psicología y la filosofía merece la pena esbozar su teoría de las emociones.
James recoge en Principios de Psicología sus ideas más maduras acerca de la naturaleza de la emoción. “Nuestro modo natural de pensar sobre estas emociones más vastas es que la percepción mental de algún hecho excita la afección mental llamada emoción, y que este último estado de la mente da origen a la expresión corporal. Por el contrario, mi teoría es que los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho excitante, y que nuestra sensación de los mismos cambios conforme ocurre ES la emoción. El sentido común nos dice que cuando perdemos nuestra fortuna, nos apesadumbramos y lloramos; que si nos topamos con un oso, nos asustamos y salimos disparados; que si un rival nos insulta, nos enfurecemos y pegamos. La hipótesis que vamos a defender dice que es incorrecto este orden de secuencias, que un estado mental no es inmediatamente inducido por el otro, que las manifestaciones corporales deben interponerse primero, y que la enunciación más racional es que sentimos tristeza porque lloramos, furia porque golpeamos, miedo porque temblamos, y no que lloramos, golpeamos o temblamos porque estamos tristes, irritados o temerosos según el caso” (James 1981, 915). James expresa en reiteradas ocasiones su rechazo al dualismo sustancial (al que achaca el imaginario social de su época acerca de la relación mente-cuerpo), y lo hace de dos maneras distintas: en primer lugar, postulando un paralelismo psicofísico, es decir, una correspondencia perfecta entre los estados de conciencia y los procesos cerebrales; en segundo lugar y en lo que al modelaje de la emoción se refiere, concediendo más poder al estímulo que a la facultad cognitiva.
Hay dos cuestiones fundamentales en las que el pensamiento de James no se distancia tanto de Descartes. El primero mantiene, por un lado, la visión mecanicista de la psique (la percepción y la emoción se dan en tiempos distintos) y, por el otro, comparte la tesis cartesiana acerca del dominio despótico entre la razón y el corazón –ya gobierne uno u otro. Respecto a esto último, James defenderá que la mejor forma de modificar las emociones perniciosas no consiste en profundizar en las razones para ello –buscando aquellas que particularmente mejor nos persuaden– sino directamente modificando la conducta a la que las emociones están asociadas. No obstante, en lo que efectivamente se desmarca James de Descartes es en la luz pragmatista bajo la que observa todo, incluida las emociones. Para James, no solo estas sino cualquier tipo de evento mental, incluidos los enunciados proposicionales implícitos en toda creencia, carece de un valor de verdad intrínseco. Solo es posible atribuirles uno de tipo contextual: dicho valor depende de cómo ayuda al individuo a cumplir con sus necesidades biológicas. Hablar de la verdad –de la autenticidad– de las emociones, al igual que hacerlo respecto del resto de pensamientos humanos, es hacer alusión a su utilidad, a un bien práctico. No tiene sentido preguntarse, por tanto, por lo que las emociones representan, por lo que dicen del mundo o de uno mismo –punto que, como se ha mostrado, es central en el pensamiento de Descartes.
La teoría de la verdad de William James es además un método de análisis que puede ser definido como una forma de empirismo radical (cfr. James 1975, 6-7). Ciertamente, James no reduce las emociones a los procesos biológicos, pero tampoco les confiere una entidad aparte. No cae en el epifenomenismo, pero a través del método propuesto resulta controvertida su defensa de la existencia de emociones no enteramente determinadas por procesos mecánicos. En resumen, el pensamiento de James representa un punto de transición hacia un monismo reduccionista de cariz biologicista en el que deja de tener sentido la idea cartesiana de un yo, autónomo en relación a un universo físicamente clausurado, que controla sus emociones gracias a algún tipo de misteriosos actos psíquicos.
5 El tiempo y la lógica de las emociones ↑
Uno de los méritos indiscutibles de James es que ayuda a fortalecer unos más que prósperos horizontes de investigación en el campo de la psicología experimental. También el fisiólogo danés Carl Georg Lange propone en parecidas fechas, en torno a 1884, similares conclusiones: es el córtex el que genera la experiencia emocional después de recibir señales sobre cambios en los estados fisiológicos del individuo, que a su vez parecían ser reacciones, muchas de ellas claramente estereotipadas.
Enseguida la teoría de James-Lange encuentra detractores. En 1915, el fisiólogo estadounidense Walter Cannon halla distintas emociones que parecen acompañarse por similares reacciones corporales. Según esta teoría, que luego desarrollará su discípulo Philip Bard, los inputs, antes de ser procesados por la corteza cerebral, se dirigen al tálamo, el cual también los envía hacia el hipotálamo (muy involucrado en la regulación fisiológica de las emociones), y desde aquí de vuelta al sistema nervioso periférico. Utilizando en sentido kantiano el binomio emoción-sentimiento, Cannon propone que las respuestas fisiológicas (emociones) y las experiencias fenoménicas (sentimientos) concurren simultáneamente (Cannon 1927). Esta tesis se vio reforzada en 1937, cuando James Papez describe, dentro del sistema límbico, un conjunto de estructuras nerviosas –el circuito de Papez– implicadas específicamente en la retroalimentación de información, por un lado, externa al organismo, y por el otro, interna –traída desde muy diversas áreas corticales.
Las observaciones neuropsicológicas de Cannon confirman la idea de unidad funcional y sincrónica del cerebro: por un lado, no hay funciones psicológicas circunscritas completamente a determinadas áreas del cerebro y, por el otro, cada una de estas áreas trabajan en tiempos paralelos. Así lo entendió ya, en los años sesenta del pasado siglo, Stanley Schachter, quien desarrolla una teoría de feedback en la que tanto la actividad física como la actividad cognitiva son elementos esenciales para definir y predecir el fenómeno emocional. Para apoyar esta idea, Schachter prueba que el córtex es capaz de procesar directamente señales periféricas y crear outputs en consonancia con las expectativas del sujeto y el contexto social que dan sentido a éstas (Schachter 1964). Las interpretaciones conductistas más duras sobre las emociones quedaron, a partir de los trabajos de Schachter, gravemente expuestas.
Otra autora que ha redimensionado las teorías de la emoción es la psicóloga Magda Arnold. En sus trabajos experimentales, también de los años sesenta, halló fuertes evidencias de que las emociones surgen a partir de inputs que el cerebro juzga, de manera inconsciente, como beneficiosos o dañinos, un juicio que a su vez genera acciones tendenciales de aproximación o huida. El último eslabón de la cadena afectiva son los sentimientos, definidos aquí como la reflexión consciente del acto previo de estimación de valores –Arnold’s emotional appraisal (1960). Nótese que en la fórmula sobre las emociones que ofrece esta investigadora encontramos vestigios de la distinción kantiana entre emociones y sentimientos. Pero lo que merece especialmente resaltarse es cómo Arnold introduce la idea de que el mundo emocional y el mundo sentimental pueden moverse por lógicas distintas y, en algunos casos, contradictorias. Es la razón por la que el ser humano no siempre acierta al identificar cuáles son los estímulos (externos) y las razones (internas) que forjan las emociones de cada momento. Veremos la importancia que tiene esta tesis –incoada ya en el psicoanálisis– en el último epígrafe de esta voz.
Para terminar, es también justo reconocer que, aunque la tendencia predominante en el ámbito experimental se inclina hacia modelos explicativos integrativos, existen investigadores que todavía defienden tesis polarizadas. Es el caso, por ejemplo del psicólogo social Robert Zajonc, para quien el funcionamiento de los sistemas afectivos precede al funcionamiento de los cognitivos, desarrollándose ambos con gran independencia, y siendo los primeros mucho más importantes para entender las respuestas motoras (Zajonc 1984).
6 La paradoja evolucionista ↑
Además de en el campo de la filosofía y en el de la psicología, encontramos en la biología algunas importantes teorías-marco sobre la naturaleza de las emociones. Uno de los planteamientos modernos más influyentes es, sin duda alguna, el de Charles Darwin. Especialmente significativo es su trabajo de 1872, La expresión de las emociones en el hombre y los animales, en el que defiende, casi dos décadas antes que James, que de las emociones es posible alcanzar un conocimiento objetivo con el que formular teorías con poder predictivo. Lo particular de su perspectiva es que considera la emoción como un fruto más de la evolución, tesis que le lleva a posiciones pragmáticas mucho más extremas que las de James: en lo esencial, las emociones son fenómenos que forman parte de la realidad física y, por tanto, gobernadas bajo sus mismas leyes.
La antropología evolucionista desprovee, por un lado, de valor referencial a las emociones y, en general, a todo evento mental –ya no dicen nada sobre cómo es el mundo– pero también, resta autoridad a las emociones, que dejan de ser el principal punto de referencia para desarrollar una conducta moral. Thomas Huxley, conocido como el Bulldog de Darwin, escribiría las siguientes palabras en lo que se refiere a esta última cuestión: “La evolución cósmica puede enseñarnos cómo pueden haber surgido las buenas y las malas tendencias del hombre: pero, en sí misma, resulta incompetente para proporcionarnos una razón de por qué lo que llamamos bien es mejor que lo que llamamos mal […] La práctica de lo que es éticamente mejor (de lo que llamamos bondad o virtud) implica una conducta que, en todo respecto, se opone a lo que conduce al éxito en la lucha cósmica por la existencia… Comprendamos, de una vez por todas, que el progreso ético de la sociedad consiste, no en imitar el proceso cósmico, todavía menos en huirlo, sino en combatirlo” (Evolución y Ética 1993). Huxley, al igual que James, es consciente de que lo que resulta provechoso cara a la supervivencia en un determinado contexto puede ser, en otro distinto, inútil o incluso nocivo. La herencia evolutiva no es, por tanto, necesariamente buena. La elección del modo de vida ético contra el modo de vida cósmico, también concluye, pasa por devolver a las funciones racionales la batuta de la vida moral pues solo ellas pueden librarnos de la lotería a menudo cruel de las leyes de selección natural.
Huxley no da cuenta, sin embargo, de cómo es posible que unas funciones que surgen en el seno material y casual de la naturaleza puedan romper la cadena natural de causas y efectos para, primero, hacernos conocedores de lo real, y segundo, y gracias a ello, otorgar libertad al hombre. Se explica así que las principales corrientes evolucionistas que habitan el campo experimental hayan terminado por negar el valor referencial de las emociones y la existencia de la libertad humana, es decir, ignoren la propuesta huxleriana sobre la primacía de lo cognitivo.
Para numerosos científicos que aceptan el marco evolucionista, propuestas emotivistas de inspiración humeana se antojan más consecuentes que las de orientación huxleriana: definiendo por conducta ética aquella por la que el hombre se dirige a fines, solo los sentimientos son capaces de presentarse, de manera intuitiva, como fines en sí mismos, pues en último término, el hombre se mueve hacia las cosas porque éstas despiertan en él agrado y desagrado, placer y dolor.
7 Procesos filogenéticos ↑
Antonio Damasio es un excelente caso de neuropsicólogo que, a partir de postulados evolucionistas, ha tratado de conciliar las funciones cognitivas y afectivas. Al igual que Darwin (y, como hemos visto, Arnold), Damasio defiende la existencia de un fuerte componente inconsciente en la expresión de las emociones. De hecho, define las emociones básicas como un conjunto de respuestas químicas y neurales que conducen a la creación de circunstancias ventajosas para el organismo. Más concretamente, el término emoción serviría para designar un plan motor innato al que se añadirían algunas estrategias cognitivas para la buena conducción de la vida (Damasio 2001, 286). Las emociones serían, en resumidas cuentas, percepciones del cuerpo que traen como consecuencia la alteración del cuerpo.
Así definidas, las emociones representan un salto en el orden de biorregulación con respecto a organismos más simples, que solo gozan de reflejos de sobresalto, esto es, funciones de supervivencia automatizadas e inflexibles (Damasio 2005, 34). Las emociones son respuestas globales –del cuerpo en cuanto totalidad– a estímulos particulares. De ahí la necesidad de que el organismo cuente con mecanismos suficientemente poderosos como para crear mapas corporales y, lo que es más difícil, representaciones sobre cómo el cuerpo interacciona con el medio. Y en efecto, la existencia de un sistema nervioso central es, para Damasio, crucial para la atribución de vida emocional. Se explica también así que no considere que el dolor sea una emoción pues éste solo es manifestación localizada de una disfunción, no importa si general o local.
Damasio distingue varios tipos de emociones según su complejidad. Las emociones primarias, que denomina jamesianas, serían innatas y fáciles de identificar dada la universalidad de sus rasgos entre individuos de una misma especie e incluso entre especies: miedo, ira, asco, cólera, disgusto, sorpresa. Estas respuestas estarían conectadas directamente con mecanismos homeostáticos básicos (como la evitación de agentes dañinos) o, indirectamente, con mecanismos facilitadores de vínculos interpersonales. En segundo lugar, en las emociones secundarias intervendrían mecanismos evaluadores más sofisticados y tendrían como efecto inducir respuestas disposicionales –presentes aún en ausencia de estímulos disparadores. Dichas emociones serían construidas en no solo una sino varias cortezas sensoriales con asistencia de un gran número de cortezas de asociación (Damasio 2003, 133). Por último, las emociones de fondo, que conforman el estado anímico, son las que suele utilizar el individuo para la toma de decisiones conscientes –hice esto porque me sentía de esta o aquella manera.
La intromisión de las funciones cognitivas superiores (asociadas típicamente al córtex) en las respuestas globales es el principal criterio que utiliza Damasio para diferenciar las emociones más simples de las más complejas. Sin embargo, ahí no termina la cuestión. Para Damasio, algunos organismos han logrado desarrollar un sistema regulatorio de las emociones, a cuyos frutos se suele dar el nombre de sentimientos. Gracias a ellos podemos decir, por ejemplo “que existimos y que existen cosas alrededor de nosotros” (Damasio 2010). El reino de los sentimientos es, en este sentido, el reino de la subjetividad, esto es, de la experiencia que tiene el agente respecto de su vida mental. Los sentimientos son meta-representaciones –representaciones de las representaciones que, en sí mismas, son ya las emociones. Así, si una emoción refiere a una secuencia de estímulos-respuesta por parte del cuerpo, los sentimientos registran las consecuencias que tiene para el cuerpo dicha representación primera. La segunda representación tendrá un papel decisivo en futuras decisiones en las que parecidas circunstancias se den a lugar. Por ejemplo, la sensación de miedo (la experiencia de la emoción de miedo y de sus consecuencias) que causa a un hombre haberse topado con una fiera salvaje le ha de servir para tomar una mejor decisión la próxima vez. En último lugar, Damasio cierra el círculo al proponer que la sensación puede generar nuevas y más eficaces emociones.
En la perspectiva de Damasio sobre la relación afectividad-racionalidad se confiere mayor protagonismo a los niveles inferiores: las emociones dan lugar a y ejercen más control sobre los sentimientos y estructuras mentales superiores de lo que nos gusta reconocer. Critica, por tanto, la idea de la primacía absoluta del control top-down, en virtud del cual los procesos cognitivos superiores gobiernan la experiencia emocional. Según él, las principales influencias parecen moverse en el sentido "de abajo hacia arriba". Marcador somático es el término preciso que utiliza para referirse a este tipo de alarma que surge de los sistemas más básicos y que modifica los procesos conscientes –reflexivos–, gracias a los cuales el organismo puede limitar el rango de elecciones posible a una matriz manejable de opciones. Así explicaría Damasio por qué tenemos intuiciones con las que, sin saber muy bien la razón, nos decantamos por una determinada actuación y no por otra –una apuesta en la que solemos acertar.
En resumen, para Damasio, las funciones racionales surgen de funciones emocionales y estas, a su vez, de sistemas biológicos homeostáticos básicos. Pero aunque el actual funcionamiento de la mente humana es buen reflejo de dicha dinámica filogenética no es, según reconoce el propio autor, un reflejo perfecto. Desde un punto de vista evolutivo, Damasio da la razón a James: lo primero fue la acción y solo luego la mente. Como es obvio, esta tesis no se podría extrapolar a lo que ocurre en la mente de un individuo adulto. Por un lado, en los sistemas emocionales y sentimentales (a estos segundos también podríamos denominarlos conscientes o racionales) se van labrando cierta independencia –hasta el punto de que es posible identificar sentimientos que no vienen acompañados de respuestas emocionales (aunque, por supuesto, nunca sentimientos nuevos) y viceversa. Por el otro, Damasio no niega la existencia de control Top-down sino únicamente que este haya podido formarse sin la existencia previa de control Bottom-up. Otra diferencia con respecto a James y, por supuesto, con respecto a Huxley, es que Damasio reduce la experiencia consciente a un tipo más de función neuronal. Bajo su interpretación ni siquiera tendría ya sentido hablar de realidad epifenoménica.
8 La perspectiva utilitarista ↑
Damasio propone, a la luz de su interpretación biologicista de la relación mente-cuerpo, una segunda conciliación, esta vez entre el valor intrínseco de la experiencia afectiva y el valor biológico de los sistemas homeostáticos. El ideal ético consistiría, a su juicio, en esforzarse por dirigir las emociones hacia más saludables objetivos. Pero, ¿cómo lograr desear las conductas con mayor valor adaptativo? “Podemos decidir qué objetos y situaciones permitimos en nuestro ambiente y sobre qué objetos y situaciones derrochamos tiempo y atención” (Cfr. Damasio 2005, 54). Esta es la manera, concluye, de anular el automatismo, muchas veces inconsciente, del sistema afectivo.
Sobre su propuesta ética, Damasio declara inspirarse en el pensamiento de Baruch Spinoza, para quien es natural que cada realidad busque su propia conservación. Por esta tendencia (conato) ha de definirse toda felicidad, que no consiste sino “en la capacidad humana para conservar el yo” (Spinoza 1677, Ética, libro IV, proposición 18). En efecto, para el filósofo de Ámsterdam, toda emoción –relacionada con algún tipo de bien o mal corporal– es útil cara a mejorar la supervivencia del individuo. La alegría, por ejemplo, sería una revelación mental de un estado de supervivencia óptima. Lógicamente, esto solo se puede decir de un cuerpo que no ha sucumbido a la enfermedad o a una educación nefasta.
Pese a lo dicho en los dos párrafos anteriores, hay importantes diferencias entre el planteamiento de Spinoza y Damasio. En primer lugar, Spinoza defiende lo que hoy se ha venido a denominar como monismo neutral: la mente y el cuerpo son dos manifestaciones distintas de una única sustancia universal –activa y creadora. De esta tesis conviene aclarar dos cosas. En primer lugar, el monismo neutral no tiene que ser monista necesariamente. De hecho, parece que Spinoza sería el único monista dentro de lo que podrían llamarse “monistas neutrales”. Por otra parte, Spinoza no dice que la única sustancia tiene dos atributos: pensamiento y extensión, sino que tiene infinitos atributos, y nosotros conocemos solo esos dos. En este sentido, con una posición muy cercana al panteísmo, propone que a toda realidad material le corresponde una idea que es la que la anima a su conservación –como puede apreciarse, Spinoza maneja la noción de mente y alma de manera indistinta. Ahora bien, esta animación de los objetos naturales no puede entenderse sino integrada en el conjunto de ánimas que armónicamente constituyen el universo. En contraste, para Damasio, la mente es un tipo concreto de actividad física que solo poseen algunos vivientes altamente evolucionados. De hecho, sitúa la identidad humana más cerca de dicha particular actividad que en los órganos de la que emerge. En otras palabras, considera más correcto decir que el sujeto es una meta-representación que decir que es un cuerpo, algo que no tendría sentido para Spinoza, para quien decir que el hombre es una mente es idéntico a afirmar que es un cuerpo.
De estas diferencias se derivan importantes consecuencias prácticas. Para Spinoza la conservación del cuerpo (de la mente) adquiere valor cósmico, hasta el punto que afirma que la más intensa alegría consiste en conocer la Naturaleza, en saberse unido a ella. Esta deificación de la naturaleza, en expresión de Hegel, se encuentra en las antípodas de la visión evolucionista de Damasio, para quien el universo es caótico e implacable. Si a esto sumamos su idea de la identidad mental, es fácil entender por qué Damasio acaba subordinando los intereses del cuerpo a los intereses de la mente, la salud física a la mental y, en último término, el bien biológico al bien afectivo. Lo ideal es conciliarlos. Pero lo mejor es enemigo de lo bueno.
Otra gran objeción es la relacionada con el hecho de que gran parte de los sentimientos positivos que propone Damasio son necesariamente violentos, puesto que toda colaboración entre dos especímenes tiene razón de ser sólo si ambos sacan más partido que yendo por separado. Pero este sentimiento altruista no sería comparable a la excitación mística por la que aboga Spinoza con la contemplación de los íntimos vínculos que nos mantienen a unidos. Paradójicamente, aunque para Spinoza la vida sentimental no parece tan importante, su propuesta acaba resultando mucho más conmovedora que la de Damasio.
9 La simpatía como fundamento social ↑
Puede atribuirse a Damasio la fama que Spinoza se está labrando entre los neurocientíficos. No es exagerado decir que se encuentra entre los filósofos más citados en su campo. No obstante, David Hume es probablemente el filósofo que mayor interés despierta actualmente fuera del campo de la filosofía. Varias son las causas pero aquí mencionaré solo dos. La primera es el interés que guardan las corrientes filosóficas contemporáneas herederas del emotivismo humeano en reanudar el diálogo con la ciencia. Véase, por ejemplo, cómo la filósofa Patricia Churchland, desde un materialismo eliminativo (una de las versiones más radicales de las teorías de la identidad mente-cerebro), está proponiendo a la neurociencia el estudio y desarrollo de una ética de la simpatía. En segundo lugar, a juicio de filósofos como Alasdair MacIntyre, la ética de Hume ha penetrado a fondo en los estilos de vida del mundo occidental, incluyendo las de los científicos (MacIntyre 1987, 39). Por todas estas razones, Hume merece algunas líneas extra en esta voz sobre la emoción. En este epígrafe me centraré en su teoría política pues en ella encontraremos algunas claves del enfoque con que hoy se aborda el problema afectivo.
En párrafos anteriores se mencionó que, para Hume, el fundamento de la experiencia moral no reside en la razón sino en el sentimiento. Ahora podríamos añadir que, especialmente, en el sentimiento que las personas despiertan entre sí. En su Investigación sobre los principios de la moral, Apéndice I, escribe: "el crimen o la inmoralidad no es un hecho particular o una relación que puede ser objeto del entendimiento, sino que surge por entero del sentimiento de desaprobación, que, debido a la estructura de la naturaleza humana, sentimos inevitablemente al aprehender la barbarie o la traición" (110. III). Según Hume, hay sentimientos de aprobación o desaprobación que dependen del contexto social e histórico pero otros, como los mencionados en la cita anterior, se dan en la misma manera en todos los hombres –pertenecen a la naturaleza humana. El más hondo de estos últimos es el sentimiento de humanidad, caracterizado por el gusto por el bien de todo el género humano. De este sentimiento básico surge la simpatía: la tendencia de todo individuo a compartir emociones, conductas y proyectos –verdadera argamasa de la estructura social. Apréciese que, en este punto, Hume está en cierta sintonía con las tesis de Spinoza acerca de cómo nuestras acciones no están dirigidas únicamente al propio interés, aunque para el primero no hay razón de ser del sentimiento social, no es reflejo de un orden cósmico sino fruto del azar. Por eso, ni los sentimientos naturales ni, por supuesto los sentimientos culturales, pueden ser alcanzados con el uso de la razón ni tampoco sus contenidos ser objeto de discusión intelectual.
A pesar de lo dicho acerca de la simpatía, Hume defiende que el hecho de compartir sentimientos humanos no implica necesariamente atribuirles carácter normativo. Esta última afirmación se comprende mejor estudiándola en un caso concreto. Por ejemplo, en el contexto propuesto, solo en situación de bonanza, individual o social, es cuando el individuo se puede permitir sentimientos altruistas. Seguirlos suele ser frecuentemente la estrategia más rentable a todos los niveles: biológico, psicológico y social. Pero en tiempos difíciles, asegura Hume, dichos sentimientos han de competir con otros de cariz individualista –más básicos– y, a menudo, orientados a la mera supervivencia. En estas circunstancias, los argumentos –las razones– para dirimir tales conflictos entre soluciones egoístas o generosas se muestran especialmente estériles.
Es comprensible que el evolucionismo haya acogido bien el emotivismo de Hume. Desde una perspectiva meramente ecológica, estudiando las relaciones más básicas que guardan los seres vivos entre sí, no tienen sentido posturas como las de Thomas Hobbes, para quien los juicios morales se realizan teniendo en cuenta únicamente el propio interés. Como afirma el biólogo evolucionista Richard Dawkins, cabe en la lógica de la evolución que muchos rasgos genotípicos y fenotípicos (incluyendo aquellos de naturaleza mental) jueguen a favor no solo de la supervivencia del individuo sino también de la especie (Dawkins 1982, xiii). Por otro lado, en cuanto que la aparición de dichos sentimientos humanos es casual, el ser humano no debe sentirse obligado por ellos. Como antes para Huxley, para Dawkins lo más humano es tratar de escapar de la cadena evolutiva, ahora concretamente, de la tiranía de la especie. A su juicio, no tiene por qué haber nada noble –humano– en el hecho de que un hombre se sacrifique por la comunidad, por intensos que sean los sentimientos de admiración que tal acto induzca.
Volviendo al interés de Churchland por Hume, lo que pretende la filósofa canadiense es buscar la confirmación de la tesis humeana sobre la raíz de la moral por medio de los datos extraídos tanto de neurociencia como de la biología evolutiva. En efecto, para Churchland, el juicio moral surge del sentimiento de simpatía y éste, a su vez, a partir de la evolución del comportamiento social. Por ello cree que dicha hipótesis puede ser probada estudiando la estructura y funcionamiento del sistema nervioso central humano y comparándolo con el de otros mamíferos. Es rotunda en afirmar que el cerebro es el órgano moral, aunque rechaza un innatismo extremo. “Las condiciones necesarias para la sociabilidad dependen de las emociones homeostáticas del cerebro y la expansión del propio ámbito homeostático de la descendencia, los parientes y afiliados. La sociabilidad también depende de la capacidad que tenga el cerebro para aprender —por imitación, por ensayo y error, por condicionamiento y por instrucción” (Churchland 2011, 94). Uno de sus ejemplos más utilizados es aquel en el que compara la conducta de los bonobos y de los chimpancés. El hecho de que los primeros vivan en un entorno más rico en recursos –menos competitivo– explicaría su temperamento más sociable.
Que las prácticas morales, los valores y, en general, la vida social se sostenga en deseos sociales neurobiológicamente configurados no significa, sin embargo, que les debamos atribuir carácter normativo. “Puesto que nuestros cerebros están organizados para valorar el bienestar propio así como el de nuestra progenie, suelen producirse conflictos entre las propias necesidades y las de los demás. La resolución de problemas sociales, basados en la necesidad social, nos conduce a formas distintas de gestionar estos conflictos. Algunas soluciones son más eficaces que otras, y algunas pueden ser socialmente inestables a largo plazo o cambiar según las circunstancias, Así es como surgen las prácticas culturales, las convenciones y las instituciones. A medida que un niño crece dentro de la ecología social de estas prácticas, las intuiciones más sólidas sobre el bien y el mal arraigan y florecen” (Churchland 2011, 12). En conclusión, los fines de la ética, indistintos a los de la ciencia, consistirían, primero, en la detección de los límites y fallos físicos de nuestra carga evolutiva, corporal y social, y segundo y simultáneamente, en la búsqueda de nuevas estrategias para adquirir sentimientos con mayor valor adaptativo. Huelga decir que, para Churchland, el principal frente de acción para mejorar el corazón humano reside, en último término, en la manipulación de los circuitos neuronales. Desde el materialismo eliminativo otros frentes pueden ser quizá útiles pero únicamente de manera provisional.
La posición de Churchland supone otra vuelta de tuerca en los planteamientos emotivistas pues en ellos se hace explícito algo que era ya latente en Hume: ni el placer vinculado al bien social o al individual, ni la supervivencia social o de cada hombre pueden considerarse literalmente fines objetivos que guíen la conducta moral. El gobierno de la vida humana pertenece al ámbito de la subjetividad aunque eso no implica que se deban abandonar los instrumentos biológicos y sociales con que contamos para facilitar el consenso y la participación en proyectos comunes. Para Churchland, un argumento convincente o un sentimiento compartido pueden ser espejismos, en efecto, pero espejismos útiles.
10 La conquista de la naturaleza sentimental ↑
La deriva intelectual sobre el problema de los afectos, presentada en el epígrafe anterior, ha dejado la impronta del emotivismo en los imaginarios sociales contemporáneos. Sin embargo, también es cierto que algunos intelectuales comienzan a detectar un cambio de rumbo tanto en el curso de las ideas como en las prácticas sociales. Los autores mencionados en los últimos cinco epígrafes de esta voz responden a un intento de perfilar este giro.
El primero que quiero mencionar aquí, por ser el autor que más explícitamente trata dicho tema, Stjepan Meštrović, da por clausurado el periodo emotivista. Sociedad post-emocional es, a juicio de este sociólogo, un nombre más adecuado para describir una época en la que no solo las razones sino también los sentimientos son instrumentalizados, manufacturados, en una cultural global (1997, 73-74). El objetivo de la nueva industria de la autenticidad consistiría, precisamente, en recuperar los sentimientos reales (real feelings) que en Occidente parecen estar perdiendo intensidad. Meštrović culpa de este efecto sordina a la pérdida de la dimensión referencial que el emotivismo está ocasionando en los hábitos afectivos y por la que, por un lado, las emociones pierden grandeza y, por el otro, dejan de sentirse como propias. Es lo que sucede, por ejemplo, con el sentimiento de amor cuando éste ya no habla del amado ni del amante, ni de la conexión existente entre ambos.
MacDonalización de la sociedad es otro neologismo que usa Meštrović para describir la principal estrategia contra esta desnaturalización de los afectos: ideas que, dadas por sentado, son saturadas con emociones fuertes para venderlas en un mercado de masas. Podría decirse, por tanto, que la diferencia entre una emoción grande y una emoción fuerte sería la que existiría entre una emoción deliberativa y su sucedáneo, siendo esta última aquella que únicamente nos persuade de su realismo –un espejismo sentimental. El guiño gastronómico que presenta Meštrović ayuda a entender las dos últimas frases. A medida que la dieta de una región va volviéndose insípida, aumenta en sus habitantes la tentación de consumir productos con sabores muy intensos pero, por tal razón, también más simples –y puede incluso que insanos. Ocurre como con el sordo que, por aumentar el volumen del televisor, acelera su progresiva incapacidad para distinguir tonos. Por razones evidentes, este es un fenómeno que, a la larga, empobrece aún más una cultura ya de por sí tocada, puesto que supone una merma de la sensibilidad. Es un círculo vicioso: a mayor decadencia cultural, mayor incapacidad de los agentes para entender los progresos de una civilización y darles continuidad o frenar su involución.
Charles Taylor es otro de los intelectuales que conecta el problema de las experiencias de inautenticidad con el desencantamiento del mundo contemporáneo, según él, un proceso iniciado desde la Ilustración. Ahora bien, en sus trabajos sobre dicha cuestión concede especial énfasis a lo que denomina el ideal moderno de autenticidad, en el que “la creación artística se convierte en la forma paradigmática de ser humano, como agente de auto-definición originaria” (1991, 62). Esta creación es la del artista solitario, es decir, la de quien busca emanciparse de todos y cada uno de los límites que coartan la voluntad humana, incluyendo los de naturaleza afectiva. En concreto, Taylor señala el fenómeno contemporáneo de medicalización de la normalidad como ejemplo de cómo, con los nuevos usos tecnológicos, la naturaleza sentimental del hombre está empezando también a ser puesta bajo sus pies (cfr. 1991, 6). La auto-definición moderna es, por tanto, no solo intelectual sino también corporal y, especialmente por esto segundo, íntimamente social: modificar los sentimientos del individuo a través, por ejemplo de psicofármacos, conlleva necesariamente modificar –apropiarse de– los vínculos que guardan los hombres entre sí. Nunca más obligados por el odio o por la compasión.
Si la conducta no es gobernada por la razón ni por las pasiones, ha de ser la voluntad la facultad que se ponga al mando. La idea de que las únicas metas y reglas han de ser aquellas que cada individuo se imponga a sí mismo parece ser, en definitiva, el primero y único punto intelectual y sentimental de encuentro entre individuos. Bajo este prisma, el objetivo de toda sociedad consistiría en dotar a sus integrantes de mayores cotas de poder. No por casualidad, sociedad tecnificada es otro de los nombres habitualmente utilizados para denominar el imaginario y las prácticas post-emocionales. En ellos, los proyectos en común tienen más que ver con la consecución de medios que con la de fines.
En este punto de la discusión, el pensamiento de Friedrich Nietzsche es de obligada mención. En Más allá del bien y del mal defiende explícitamente la necesidad humana de superar unas barreras culturales cuya impronta –especialmente de naturaleza afectiva– arraiga en la corporalidad de cada individuo (1989, 23-47). Lo peor del yugo sentimental (impuesto a menudo por decisiones de generaciones y generaciones anteriores) es, a su juicio, que tiende a identificarse con los actos de la voluntad. El sujeto cree que sus pasiones son suyas, elegidas, simplemente por el hecho de haberlas experimentado. El método de análisis genealógico que Nietzsche propone consiste justamente en desvelar dicha ilusión a la par de convencernos de lo arbitrario de toda noción sobre el bien y el mal. Como resultado, el filósofo nihilista promete, con dicho análisis, jovialidad y serenidad. Como escribe Mariano Rodríguez sobre tal autoanálisis psicológico, “a partir de la Genealogía surgiría tal vez una existencia más simple y purificada de afectos que la actual. Porque con la asunción de nuestra condición animal viviríamos «como en la naturaleza: sin elogios ni reproches, sin apasionarnos»” (Rodríguez 1999, 66). Reaparece otra vez la noción de pasión en sentido negativo, y en contraste, el término sentimiento es utilizado por Nietzsche con más benevolencia en cuanto que apela a un tipo de emociones templadas no por la razón sino ahora por el acto de querer –querer desear.
11 Eros rendido al Tánatos ↑
Las conexiones entre las tesis nietzscheanas y las primeras corrientes psicoanalíticas son evidentes. La más importante tiene que ver con el hecho de que Sigmund Freud también sitúa la vida afectiva como campo donde se libra una de las más importantes batallas para la liberación del ser humano –una en la que la cuestión del origen emocional es central. Para el psicólogo de Viena, parte del problema es la aparente claridad con que las emociones se presentan ante el sujeto. Las emociones son un velo de luz tras el cual se oculta el Ello, verdadero responsable de las tensiones que rigen el comportamiento humano. El principal factor desencadenante de las emociones no es, por tanto, ni el estímulo externo ni tampoco las primeras reflexiones que el cognoscente hace sobre éste sino una pulsión arcaica de doble dimensión: conductual y experiencial (cfr. Freud 1933, 105-106). El origen de esta particular pulsión, la libido, tiene que ver con la repetición placentera de una determinada práctica ancestral, que el autor identifica con el deseo sexual.
Del Ello emergen el Yo, reino de los juicios racionales, y el Super-Yo, ámbito de interiorización de las normas culturales, ambos con la función de compaginar la satisfacción de dicha pulsión con las necesidades de supervivencia de cada lugar y época (cfr. 1993, 110-111). Muchas neurosis aparecen, presume Freud, cuando un determinado nicho ecológico o contexto cultural impide la descarga de la libido, provocando la aparición de mecanismos de defensa psicológicos –las emociones– que canalizan dicha energía por unos canales no siempre saludables. En este marco, el psicoanálisis busca que el paciente acceda a su subconsciente, es decir, comprenda las causas reales por las que siente y padece, objetivo que, en opinión de Freud, ya tiene efectos terapéuticos directos además de los que puedan aparecer gracias a cambios de costumbres derivados de dicha nueva auto-comprensión.
Existen otras diferencias entre el modo en el que las emociones son tratadas en el psicoanálisis freudiano y en el nihilismo nietzscheano. La más importante de todas es que Freud concede menos importancia a la voluntad que Nietzsche, entre otras cosas porque, al defender una identidad tres veces fragmentada, la tentación de otorgar hegemonía al sujeto consciente es menor. Y es que, lo prioritario, el Ello, es justamente lo dado y más determinado, mientras que el Yo y el Super-Yo son más maleables pero sus fines menos elevados –que el organismo haga su voluntad o siga los dictámenes del grupo no es tan importante como el acto mismo de sobrevivir. Y aquí reside una segunda diferencia clave. Para Freud, el progreso humano consiste, paradójicamente, en dar un paso hacia atrás, al menos evolutivamente hablando: la infelicidad surge de haber otorgado primacía al principio de realidad (supervivencia) sobre el principio del placer. Ahora bien, esta última afirmación no debe llevarnos a pensar en Freud como un hedonista. El objetivo de entender las fuerzas del Ello no consiste en obtener mayor placer sino rebajar la excitación del sujeto. Si las emociones se sacian no es para su disfrute sino para que desaparezcan y lograr cierta paz –el equilibrio psíquico.
Hay un segundo retroceso. El equilibrio psíquico abre paso a la pulsión de muerte, que es la tendencia más íntima y presente en todo viviente con psique. “Si como experiencia, sin excepción alguna, tenemos que aceptar que todo lo viviente muere por fundamentos internos, volviendo a lo anorgánico, podremos decir: La meta de toda vida es la muerte” (Freud 2011). Con la formulación del principio de nirvana, luego denominado por sus discípulos como el principio de muerte, Freud cierra el círculo vital: el fin del psicoanálisis consiste en lograr que el cliente reconozca que la quietud perfecta solo se alcanza en la muerte. Emociones como la agresividad, la melancolía o el sadismo serían signo de este deseo (Rosenfeld 1976). No es este el lugar para desarrollar las similitudes entre dicha propuesta y las diversas visiones hinduistas y budistas del yo y las emociones. Simplemente me interesa resaltar el interés que despiertan éstas en Carl G. Jung, uno de los discípulos más influentes de Freud y cómo la cultura popular occidental ha adquirido a través del psicoanálisis innegables notas orientalistas.
Aunque es indudable que el freudismo y el nihilismo tienen mucho en común, en lo que respecta al valor de la voluntad, un abismo separa sus posiciones. Las tesis del psicólogo de Viena conculcan la doctrina de la afirmación de la vida y de sus gozos y, sobre todo, amortiguan el grito de rebeldía contra una naturaleza ciega a la que, para Nietzsche, no tiene sentido regresar.
12 Ética transhumanista ↑
El posthumanismo es otra de las corrientes que ha tomado el testigo del nihilismo nietzscheano y que, a diferencia del freudismo, asume explícitamente la cruzada contra la naturaleza y en nombre del ideal de autenticidad moderno. En lo que a las emociones se refiere, el posthumanismo critica las clásicas teorías humanistas pero también aquellas, surgidas en el siglo XIX, de calado más romántico. Y, en efecto, si estas segundas eran muy críticas con la posibilidad de que la racionalidad humana formulara juicios morales válidos, no lo eran tanto con la facultad afectiva, a la que concedían extraordinario poder referencial y valorativo. Posthumanistas como Peter Sloterdijk niegan que, gracias a las emociones, el ser humano esté dotado de un sentido intuitivo de lo que es correcto o no (2013, 67-72). Por el contrario, defiende que si de algo sirven ambas facultades es para lograr superar, mejorar o trascender aquello que en cada momento biológico y cultural cada ser humano es. Es ahí donde reside, en conclusión de Sloterdijk, la verdadera naturaleza humana –en el impulso de cambio. El único imperativo que hemos de aceptar de las emociones es el hecho de que sitúan al ser humano en un continuo movimiento. Este frenesí vital, principalmente emocional, al que nos conduce Sloterdijk está situado en las antípodas de los horizontes de quietud propuesto por Freud.
Katherine Hayles ofrece una visión aún más sofisticada de posthumanismo en la que las relaciones entre el hombre y la tecnología definen lo que cada ser humano es para cada lugar y momento. En este contexto, la filóloga percibe un salto cualitativo en el siglo XX, en cuanto que las nuevas máquinas están permitiéndonos ampliar los límites corporales, con prótesis que permiten pensar y sentir más allá de la propia individualidad. La autora se pregunta si no queda la mente humana, su identidad, extendida en la máquina que le ayuda a pensar. Y más importante aún, cuestiona si no son sus sentimientos también los de aquellos que pertenecen a la misma comunidad global digital. ¿Cómo entonces creer –concluye– en estrictos límites ontológicos entre lo que soy, lo que siento y lo que otros son y sienten? (cfr. Hayles 1999, 1-24).
En esta derivación posthumanista acerca de las identidades digitales de cariz colectivista es donde probablemente Hayles se aleja más del nihilismo tradicional. Y es que todo plan de cambio y mejora, incluyendo las de tipo emocional, tendría que tener en cuenta los nuevos tipos de identidad grupal a la que cada espécimen humano empieza a pertenecer y por la que, augura, más tarde o más pronto, los seres humanos se acabarán definiendo. Nótese que bajo esta interpretación, los conceptos de voluntad individual y libre creación quedan devaluados.
En las últimas décadas ha surgido dentro de los foros científicos el movimiento transhumanista que, hermanado con el post-humanismo, eleva a la enésima potencia el peso concedido a la tecnología para explicar y guiar al ser humano a la felicidad. Aparte del cariz tecnicista, otra gran diferencia es que el transhumanismo, más allá de las especulaciones teóricas, está materializando el ideal tecnológico de felicidad en concretos proyectos de investigación experimental y, en especial, en torno a la manipulación de las emociones. Por ejemplo, es cada vez mayor el número de estudios financiados sobre los efectos de la oxitocina en la promoción de la confianza; de los ISRS en el incremento del sentimiento de cooperación; o del metilfenidato para la reducción de la agresividad (cfr. Sahakian y LaBuzetta, 2013). Y no es accidental que en las conclusiones de muchos de estos trabajos experimentales se añadan reflexiones sobre los beneficios morales de las smart drugs (Savulescu 2012, 241-242). Aún más, en ellas la relación entre adaptación –en especial adaptación social, simpatía– y bondad es una tesis elevada a rango de axioma (Savulescu 2015). Se identifica, en resumen, la optimización de lo que antes era considerado como un mero medio con la felicidad humana.
Por otro lado, numerosos transhumanistas defienden la necesidad de aplicar las mejoras tecnológicas en la progenie. Por ejemplo, para el médico y filósofo Julian Savulescu, es imperativo que los padres quieran mejorar biológicamente a sus hijos porque tienen la obligación moral de hacerles lo más felices posibles (cfr. Savulescu 2009). Es el contrapunto al nihilismo, tal como aquí ha sido planteado, en tanto que la tecnología es utilizada para restar espontaneidad y control a quienes, en vez de superhombres, parecen siervos –obras de arte, que no artistas– de los sentimientos y circunstancias de sus progenitores. Recordemos que con lo que el nihilismo rompe es con esa genealogía sentimental que impide a los amos y esclavos comportarse como tales. La dinámica nihilista de progreso ha de ser, por tanto, la contraria: son los buenos esclavos los que han de sacrificarse por mor de las nuevas generaciones de superhombres.
Pero si tanto la racionalidad como la afectividad se vuelven estériles para el juicio moral, ¿qué criterios guiarán la mejora biotecnológica? Bajo la luz tecnificante, la supervivencia no se antoja tan apetecible como debiera. Ni siquiera el cambio por el cambio de Sloterdijk parece excesivamente estimulante. Quizá el verdadero reto transhumanista consista en buscar herramientas que ayuden al hombre posmoderno a volver a desear vivamente cosas y situaciones, no importa cuáles sean –a reencantar sentimentalmente el mundo. El problema de este empeño, como señala Robert Spaemann, es que “la dirección fundamental de la influencia sobre nosotros mismos no depende de nuestra intervención. En caso contrario surgiría el problema de una repetición infinita del querer querer (Spaemann 2000, 39). Las consecuencias de esta regresión al infinito no son solo lógicas sino también psicológicas: en vez de mejorar la experiencia de libertad, provoca sentimientos de alienación y sumisión. Sumisión a uno mismo, sí, pero no por ello dichos sentimientos dejan de ser vividos como extremadamente negativos.
13 La perspectiva fenomenológica ↑
En este punto de la discusión merece la pena retroceder en el tiempo para introducir la corriente fenomenológica, pues así podremos entender otro de los grandes enfoques de las emociones que está no solo vigente sino en expansión en el campo de la filosofía y en el de la ciencia.
El concepto de intencionalidad es el pilar sobre el que se funda la fenomenología. Franz Brentano es quien, en su obra Sobre la múltiple significación del ente en Aristóteles, publicada en 1862, rescata y renueva un término que era ya utilizado por los clásicos y escolásticos. Según Brentano, es el rasgo común de los fenómenos mentales. “Todo fenómeno mental está caracterizado por … la referencia a un contenido, la dirección hacia un objeto … aunque no todos lo hagan de la misma manera. En la idea hay algo ideado o representado; en el juicio existe algo afirmado o rechazado; en el amor, amado; en el odio, odiado; en el apetito, apetecido, etc. Por eso podemos definir a los fenómenos psíquicos que son aquellos que contienen intencionalmente a un objeto” (Brentano 1996, 76). Para el filósofo de Zürich, incluso el dolor es intencional pues representa zonas concretas del cuerpo que están dañadas, aun cuando algunas veces, por misteriosos mecanismos mentales, el enfermo no sepa localizar el origen concreto de su dolor. Y lo mismo podría decirse de la tristeza. Siempre estamos tristes por algo, aunque no siempre sepamos por qué.
Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, asume la tesis de Brentano acerca del mínimo factor común de los fenómenos de la conciencia y lo extiende al ámbito de los cinco sentidos: los colores, sabores, sonidos son siempre fenómenos compuestos de dos polos, el del objeto y el del sujeto. Por otro lado, atribuye a dichos modos un tipo de existencia intencional, a los que los seres humanos llegan a través de la intuición, acto de la inteligencia por la que éstos son capaces de formular enunciados veritativos originarios, anteriores a los de tipo proposicional. Es la verdad de lo que se muestra. De esta manera, Husserl se posiciona contra los objetivistas, que solo admiten el conocimiento adquirido en tercera persona, los racionalistas, que desconfían excesivamente de los sentidos como fuente de conocimiento, y contra psicologistas como Wilhelm Dilthey, para quien el ser humano no tiene acceso a lo que está más allá de su mente. El fenómeno (consciente) es, por tanto, un tipo innegable de realidad pero, paradójicamente, también el camino para llegar a otros tipos de realidad.
El método fenomenológico se ocupa, primero, de estudiar dicho tipo de realidad, luego los actos (intuitivos) que la posibilitan, y finalmente el modo en el que se produce el salto entre tipos de realidad –la conexión entre el conocimiento intuitivo y racional (Husserl 1997). Por supuesto, para Husserl, el primer paso debe consistir en estudiar los fenómenos psíquicos en cuanto tales, más allá de si son racionalmente verdaderos o falsos o, lo que es lo mismo, debe analizar su intrínseca significatividad –la veracidad intuitiva. De algún modo, la fenomenología asume compromisos hermenéuticos pero sin rendirse completamente a la búsqueda de coherencias intra-psíquicas.
El marco arriba presentado es indispensable para entender el pensamiento de Max Scheler, uno de los primeros fenomenólogos interesados en el estudio de las emociones. Propone, al igual que Husserl, que aun siendo pre-discursivas, las emociones son informativas y, por ello mismo, productos de la inteligencia –de un tipo particular de inteligencia. No hay ni debe haber, en definitiva, oposición radical entre lo afectivo y lo intelectivo. Por otro lado, su fenomenología general de los afectos es también notoria por distinguir entre intuiciones de cosas e intuiciones de relaciones esenciales entre cosas –sin significaciones. Lo captado en la segundas son los valores, consideradas por Scheler tan objetivas y atemporales como las intuiciones del primer tipo. Ahora bien, los valores están sometidos a leyes similares pero distintas a los de las intuiciones de cosas, por tanto su estudio goza de cierta independencia no solo respecto de las leyes racionales sino también de las leyes físicas, es decir, de los procesos fisiológicos que acompañan a los valores (Scheler 1992).
Que la intencionalidad es el pilar que sostiene la interpretación de Scheler se refleja en el hecho de que, para él, las expresiones conductuales son criterios accidentales en la definición del fenómeno afectivo. Tal es así que, como apuntan Sánchez-Migallón y Giménez-Amaya, no distingue entre emociones y sentimientos (2014, 49). No obstante, la postura de Scheler no es enteramente cognitivista y prueba de ello es que clasifica los sentimientos en función de su mayor o menor conexión con el cuerpo y el espíritu. Más cercanos al primero son el dolor y el placer, sentimientos sensibles, que el sujeto vivencia en partes localizadas del organismo. Luego identifica el bienestar o el sentimiento de enfermedad, sentimientos vitales que hablan del organismo en su totalidad. A continuación sitúa los sentimientos anímicos, como la alegría, y finalmente de los sentimientos espirituales, como el de salvación, que versan cada vez menos directamente sobre el organismo. Como puede verse, la autonomía afectiva no es completa ni de lo racional ni de lo físico.
En conclusión, Scheler recupera algunos de los ideales románticos del XIX sobre el poder del corazón pero dejando atrás la visión despectiva respecto del papel de la racionalidad en la vida moral. Las emociones dejan de ser eventos pasivos y enteramente maleables por la razón o por la voluntad. No pueden ser gobernadas despóticamente por ellas aunque, desde el esquema de Scheler, tampoco parece conveniente que hagan oídos sordos a éstas. La educación de las emociones ha de ser, por tanto, una educación primeramente sentimental, y solo después racional y esforzada. En lo que a cuestiones prácticas se refiere, la fenomenología de Scheler evoca, de alguna manera, los planteamientos más clásicos sobre las relaciones entre las tres facultades humanas.
14 Hábitos emocionales ↑
Merece la pena destacar, para cerrar esta voz sobre las emociones, la oportuna distinción que hace la filósofa analítica Elizabeth Anscombe entre motivos y razones. Hay conductas que pueden ser explicadas en términos de fines, es decir, de razones para la acción, mientras que otras carecen de sentido y solo acontecen por causas azarosas precedentes, que pueden ser físicas o mentales. Con respecto a estas últimas, pone el siguiente ejemplo: “Retiró la mano con un movimiento involuntario de repulsión” (Anscombe 1991, 56). En el contexto presentado por Anscombe cabe cuestionar si tiene sentido hablar de otro tipo de emociones, que tengan finalidad y que, por ende, puedan ser susceptibles de elección. Es claro que para aquellos filósofos que establecen una barrera clara entre inteligencia y afectividad la respuesta es negativa. Por el contrario, para los que admiten la existencia de vasos comunicantes entre ambas facultades, es posible que una conducta pueda ser desencadenada por una emoción y, al mismo tiempo, ser definida como inteligente y voluntaria. En primer lugar porque, admitiendo la teoría de la intuición de Scheler, la emoción es, en sí misma, fuente de conocimiento. En segundo lugar porque, como apuntan los escolásticos, las respuestas afectivas pueden ser fruto de anteriores actos de la inteligencia y de la voluntad –propios o ajenos e individuales o colectivos.
El párrafo anterior nos introduce en otra interesante discusión acerca del objeto de las emociones que ya fue introducido también epígrafes atrás con las tesis de Brentano. Que una emoción posea finalidad no significa que el agente sea siempre consciente de la existencia de dicha finalidad. En otras palabras, una emoción puede ser catalogada erróneamente como motivo de conducta por el simple hecho de ignorar un determinado hecho biográfico. Esta clase de pseudo-motivo puede darse, por ejemplo, en alguien que olvida que su afición al vino surgió de una vieja y frustrada decisión de convertirse en sumiller por ser ésta una profesión rentable. Por supuesto, el error puede darse también en sentido contrario: la racionalización de las emociones. Una pseudo-razón emergería de una situación en la que un sujeto atribuyese finalidad a una emoción que, en realidad, ha surgido sin ella o de una finalidad distinta (Echarte 2014a, 28-31).
Sobre esta cuestión parece tener razón Daniel Dennett cuando afirma que no somos expertos de nuestra propia conciencia y, podría añadirse, más en lo que a la vida emocional se refiere (Dennett 2003). Las ideas de Nietzsche, Freud y Arnold sobre la naturaleza inconsciente de la mente humana adquieren, en este sentido, mayor fuerza pero sobre todo una nueva luz. Porque si bien es cierto que el crecimiento humano pasa por conocer y dominar las fuerzas tectónicas que dominan la conducta, no siempre la libertad viene asociada al abandono de dichas fuerzas que, como se acaba de explicar, no tienen por qué ser necesariamente ciegas, despóticas ni destructivas. Y no es casual que, para Aristóteles, la posesión de virtudes –de buenos hábitos–, sea la principal característica que identifica a los hombres libres. En efecto, el hábito puede pensarse como un tipo de automatismo –de inercia que se experimenta prima facie desvinculado de un proceso deliberativo inmediatamente previo a la acción– en el que, sin embargo, el agente es conocedor de la finalidad que acompaña y en el que además es capaz de inhibir o modificar dicho automatismo a voluntad (Echarte 2014b). La cuestión es que, gracias a la posesión de hábitos, es posible asumir multitud de tareas, al mismo tiempo y sin necesidad de pensar en los procesos conscientes que originariamente dieron lugar a cada una de las decisiones tomadas. Con ello se logra además liberar una consciencia que puede ser empleada en el aprendizaje de nuevas tareas o en la perfección de las ya adquiridas.
Hay hábitos conductuales, cognitivos y afectivos. Los últimos tendrían que ver con maneras de sentir en las que los actos originarios –intuitivos, discursivos o volitivos– quedasen guardados en el individuo como si de alguna clase de memoria se tratase. Los de este tipo también servirían para potenciar la libertad del sujeto en el tiempo. Y no solo la de su particular tiempo sino también la de aquellos que participaron y participarán en la misma dinámica social. Es lógico pensar que no todos los afectos humanos sean solo fruto de la ciega selección natural sino también de las decisiones–conquistas de comunidades precedentes. De igual modo, parece estimulante pensar que las corrientes emocionales de una determinada cultura puedan no terminar con cada generación sino que sean asumidas y transformadas en las siguientes.
Obviamente, para poder conservar el tesoro cultural, que lo es también a nivel sentimental, parece necesario no olvidar el sentido de la vida emocional, aún la más automatizada. De lo contrario, como se queja MacIntyre de la cultura moderna, ésta puede pasar a ser su peor lastre –no importa cuán tradicionalista sea una sociedad. Veamos este asunto con un último ejemplo extraído de los trabajos de Arlie Hochschild, profesora de sociología en la Universidad de Berkeley, California, que se ha labrado un amplio reconocimiento gracias al estudio de las causas sociales que explican la naturaleza de numerosas emociones.
Arlie Hochschild define la labor emocional (emotional labor) como el intento de un individuo de armonizar sus sentimientos con los sentimientos de otros cara a lograr algún tipo de beneficio no emocional. Esta estrategia provoca que, en ocasiones, los propios sentimientos tengan que ser suprimidos (Hochschild 1983, 46). Ello contrasta con otra estrategia, que define como trabajo emocional (emotional work) en la que el individuo es capaz de defender sus emociones delante de los otros aun a costa de algún tipo de pérdida o desgaste de tipo no emocional. Pues bien, es fácil entender por qué la segunda actitud es más frecuente en quienes creen que los afectos tienen un valor que no es puramente instrumental, es decir, que no son solo moneda de cambio. Precisamente, es el trabajo emocional lo que, en opinión de Taylor, se estaría perdiendo en la cultura occidental. El coste es grande porque, a su juicio, aún conservamos muchos de los sentimientos románticos de épocas precedentes: aquellos que nos conducen a buscar el verdadero yo en las emociones más espontáneas y privadas (Taylor 1991, 27-29). La experiencia de inautenticidad resulta así inevitable: por un lado, al querer someter la afectividad al arbitrio de la voluntad, el hombre posmoderno está eliminando la dimensión referencial de dicha facultad, pero por el otro, también tiende a creer y esperar en cierta objetividad sobre su identidad a la que únicamente el corazón más puro es capaz de acceder.
Si Taylor está en lo cierto, las dolencias sociales de inautenticidad están causadas por destructivos sentimientos contradictorios que, a su vez, son fruto de olvidadas corrientes de pensamiento. Una enfermedad de malos hábitos emocionales cuya cura solo los buenos discursos pueden traer. El problema es que, para determinados vicios, el tratamiento ha de ser aplicado a toda comunidad si se quiere que éste tenga efecto. Y es que, como escribe el sociólogo Émile Durkheim, hay ocasiones en los que el sentimiento es colectivo y del colectivo, es decir, sentimientos que no son consecuencia “de una concordancia preestablecida y espontánea” (Durkheim 1988, 64). Aplicado al problema que diagnostica Taylor, podría decirse que existen razones del corazón que, o las sabemos todos, o no las sabe nadie y a nadie aprovechan. Y en efecto, es difícil imaginar que, ante determinado tipo de fuerzas colectivas, un único individuo pueda, con la ayuda única de su intelecto, evitar ser arrastrado en la misma dirección en la que avanzan sus congéneres.
15 Bibliografía ↑
Anscombe, G.E.M. 1991. Intentions. Barcelona: Paidós.
Aristóteles. 1982. “Categorías”. En Tratados de lógica (Órganon) I. Madrid: Gredos.
Aristóteles. 1983. Acerca del alma. Madrid: Gredos.
Arnold, M.B. 1960. Emotion and Personality. New York : Columbia University Press.
Brentano, F. 1996. “La psicología desde el punto de vista empírico.” En La psicología moderna. Textos básicos para su génesis y desarrollo histórico, editado por J.M. Gondra, 67-85. Bilbao: Desclée de Brouwer.
Cannon, W.B. 1927. “The James-Lange theory of emotions: a critical examination and an alternative theory.” American Journal of Psychology 39: 106–124.
Churchland, P. 2011. Braintrust. What neuroscience tell us about morality. Princeton , New Jersey: Princeton University Press.
Cicerón, M.T. 2005. Disputaciones tusculanas. Madrid: Gredos.
Damasio, A. 2010a. Y el cerebro creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo? Barcelona: Destino.
Damasio, A. 2010b. Entrevista con Antonio Damasio. Big Think. Consultado el 2 de noviembre de 2010. URL: http://bigthink.com/users/antoniodamasio/
Damasio, A.R. 2001. La sensación de lo que ocurre: cuerpo y emoción en la construcción de la conciencia. Madrid: Debate.
Damasio, A.R. 2003. El error de Descartes: La emoción, la razón y el cerebro humano. 2ª edición. Barcelona: Editorial Crítica.
Damasio, A.R. 2005. En busca de Spinoza. Neurobiología de la emoción y los sentimientos. Barcelona: Harcourt Crítica.
Darwin, C.H. 1984. La expresión de las emociones en los animales y en el hombre. Madrid: Alianza Editorial.
Dawkins, R. 1982. The Extended Phenotype. The Gene as the Unit of Selection. Oxford: Oxford University.
Dennett D. 2003. “The illusion of consciousness” TED talk. Audio disponible en el siguiente enlace: http://www.ted.com/speakers/dan_dennett
Descartes, R. 1997. Las pasiones del alma. Madrid: Tecnos.
Dixon, T.H. 2003. From passions to emotions. The Creation of a Secular Psychological Category. Cambridge: Cambridge University Press.
Durkheim E. 1988. Las reglas del método sociológico. Alianza: Madrid.
Earp, B. D., Sandberg, A., Savulescu, J. 2015. “The medicalization of love.” Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 24(3): 323–336.
Echarte LE. 2014a. Hábitos emocionales en torno a la salud y la belleza. Pamplona: EUNSA.
Echarte LE. 2014b. “Teleological markers: Seven lines of hypotheses around Dennett’s theory of habits.” Scientia et Fides 2(2): 135-184.
Freud, S. 1933. New Introductory Lectures on Psychoanalysis. London: Penguin.
Freud, S. 2011. Beyond the pleasure principle. Toronto: Broadview Editions.
González, A.M. 2011. “Naturaleza y elementos de una concepción cognitivo-práctica de las emociones.” Pensamiento 67: 487-516.
Hayles, N.K. 1999. How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature and Informatics. Chicago: University of Chicago Press.
Hochschild, A.R. 1983. The managed heart: Commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press.
Hume, D. 2005. Tratado de la Naturaleza Humana. Madrid: Tecno.
Husserl, E. 1997. Ideas relativas a una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica. I. México: Fondo de Cultura Económica.
Huxley, T.H. 1993. “Evolution and Ethics.” En Evolutionary Ethics, editado por Nitecki M.H., Nitecki D.V. Albany: State University of New York.
James, W. 1975. The meaning of truth. A Sequel to Pragmatism. Cambridge: Harvard University Press.
James, W. 1981. Principios de psicología. México: Fondo de cultura económica.
Kant, I. 1991. Antropología. Madrid: Alianza.
Kant, I. 2007. Crítica del Juicio. Madrid: Tecnos.
MacIntyre, A. 1987. Tras la virtud. Barcelona: Crítica.
Meštrović, S.G. 1997. Postemotional Society. London: Sage.
Murillo, J.I. 2010. “Vida, afectividad y racionalidad. Hegel y la biología filosófica de Scheller.” Contrastes 1: 225-233.
Nietzsche, F. 1989. Beyond Good & Evil: Prelude to a Philosophy of the Future. New York: Vintage.
Reale, G. 1989. Storia della filosofia antica. Vol. 5. Milano: Vita e Pensiero.
Rodríguez M. 1999. Una introducción a la filosofía de las emociones. Madrid: Huerga y Fierro.
Rosenfeld, 1971. H. “A clinical approach to the psychoanalytic theory of the life and death instincts: an investigation into the aggressive aspects of narcissism.” Int J Psychoanal 52(2): 169-178.
Sahakian, B.J. y J.N. LaBuzetta. 2013. Bad Moves: How decision making goes wrong, and the ethics of smart drugs. Oxford: Oxford University Press.
Sánchez-Migallón, S. y J.M. Giménez-Amaya. “Phenomenological analysis of the emotional life and a note on its neurobiological correlation”. Scientia et Fides 2(2): 47-66.
Savulescu, J. 2009. “The moral obligation to create children with the best Chance of the best life”. Bioethics 23(5): 274-290.
Savulescu, J. 2012. ¿Decisiones peligrosas? Una bioética desafiante. Madrid: Tecnos.
Schachter, S. 1964. “The interaction of cognitive and physiological determinants of emotional state.” En Advances in Experimental Social Psychology, editado por L. Berkowitz. New York: Academic Press.
Scheler, M. 1992. On Feeling, Knowing, and Valuing. Selected Writings. Chicago: University of Chicago Press.
Sloterdijk, P. 2013. You Must Change Your Life. Cambridge: Polity Press.
Spaemann, R. 2000. Personas. Acerca de la diferencia entre «algo» y «alguien». Pamplona: EUNSA.
Taylor, C. 1991. The Ethics of Authenticity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Tomás De Aquino. 1964. Quaestiones Disputatae De Veritate. Roma: Turín ed.
Tomás De Aquino. 1989. Suma de Teología. Madrid: BAC.
Zajonc, R. 1984. “On the primacy of affect.” American Psychologist 39: 117–123.
16 Cómo Citar ↑
Echarte, Luis. 2016. "Emociones". En Diccionario Interdisciplinar Austral, editado por Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck. URL=http://dia.austral.edu.ar/Emociones
17 Derechos de autor ↑
DERECHOS RESERVADOS Diccionario Interdisciplinar Austral © Instituto de Filosofía - Universidad Austral - Claudia E. Vanney - 2016.
ISSN: 2524-941X
18 Herramientas académicas ↑
Enlaces de interés:
- http://www.unav.edu/web/instituto-cultura-y-sociedad/cultura-emocional-e-identidad