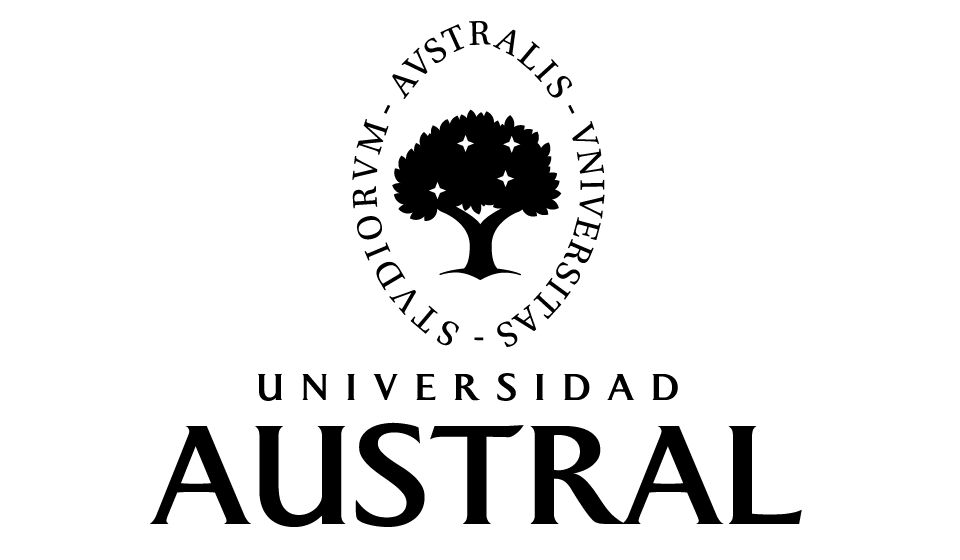Finalmente, corresponde puntualizar que el consecuencialismo de este autor reviste un carácter estrictamente universalista, es decir, se refiere, como criterio normativo, a los resultados u objetivos considerados integralmente. “Cualquier teoría que propone un criterio de justicia penal o, más en general, que propone un criterio de acción correcta, invoca como valiosa una propiedad que, en esencia, no atañe a un individuo ni a un contexto particular. Invoca [como todos los consecuencialismos consistentes] un valor universal capaz de realizarse aquí o allí, con este u otro individuo” (Pettit y Braithwaite 2015, 44).
== El consecuencialismo de preferencias: Peter Singer (1946-) ==
Por último, conviene hacer una breve referencia al que se ha denominado ''preference-consecuentialism'' o consecuencialismo de preferencias, que reviste cierta relevancia en este tiempo debido a que es el resultado de una mixtura entre el mismo principio consecuencialista y el principio de autonomía, este último clave fundamental de casi todas las propuestas de filosofía moral de la modernidad y la tardo-modernidad (Schneewind 2009; Schneewind 2012; Sieckmann 2012). El más difundido de los autores que han incursionado en esta modalidad de la teoría ética es el australiano Peter Singer (1946-), cuya doctrina reviste varios caracteres particulares, el primero de los cuales es el de ampliar desmesuradamente el ámbito de los sujetos de la ética, de modo de incluir rigurosamente a los animales y a las plantas (Singer 2015). Otras notas distintivas radican en una drástica direccionalidad de los estudios hacia los temas de ética práctica (Singer 2003), así como en la pretensión de encabezar con sus doctrinas un movimiento de reforma o transformación integral de la ética vigente en los últimos siglos (Singer 1994; 2016).
Con referencia al consecuencialismo de preferencias, Singer comienza por precisar que “existe un enfoque tradicional de la ética que se ve poco afectado por las cuestiones complejas que hacen difícil la aplicación de las normas simples: se trata del punto de vista consecuencialista. Los consecuencialistas no empiezan con las normas morales sino con los objetivos. Valoran los actos en función de que favorezcan la consecución de estos objetivos […]. Las consecuencias de una acción varían según las circunstancias en las que se desarrolla. Por lo tanto, a un utilitarista [consecuencialista] nunca se le podrá acusar acertadamente de falta de realismo, o de adhesión rígida a ciertos ideales con desprecio de la experiencia práctica […]; juzgará que mentir es malo en ciertas circunstancias y bueno en otras, dependiendo de las consecuencias” (Singer 2003, 2-3).
Pero este autor no precisa inicialmente cuál es el criterio según el cual habrán de juzgarse las consecuencias de los actos, tal como los utilitaristas sostenían que ese criterio radicaba en el placer o el dolor que se causaba con la acción valorada. Él sostiene que, en primer lugar, es esencial que la aproximación a la acción evaluada deba realizarse desde un punto de vista universal, lo que significa principalmente que “al hacer juicios éticos vamos más allá de lo que nos gusta o disgusta personalmente”, y continúa afirmando que “el aspecto universal de la ética sí proporciona una razón convincente, aunque no concluyente, para adoptar una postura utilitarista amplia” (Singer 2003, 9). Y lo explica sucintamente, diciendo que “mi razón a la hora de sugerir lo anterior es la siguiente: al aceptar que los juicios éticos deben ser realizados desde un punto de vista universal, acepto que mis propios intereses no pueden, simplemente porque son mis intereses, contar más que los intereses de cualquier otro” (Singer 2003, 9).
Y al intentar una explicación de qué entiende por “intereses”, Singer afirma que “si definimos ‘intereses’ de una forma lo suficientemente amplia, como para incluir cualquier cosa que una persona desee como su interés, a menos que sea incompatible con otro deseo o deseos”, y además tenemos en cuenta los intereses-deseos de todos los implicados en la acción, entonces deberemos “elegir el modo de actuar que tenga las mejores consecuencias, después de sopesarlo bien, para todos los afectados” o bien que, “en general, favorezca los intereses de todos los afectados” (Singer 2003, 10). Dicho en otras palabras, para Singer el elemento central de la acción ética es el interés-preferencia, y consecuentemente resulta aconsejable, correcta o “buena” aquella actividad que conduce a consecuencias más favorables para las preferencias de todos los involucrados en la conducta evaluada.
Uno de los problemas que plantea esta versión del consecuencialismo radica en que resulta necesario evaluar-mensurar la fuerza de cada preferencia en los casos de conflicto, que son los que principalmente plantean cuestiones éticas. “Es necesario establecer –escribe Sinnott-Armstrong– cuál preferencia (o placer) es más fuerte, porque podemos saber que Jones prefiere que A sea hecho a que A no lo sea […] mientras Smith prefiere que A no sea realizado. Para determinar si es correcto hacer A o no hacerlo, hemos de ser capaces de comparar la intensidad de las preferencias de Jones y de Smith […] para determinar si hacer A o no hacerlo habrán de ser mejores por sobre todo”. Y concluye que “no se pueden solucionar todos los problemas de una teoría preferencial del valor sin convertir a la teoría en circular haciéndola depender de asunciones sustantivas cerca de cuáles preferencias lo son por cosas [consecuencias] buenas” (Sinnott-Armstrong 2015, 6). Este dilema y otros a los que se enfrenta el consecuencialismo de preferencias serán analizado al realizar la valoración final de las doctrinas consecuencialistas (Véase: Hare 1984, 99-106).
== La valoración del consecuencialismo (I): la praxis como '''téchne''' ==
Una vez expuesta la estructura y estrategia de la propuesta moral consecuencialista y de haberla ejemplificado con el pensamiento de algunos de sus autores y corrientes emblemáticos, corresponde realizar una valoración general de ese planteamiento, analizando sus debilidades y sometiendo a crítica racional sus argumentos. El primero de los aspectos que merece ser abordado desde esta perspectiva es el del carácter eminentemente técnico-poiético que reviste la argumentación consecuencialista, dejando de lado o postergando el modo práctico-moral de razonar que es el propio de la praxis ética, es decir, de la actividad humana libre ordenada a la búsqueda y prosecución de la perfección humana (Véase: Westberg 2002, 3-39 y Varela 2013, 50-ss.). En este tipo de acción, también denominada “inmanente” en razón de su reversión y permanencia en el sujeto de acción, la perfección o el bien que se busca es principalmente el de la acción misma, que revierte sobre el bien de la persona humana, considerada individual o colectivamente (Amengual 2007, 281-301).
Por el contrario, desde la lógica consecuencialista la argumentación moral aparece –escribe con precisión Alejandro Vigo– “como una peculiar realización del mismo modelo de racionalidad estratégico-operativa que subyace al actual proceso global de tecnificación del mundo de la vida. Dicho en términos clásicos, la ''poiesis'' y la peculiar forma de racionalidad que la orienta, es decir, la ''téchne'', avanzan aquí sobre el ámbito de la ''praxis'' […]. El problema no radica aquí en el carácter mismo de dicha forma de racionalidad [la ''téchne''] que posee sus propios ámbitos de despliegue y su espacio específico de legitimación. El problema surge más bien allí donde dicho modelo de racionalidad resulta, sin más, extrapolado al ámbito de la praxis, ámbito al cual, por razones estructurales, dicha forma de racionalidad ya no está en condiciones de hacer justicia como tal” (Vigo 1999, XV).
Esta extrapolación de la forma de pensamiento técnico-poiético al campo de la praxis es el resultado inevitable del modo moderno y tardo-moderno de conocer y razonar, para el cual la racionalidad científica y luego la tecnológica aparecen como el paradigma cada vez más excluyente de toda racionalidad (Larmore 1993, 45-ss.). De este modo, la actividad práctico-moral termina reduciéndose a las formas y modalidades de la actividad artístico-técnica, cuyo fin radica en la perfección de su resultado o efecto, abstracción hecha de la bondad del agente y de su conducta. Así, por ejemplo, la excelencia de un cuadro de Maurice Utrillo o de Henri de Toulouse Lautrec radica en la perfección del producto de su actividad artística y no en las disposiciones o cualidades personales de esos pintores, famosos por su vida disoluta y su inestabilidad mental.
Ahora bien, al aplicar la racionalidad moderno-tecnológica a la dirección de la conducta ética, el consecuencialismo pretende lograr ciertos resultados que aparecen como valiosos para la mentalidad tardo-moderna: ante todo, la ''simplicidad'' y en segundo lugar la posibilidad de ''cálculo'' exacto. Respecto del primero de estos resultados, escribe Pettit que “es una práctica común de las ciencias y de las disciplinas intelectuales en general que, cuando dos hipótesis son por lo demás igualmente satisfactorias, es preferible la más simple a la que es menos simple. Indudablemente, el consecuencialismo es una hipótesis más simple que cualquier forma de no-consecuencialismo y esto significa que […] debe preferirse a éste” (Pettit 2011, 333). Es indudable que lo que aquí refiere este autor es una continuidad de lo que dio en llamarse la “navaja de Ockham” (Véase: Magnavaca 2005, 795-796), según la cual no deben multiplicarse las entidades ni los argumentos sin necesidad, ya que la explicación más simple es la preferible, y que resulta ser el principio clave de todo reductivismo metodológico.
Pero el principal problema que plantea este reductivismo consecuencialista es el de su tajante oposición al principio, originariamente aristotélico, según el cual el modo propio de conocer y razonar depende principalmente de la naturaleza de su objeto o de la materia de que se trate. Según este principio, por ejemplo, la puesta a punto de los motores de los aviones no puede realizarse según el método propio de la crítica literaria, aun cuando este último resultara en la ocasión más sencillo que el primero (Agazzi 1979, 57-76). Este reductivismo metodológico propio del consecuencialismo conduce a resultados no sólo contra-intuitivos, sino epistémicamente inconsistentes, tal como lo ha puesto en evidencia con precisión Evandro Agazzi, en un trabajo preciso y esclarecedor (Agazzi 1979).
Y respecto de la posibilidad de un cálculo más o menos exacto de las consecuencias de las acciones, sostiene Alejandra Carrasco que “el consecuencialismo tiene otro elemento de inconmensurable atractivo para la mentalidad ilustrada: el cálculo. La bondad o maldad de una acción se puede ‘calcular’ imparcialmente; sus soluciones, por tanto, son universales (entendiendo ‘universalidad’ al modo moderno, es decir, ‘iguales para todos en cualquier circunstancia’). No importa quién haga el cálculo, el resultado siempre será el mismo” (Carrasco 1999, 9). Esto supone que la finalidad de la moralidad no será, como sucede en el pensamiento clásico, una organización coherente de la vida orientada hacia la realización humana, sino más bien la obtención de un método útil y preciso para responder de un modo claro a cuestiones particulares o puntuales de la vida social. Nuevamente se está en el ámbito de la técnica y no en el de la vida lograda o vida buena, que no es el de un resultado puntual, sino el de un modo de vida ordenado armónica y racionalmente a la perfección de los sujetos actuantes, considerados individualmente o de modo colectivo. De este modo, para el consecuencialismo, la acción evaluada deja de ser intrínseca al sujeto y la intención del agente cesa de tener relevancia, para reducirse todo el proceso y su evaluación al que corresponde a su resultado exterior, de algún modo susceptible de medición o cálculo. Así, la praxis en cuanto tal se difumina y el resultado técnico-efectual acaba ocupando el lugar central y decisivo en la actividad humana valorable desde el punto de vista ético.
== La valoración del consecuencialismo (II): ética y experiencia ==
Ahora bien, más allá de las dificultades que plantea el método técnico-pragmático de solución de problemas propio del consecuencialismo, es necesario valorar las propuestas de esta doctrina con dos baremos que resultan fundamentales para la estimación de toda teoría ética: el de la ''consistencia'' y el de la ''plausibilidad''. El primero se refiere a la racionalidad intrínseca de sus postulados, así como a la coherencia entre ellos. “Por consistencia, en síntesis –escribe Carrasco– se entiende la justificación racional de la validez de las normas que se prescriben, y la adecuada coordinación entre ellas dentro del sistema” (Carrasco 1999, 7). Y por ''plausibilidad'', lo que se pretende referir es la compatibilidad y armonía de las afirmaciones normativas con los datos de la experiencia moral ordinaria, así como con las intuiciones éticas fundamentales de la humanidad. “Bajo el rótulo de ‘plausibilidad’ –sostiene esta misma autora– se incluye también una serie de características mínimas que ha de tener una teoría ética racionalista-realista. Una de ellas es la ''completitud'' o exhaustividad, es decir, la capacidad del sistema de dar razón, de explicar, todos los fenómenos reales y posibles que se pueden dar dentro de los límites que la teoría ha definido ''a priori''. Que una teoría sea plausible no es un requisito lógico, sino solo un requisito del sentido común. De algún modo se pide que la teoría se verifique en la realidad-real, es decir, tal y como la vivimos en nuestra experiencia cotidiana […]. En la plausibilidad también se incluye la ''generalidad'', esto es, que las normas sean aplicables a todos sin discriminaciones. Y, por último, la ''universalidad'': que sean aplicables en todos los casos posibles” (Carrasco 1999, 7).
Esto significa que la ética consecuencialista, para resultar válida y operante, no sólo debe aparecer como coherente desde el punto de vista lógico-argumentativo, en cada una de sus proposiciones y entre las diferentes proposiciones entre sí, sino que además debe dar una explicación exhaustiva y universal de los datos relevantes de la experiencia moral. Si alguno de estos dos criterios falla o resulta insuficiente, también fallará cualquier intento de argumentar de modo consecuencialista la bondad o maldad ética de una acción o de un conjunto de acciones. Pero el problema central de esta modalidad de la ética es que, en la mayoría de los casos, su plausibilidad falla, toda vez que sus afirmaciones contrarían las intuiciones morales del sentido común o bien proporcionan explicaciones incompletas o insuficientes de los testimonios de la experiencia práctico-moral.
En este sentido, es posible sostener que “La ética consecuencialista –tal como escribe Robert Spaemann– se impone a sí misma una elevada carga probatoria, pues su tesis fundamental está en contradicción con las intuiciones morales de la mayoría de los hombres y con las tradiciones éticas de todas las culturas. La proposición ‘el fin justifica los medios’ –considerada desde siempre como expresión de una convicción moralmente rechazable– encuentra su explicación en la ética teleológica [consecuencialista]. Para ella, la cualidad moral de las acciones depende exclusivamente de su idoneidad como medio para lograr el fin de la optimización. En esta concepción no hay lugar para aquello que ha definido a todas las éticas hasta el presente […] es decir, un sentimiento de que al hombre le son puestos límites infranqueables en la persecución de sus fines” (Spaemann 2014, 190-191).
Esto se manifiesta recurriendo a algunos ejemplos de juicios éticos consecuencialistas, algunos de ellos de la vida real, como en los casos de las pruebas efectuadas por médicos de los campos nazis de concentración para verificar la resistencia de los internos al agua helada, con el argumento de que esas pruebas, si bien conducían a la muerte de los involucrados, podrían servir para prevenir muchas muertes ulteriores de pilotos de guerra que eran derribados en el mar a muy bajas temperaturas. O como ha sucedido recientemente en ocasión de varios debates acerca de la legalización del aborto provocado, cuando se alegó, por parte de los defensores de esa legalización, que la muerte intencional de un ser humano no nacido se justifica porque, de ese modo, se podría eventualmente disminuir la cantidad de abortos provocados de carácter clandestino y consiguientemente bajar el porcentual de mujeres fallecidas en abortos a causa de la clandestinidad y falta de asepsia del procedimiento.
De este modo, justificando las acciones más repudiables por la ética del sentido común –inclusive la muerte directa de un ser humano inocente– con su carácter de medios para un fin en principio valioso, la argumentación consecuencialista alcanza su objetivo de reducir el razonamiento moral exclusivamente a sus efectos exteriores (e inmediatos), dejando así de lado todo lo referido a las intenciones del agente, a las dimensiones personales a respetar, a las normas que aseguran la justicia de la conducta social, a los deberes que se imponen a los actores morales y así sucesivamente. Pero el problema es que nunca resulta razonable proponer un criterio ético que resulte implausible, es decir, contrario a lo que sostienen y han sostenido el sentido común moral y las tradiciones éticas de la humanidad; en rigor, la finalidad del saber ético o teoría ética es la de explicitar, desarrollar, sistematizar, justificar racionalmente y establecer las vías para la aplicación de los principios y normas morales a las que se accede por intermedio de la experiencia ética corriente y, en especial, a partir del lenguaje moral cotidiano comúnmente aceptado (Foot 2010, 72 y Canto-Sperber 2002, 100-ss.).
Y este lenguaje corriente o habitual resulta ser un ''locus experientiae'' privilegiado para la ética en razón de que, como lo explica Copleston, “en lugar de saltar inmediatamente a alguna teoría en cuanto tal, el filósofo haría mejor en examinar y reflexionar sobre la experiencia humana en sí misma durante un largo período de tiempo, una experiencia que encuentra expresión concreta en el lenguaje ordinario. Es razonable argüir que el filósofo debe comenzar aquí, examinando un ámbito lo más amplio posible de afirmaciones relevantes y reflexionando sobre sus implicaciones” (Copleston 1979, 105). Por supuesto que del hecho de que el lenguaje corriente sea el punto de partida de la experiencia filosófica y especialmente de filosofía moral, no se sigue que ese lenguaje sea también el punto de llegada del conocimiento filosófico; en realidad, como sostenía John Austin (Austin 1961, 133), se trata solo de la primera palabra de la filosofía, utilizada para aprehender y hacer manifiesta la realidad en cuanto tal, en especial las realidades humanas, pero jamás de la última palabra.
Pero lo que interesa aquí ahora, es que la implausibilidad de una perspectiva de la filosofía moral la descalifica completamente, toda vez que los criterios que esa filosofía propone no pueden ser contrarios a su mismo punto de partida, es decir, a aquello que debe manifestar, explicar, justificar y desarrollar. “La ética filosófica –escribe Ana Marta González– se hace cargo reflexivamente de esa experiencia moral del ser humano […] Lo que hace es reflexionar sobre la experiencia moral cotidiana, con el fin de clarificarla y conocerla en sus principios, de forma que ese conocimiento revierta positivamente sobre el modo de vivir” (González 2009, 14-15). Dicho en otras palabras, existe una continuidad, es más, ella ''debe'' existir para que se trate de un razonamiento plausible, entre los datos proporcionados originariamente por la experiencia moral (Sobre esta noción, véase: Abbà 2009, 9-151) y los principios directivos que constituyen sus conclusiones; de no ser así, es claro que no se estaría en presencia de un razonamiento o argumentación, pues le faltaría la ilatividad que es propia de cualquier actividad discursiva de la razón (Sanguineti 1987, 115-122).
Por otra parte, si se eliminara toda referencia al punto de partida en la experiencia moral, dejaría de existir la filosofía práctica, toda vez que, como sostiene Jürgen Habermas, “el filósofo moral no dispone de un acceso privilegiado a las verdades morales” (Habermas 2000, 33), sino que debe partir, como cualquiera de los mortales, de los datos primeros de la práctica y la acción habitual moral, que es a lo que comúnmente se denomina “experiencia moral” o “experiencia práctica”. Por lo tanto, la insistencia del consecuencialismo en arribar a conclusiones contra-intuitivas o implausibles no constituye sino una desautorización radical de esa alternativa en cuanto doctrina ética sólida y consistente.
Finalmente, y para terminar con este acápite, conviene destacar que uno de los ámbitos dentro de los cuales se percibe más claramente el abandono consecuencialista de los datos de la experiencia moral, es el de los denominados “absolutos morales” o reglas morales inexcepcionables. En efecto, en la tradición ética de occidente siempre se encuentra una referencia a tipos de acciones (y las normas que las prohíben) que siempre y sin excepción significan una aniquilación radical de un bien humano básico, tanto para un ser humano individual cuanto para un grupo de estos seres: el homicidio, la tortura, el adulterio o el robo (Pinckaers 1986), entre varios otros. El texto clásico más conocido a este respecto es el de Aristóteles en la ''Ética Nicomaquea'' II, 6, 1107 a, donde sostiene que “no toda acción ni toda pasión admiten un término medio, pues hay algunas cuyo mero nombre implica maldad, por ejemplo, la malignidad, la desvergüenza o la envidia; y entre las acciones el adulterio, el robo y el homicidio. Todas estas cosas y otras semejantes a ellas se llaman así por ser malas en sí mismas, no por sus excesos ni sus defectos. Por tanto, no es posible nunca acertar con ellas, sino que siempre se yerra” (Aristóteles 1970, II, 6, 1107 a 9-26).
Siguiendo esta doctrina, la tradición ética occidental sostuvo siempre que existen acciones cuyo objeto propio –y por lo tanto su definición– implica necesariamente la destrucción de aspectos invariables del perfeccionamiento humano (Finnis 1991, 24-ss.) y por lo tanto las normas que las proscriben son inexcepcionables y se denominan, de un modo bastante ambiguo, “absolutas”[[#1|<sup>1</sup>]]<span id=".">. Un ejemplo usual de este tipo de normas es la que prohíbe la muerte deliberada e intencional de un inocente, como en el caso de los bombardeos masivos e incendiarios de las ciudades de Hamburgo y Dresde, en los que se aniquiló de modo deliberado a prácticamente toda la población civil, con el objetivo proclamado de lograr rápidamente la rendición incondicional de Alemania y evitar de ese modo la muerte de numerosos soldados aliados.
Ahora bien, desde la perspectiva consecuencialista, es claro que invariablemente existirá una justificación para este tipo de acciones, ya que siempre es posible imaginar un bien futuro a alcanzar –o un mal a evitar– que avalen, previo cálculo de mejores y peores consecuencias, la violación de un absoluto moral. En el caso de los bombardeos masivos sobre Alemania se esgrimieron varios de estos motivos: terminar la guerra más rápidamente, disminuir las bajas aliadas, evitar la perpetuación de un régimen político totalitario y belicista, y varias más. Pero en cualquier caso se desatendió a una de las columnas vertebrales de la moralidad y se sentó un precedente pavoroso: que podía ser moralmente posible efectuar masacres aterradoras de personas inocentes, siempre que al hacerlo se alcanzaran ciertas ventajas de carácter político o estratégico-militar (Torralba 2005, 58-66). Por supuesto que esto significa dejar de lado definitiva y decisivamente la concepción de una dignidad propia del hombre, cuyo respeto anule radicalmente la posibilidad de manipulación y utilización de los sujetos humanos (Torralba Roselló 2005, ''passim'').
<span id="1"> 1.- En rigor, debería denominárselas “normas sin excepción” o bien “inexcepcionables”, ya que el término “absoluto” tiene carácter analógico y se aplica en su significación focal solo a Dios. [[#.|Volver al texto]]